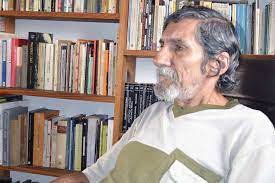
Lectura
El cuerpo en ruinas, de Alberto Hernández, la aventura de leer
Por Gregory Zambrano
Cubagua y Ortiz son dos espacios sepultados por el olvido. Ambos desolados y fantasmagóricos. Así los visualizamos cuando leemos la ficción basada en los referentes reales de dos novelas emblemáticas del siglo XX venezolano, Cubagua, de Enrique Bernardo Núñez y Casas muertas, de Miguel Otero Silva. También lo son, cónsonos con la metáfora del derrumbamiento, sus personajes: Pedro Cálice, que se va pudriendo en vida y cuya carne se cae a pedazos como las viejas y maltrechas construcciones de la isla de Cubagua, la fallida primera ciudad española trazada en América. Fray Dionisio y Nila Cálice deambulan como fantasmagorías. Así también los personajes de Ortiz, el padre Pernía, Sebastián Acosta y Carmen Rosa. Todo corresponde a los síntomas de la destrucción, del aniquilamiento. Los espacios son devorados por la indolencia, el cuerpo por el tiempo y el desamparo. Las ciudades, arruinadas al igual que los cuerpos, van cayendo lentamente, prolongando su agonía.
En La carne narrativa, los personajes evocados regresan de la ficción, se salen de las obras y pululan en nuestros días, inconscientes de su origen. El narrador los convierte en habitantes del presente real y quiere devolverlos a la ficción, al punto en el que estaban, siendo narrados por sus creadores y cuando no eran los protagonistas de una enigmática presencia en el presente.
Estas criaturas del pasado se autorrepresentan en la novela, y el narrador propicia su desprendimiento de las obras originarias para reflexionar sobre el sustento literario. El escritor se convierte en un mediador cuando se deslinda de las obras para hacerlas revivir en la realidad de una nueva ficción.
Alberto Hernández, poeta, narrador y cronista, comparte un homenaje singular a cuatro autores emblemáticos e incómodamente vigentes en nuestro panorama narrativo: Enrique Bernardo Núñez, Miguel Otero Silva, Salvador Garmendia y Adriano González León, y lo hace a través de algunos de sus personajes memorables. Las voces emergen sigilosamente, como si fuesen murmullos, se detienen en los pequeños detalles y fluyen con una naturalidad pasmosa. La narración se hace introspectiva, íntima; cada palabra interioriza el impacto de la realidad en la ficción, cuida minuciosamente los detalles de aquellos mundos evocados por las novelas, para traerlos al presente y animarlos conservando la pátina de sus tiempos circulares. Aquellos mundos habitados por voces, fantasmas y recuerdos, reviven con estos personajes que vuelven del pasado inmemorial. Todo parece inscripto en un pergamino que se descifra ante los ojos del lector, pero que éste debe guardar sagazmente en su memoria, pues todo pareciera estar condenado a desaparecer.
Los personajes sueñan lo que previamente ha sido narrado. Vienen del pasado y pueden dialogar con un sujeto del presente, pero se encuentran en un estado de subconsciencia que les nubla el discernimiento. Así, la realidad vivida sólo puede ser comprendida como un producto de la imaginación del narrador o simplemente como un sueño.
En el mundo de los muertos es posible que se encuentren Nila Cálice, el personaje y Enrique Bernardo Núñez, su creador. Pero ella no sabe que es producto de la ficción, y cuando su creador le revela esta realidad ella adquiere la conciencia de la muerte. Sin embargo, el narrador le revela la paradoja de su condición de personaje, que como tal posee la certeza de la trascendencia, mientras que su creador ya está definitivamente muerto y consciente de la finitud.
La carnalidad de los personajes se diluye en el relato, sólo queda una presencia despechada y putrefacta. La lepra se expande como un mal enigmático que corrompe lentamente al cuerpo y crea el espantoso espectáculo de la podredumbre, con su exposición nauseabunda impregnando todos los sentidos.
La lepra es una alegoría que fija los límites de la palabra, y ésta no puede nombrar más que la ruina y el desmoronamiento. La lepra es una metáfora: reconstruye desde el relato mismo. La lepra nombra la belleza desde el asco.
Los personajes quedan atrapados en el tiempo, pero unidos por un hilo invisible, un juego del azar que los ata a la fatalidad; en el presente están confinados a la desesperanza, y no hay manera de liberarlos para que puedan retornar a sus respectivos lugares de origen.
El presente irremediable
Dejamos aquellos personajes suspendidos en su tiempo cíclico y nos topamos con otros dos autores, Salvador Garmendia y Adriano González León, evocados en su presente, en su cotidianidad y que el narrador se encuentra mientras camina por alguna calle de Sabana Grande.
El narrador nos permite que le acompañemos en su recorrido de confluencias. Logra juntar cuatro novelas en una y cuatro autores con sus personajes en una especie de azar concurrente. Se convierte así en una suerte de metanarrador que solo confía en su memoria. Es la memoria lo que no lo deja en paz. En ella están guardadas todas las lecturas, múltiples voces de escritores convocados para un acto ritual, convertidos en una especie de coribantes. Son un cortejo de sombras que se evocan para presenciar de nuevo las aventuras y desventuras vividas por sus personajes. Todos vuelven al presente evocados por la memoria, pues este narrador, especie de Caronte, ya no podrá leer. Todo cuanto lee desaparece inmediatamente ante sus ojos. Cualquier libro que toma entre sus manos está condenado al desvanecimiento. Las palabras se esfuman y las letras van haciéndose humo una tras otra hasta convertirse en una sombra etérea.
Así también los hombres y mujeres que regresan de la muerte para hacer posible el deseo negado en vida, como Sebastián en Casas muertas, que finalmente posee a Carmen Rosa Villena y luego de la cópula se hace polvo y se esparce por la ventana. Los personajes, avivados en la ficción, reprochan al narrador el haberlos sacado de su realidad novelesca para convertirlos en personajes en la realidad de su presente. El drama de esos personajes es que no pueden encontrar el camino para volver a ser lo que eran.
Los autores son sombras que divagan. Sus personajes son como hologramas que aparecen vivos en su inmaterialidad. El narrador logra asirlos y dejarlos hablar y actuar en la realidad otra, la de esta novela que se escribe mientras se puebla de aquellos personajes redivivos en la imaginación. Así, Salvador Garmendia y Adriano González León se encuentran con Mateo Martán, desprendido del mundo de Los pequeños seres, cuando éste se escapa del velorio de su jefe. Martán se encuentra con su creador y entre ambos no hay vínculos posibles, no se reconocen.
Novela de pliegues, en cada doblez respira algún personaje y una historia, pero también estamos frente a una novela especular; pero de espejos enfrentados cuyos reflejos se reproducen infinitamente y se hunden en una oquedad misteriosa. Así, cada personaje asume su complejidad literaria, la cual reaparece transmutada en significaciones puntuales, que encajan en una misma dirección. Personajes escapados de la ficción, viviendo su propia vida con la incertidumbre de no saber qué lugar ocupan en el presente; figuras construidas por la imaginación que cobran corporeidad saltando por encima de las barreras del espacio y el tiempo, trayendo la historia al presente y abriendo el compás de un diálogo infinito, a veces dislocado, humorístico o sarcástico.
Hay en La carne narrativa una teoría simplificada de la novela, con sus categorías asumidas irónicamente: narrador, narratario, personaje, ficción, metaficción. Todo confluye en la conciencia de autorreferencialidad, en la cual el personaje sabe que es narrado, el narrador se siente intermediario entre los autores y sus personajes y, estos a su vez, se saben habitantes de una ficción que es su verdadera realidad.
En el fondo de la novela aflora un país y sus problemas; se asoma la Venezuela remota y la del presente; en un retablo de palabras se muestran algunas de sus ciudades, la burocracia, el despilfarro, el populismo, la visión facilista gravitante; también viven impertérritos los que esperan dádivas del Estado y pasan también los protagonistas de la historia fáctica, Simón Bolívar y los forjadores del país, cuestionados por esta realidad presente, peor que la de entonces.
Encuentros y desencuentros
El lugar del encuentro es difuso, las ciudades narradas y las evocadas en el presente se desdibujan, se convierten también en fantasmagorías. Los personajes principales de la historia se topan con otros viejos conocidos, escritores muertos que divagan, tal vez siendo narrados por otros novelistas. Los tópicos de las novelas evocadas se centran en los trazos perfilados de algunas ciudades venezolanas, convertidas en emblemas literarios, como Caracas o Cubagua, Ortiz o Palenque. Todos reconfigurados como espacios azotados por las taras sociales y la mala acción política. Ciudades y pueblos cuyos males son acrecentados, no sólo por el paludismo sino, peor aún, por los efectos de las guerras civiles, del caudillismo y las dictaduras. Sociedades frustradas que producen personajes frustrados, pesimistas y alienados.
Caracas, ya no la ciudad de techos rojos, como la llamó Enrique Bernardo Núñez, sino la urbe caótica y demencial en la que sólo florecen la soledad, la frustración, el miedo, el fracaso, la locura y la muerte.
Cuando el narrador —tejedor de esta urdimbre de historias— se aproxima al final de su recorrido afectivo por estas geografías narrativas, el tiempo se reinventa, se estratifica de nuevo y los personajes encuentran el camino para volver a su entorno y a su época.
Así, Nila Cálice retorna a la isla de Cubagua bajo el halo protector de fray Dionisio, después de haber presenciado y sufrido el derrumbamiento de las torres gemelas de Nueva York. El secreto de la tierra parece unir todas las demás historias con las ciudades donde los autores, Enrique Bernardo Núñez, Miguel Otero Silva, Salvador Garmendia y Adriano González León, se reúnen para compartir el café y las palabras, mientras sus personajes van dejando el derrotero que les conduce de nuevo al origen, al lugar de sus ficciones.
El narrador vuelve del sueño y nos deja sosegados, con la certeza de haber retornado a salvo de un largo viaje entre fantasmas; de una realidad en la que vivos y muertos dialogan, donde los seres hechos de palabras adquieren corporeidad y todo vuelve al lugar del principio, procurando un orden que anuncie el fin del delirio, o del caos.
Pocas obras como ésta se construyen en torno a una tradición específica. La novela se dinamiza en su intención de hacer homenaje a cuatro entrañables escritores venezolanos y a cuatro obras fundamentales: Cubagua, Casas muertas, Los pequeños seres y Viejo. Así como los personajes viven su conflicto existencial al haber sido expulsados de sus ficciones, aquí se convierten en carnalidad para ocupar un lugar, en el mismo plano de sus creadores. Alberto Hernández los trae de vuelta en esta singular novela-homenaje y nos implica como espectadores de ese diálogo permanente en el que personajes y autores se reconcilian un poco con la vida en el presente. Alberto Hernández, quizás uno de nuestros más productivos polígrafos, erige una mirada amorosa y viva sobre obras fundamentales de la narrativa venezolana del siglo XX.

I am really impressed with your writing skills as neatly as with the layout for your weblog. Is this a paid subject matter or did you customize it your self? Anyway stay up the excellent high quality writing, it is rare to peer a nice blog like this one nowadays!