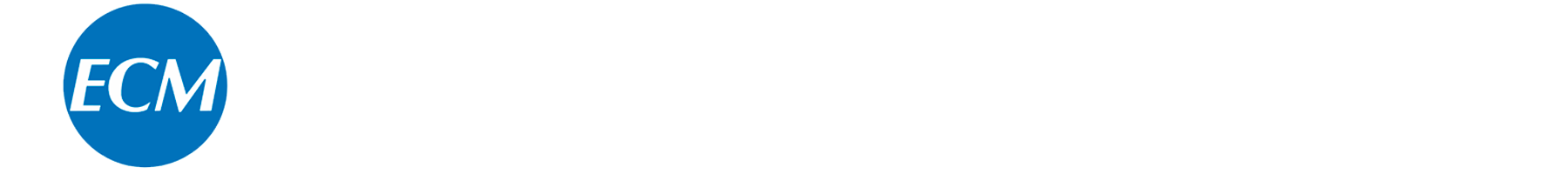Explorando la conciencia poética de Javier del Prado Biezma
A propósito de Visiones en Salvador de Bahía (con memoria de Madagascar)[i].
Por María José Muñoz Spínola
Cuando el poeta, escritor y crítico literario Javier del Prado Biezma (Toledo, 1940) me invitó a que le presentara el nuevo libro que iba a publicar, “Visiones en Salvador de Bahía (con memoria de Madagascar)”, me hallaba escribiendo sobre su libro “A la sombra del mar” (Ed. Sapere Aude, 2023), una alegoría de la poesía cuyo referente, el mar, ofrece un espacio único para significar el viaje en poesía, el viaje de descubrimiento hacia lo desconocido, en espera eterna de lo oculto por desvelarse en horas de vigilia, oscuridad y sombras del poeta, y donde su autor, poeta de la noche, de horizontes o futuros inciertos y desconocidos, nos lleva a través de una dinámica de este viaje por los terrenos de lo incierto, donde la conciencia creadora, en la noche y en el mar, es la metáfora de lo desconocido para el ser y donde el viaje, en su práctica física a través de los sentidos, en especial el de la visión, no se pueden dar.
Presentar Visiones en Salvador de Bahía (con memoria de Madagascar), bien lo sabía tras la lectura cero que había realizado en la Navidad de 2023, suponía un auténtico reto que me obligaría a desentrañar en profundidad todos los vectores de la conciencia poética del autor para exponer su singularidad no solo en el conjunto de la obra pradiana sino también en el mundo de la poesía actual.
Javier del Prado tiene esa mirada poética sin la que el poema no existiría. Una mirada que equivale a una forma singular de ser y de estar en el mundo, de percibir las cosas que nos rodean y las propias experiencias del vivir que nos recuerdan al Poeta total —en la expresión que Baudelaire imprimió a Víctor Hugo— en su voluntad de decir y cantar todo aquello que afecta al ser humano, individual y socialmente. Poeta del Yo al Todo y del Yo al otro y lo otro, de lo ontoexistencial a lo simbólico y conceptual, a lo sociopolítico, lo lúdico y lo marginal que, a veces, se presenta desde lo grotesco y otras, incluso, desde lo grosero. Visiones es un libro valiente, arriesgado y, en palabras de Pedro López Lara, poeta extraordinario con quien tuve el honor de compartir la mesa de la presentación, es un libro único, no adscribible a ninguna corriente y de una muy alta y sostenible calidad literaria.
Editado por Mahalta (mayo, 2025) quizá sea, de hecho, el libro más singular, más otro, de Javier, pues es un libro muy asentado en la realidad; un libro en el que, frente a la trascendencia, que en su búsqueda implica una abolición final de todas las imágenes sensibles, la poesía de Visiones en Salvador se va a apoyar —en palabras de Poulet[ii] – en las formas concretas de las cosas. Aunque esto, ya lo veremos, es solo aparentemente, pues la poesía de Javier del Prado es siempre inmanencia trascendida. Una obra singular porque, aunque escrito a mediados de los años 90, es un libro cuya función actancial es un aprendizaje universal —y eso lo hará un libro siempre actual—. Particular en la estructura de su composición en una constante alternancia y complementariedad de las Visiones y las Canciones, ambas con una fuerte musicalidad, pero de prosodias muy distintas. Singular, también, dentro de la poesía, pues, aunque el viaje, desde el punto de vista extrínseco es común a toda manifestación literaria —todo viaje literario es una narración en el que el viajero recorre espacios en un periodo de tiempo—, no todo libro que leemos tiene el tema del viaje como eje evenemencial o de los acontecimientos, ni, tampoco, responde a la construcción de un trayecto imaginario en la evocación lírica de un viaje físico y real que se realiza, como lo es este libro que, como veremos, implica la imposición de la espacialidad del trayecto, incluso en la conciencia del poeta, a la temporalidad del recorrido para adentrarse en la esencia de la alteridad que el viaje pone ante los ojos del viajero y este, poeta, ante los ojos de sus lectores.
Singularidades todas ellas que, sin embargo, no son ajenas al concepto de progresión y el concepto de totalidad de quien, heredero de las teorías del triunvirato poético formado por los creadores del poema moderno, Poe, Baudelaire y Mallarmé —y no solo de la idea aislada de poesía que, parece, domina hoy tras el triunfo del proyecto de poema—, cree en la estructuración de una obra como un todo o un Universo imaginario que hace referencia a un principio de organización alrededor del cual un mundo tendería a constituirse y a desplegarse[iii], como escribió Jean-Pierre Richard, maestro del poeta.
No me es posible realizar una biografía de Javier del Prado Biezma que sería siempre, por otro lado, incompleta, pero sí creo necesario mencionar algunos hitos de esta. Nacido en Toledo en 1940, su familia se exilia —a causa de dos Consejos de Guerra a su padre— a Alcobendas (Madrid) en 1942. Con tres años de edad aprende a leer —gracias a su madre, profesora del método de Montessori— y entre sus primeras lecturas leerá a Juan Ramón Jiménez. A los once años ingresa interno con los Maristas en Turín (Italia), una formación determinante para ser la persona y el poeta que es —«con la modosidad del gris y del azul marengo que luego / condenó mis besos a sus juegos metafísicos» (p.22)—. Tras su experiencia como misionero en Madagascar al terminar su formación marista, a los dieciocho años se marcha a Francia, país donde permanecerá hasta su regreso a España. El poeta toledano crece con la conciencia del exiliado, del apátrida, y se define como un ser de viaje y en viaje permanente, una persona que reconoce cada lugar en que ha vivido como metonimia de una evidente carencia: «¡Sólo dios sabe cuánto soñaste amor, / allí, perdido en esa soledad altiva» (p.42). Pero, y, sobre todo, que ha experimentado desde niño la dinámica, en alternancia brutal, del viaje y la morada (ausente)[iv], y que, por la naturaleza de su mirada, aprendió muy pronto a crear moradas para su espíritu en todos aquellos lugares por los que ha ido “pasando” que han sido, hasta asentarse definitivamente en Madrid, y a pesar de su eterna ausencia y carencia de Toledo —Castillas: «(…) tierra de los surcos secos, / los rastrojos heridos / y los chopos dorados» (p.103)—, lugares temporales de residencia.
Heredero directo del Simbolismo a través sus lecturas de Juan Ramón Jiménez, Chocano, Rubén Darío, Rimbaud, Mallarmé, Baudelaire, Vicente Aleixadre o Verlaine, lo que marca de cosmicidad y cierta peculiaridad su poesía y pensamiento, no olvida que sus maestros de adolescencia fueron también los Románticos —Victor Hugo, Lamartine, Vigny o Musset—. Individualistas, sí, aunque entusiastas y luchadores por la libertad del ciudadano, pero también de los pueblos y de las clases oprimidas. Y este profundo Romanticismo, marcado con su contacto con la literatura africana —no podemos olvidar que es traductor de Senghor—, que sigue teniendo esos ideales políticos y sociales, es el que Javier lleva dentro como poeta esencial y en el que se instituye su escritura como El eco sonoro de su siglo —Je suis l’écho sonore de mon siècle. Victor Hugo—. Ajeno a la máxima sartriana de que el infierno, son los otros, entender que solo hay yo en la experiencia del otro es comprender, como versó Hölderlin en “Patmos”, que allí donde está el peligro, crece también lo que nos salva, algo que obliga a nuestro poeta a salir de los laberintos subterráneos del yo —madriguera postsimbolista— a los que alude Machado para volver a la conciencia social y política del Romanticismo en su vertiente liberal, en el que, en el dolor y en la alegría del otro, reveladores en luz de otra realidad, quizá se encuentre la verdadera y única Realidad.
Debido a la complejidad de estas circunstancias, y la complejidad de su ser, su poesía reflexiva y su búsqueda de la belleza y la perfección en el lenguaje son —además del trenzado permanente de la creación y de la reflexión y práctica crítica, en ósmosis permanente desde los 18 años—, reflejo de una escritura de marginalidad de formación —en el Cristianismo, el Marxismo (como ideologías del Otro), y el Existencialismo (desde la ética y estética activa a la creación de un nuevo yo)—, y de la marginalidad vital de quien siempre ha vivido como creador solitario —que no en soledad— en una vida recluida en poesía —en recuerdo del título de la obra de Patrice de la Tour du Pin[v] —, y en amor.
Alumno privilegiado de Jean-Pierre Richard, entiende la escritura como un acto cuya función básica consiste en crear la morada del yo, donde el texto se define como la más fiel morada para alojar al ser. No en vano, comenzó su quehacer crítico bajo el abrigo de una sentencia de Jean Wahl: Para el poeta como para Dios la palabra deviene mundo. Constatación que le ha permitido, más allá de la función existencial de la escritura, trabajar su función ontológica, puesto que palabra que no se hace mundo, no se hace Ser. Una función de una ontología de la existencia por determinar frente a una ontología de la esencia predeterminada y donde el texto nace como una fusión, en dialéctica creadora, entre el imaginario y el soporte material que permite la encarnación en palabra —poética del lenguaje— y en forma —poética de los géneros— del imaginario.
Sabemos que todo discurso marca un curso, un transcurso de la temporalidad pensante y existente en el espacio y esto, en poesía, nos lleva a pensar que la poesía es un viaje de la palabra que busca su significación. No obstante, sabemos que la poesía construye —y se construye— desde una deriva textual por las regiones del imaginario que responde a un viaje existencial. Es decir, por las profundidades del ser y del mundo. De esta forma, Javier del Prado, con todo el mestizaje real e imaginario y el mestizaje verbal y estilístico, para explicar el mundo y al Ser, entiende que el protagonista es, primero, la necesidad creativa del Yo creador, la savia pujante que del fondo del ser —en mirada, tacto, carencias, deseos y abundancia vital—sube hacia la palabra y se pone a trabajar la alquimia verbal, la “alfísica sintáctica” y combinatoria musical para crear el poema: metáfora o metonimia de un movimiento o estado del yo al fin captado, inventado, creado, y donde el valor plural de la estética es un juego de correspondencias asentadas en una coherencia, racional, sensorial y simbólica. Es decir, la estructuración y deriva metafórica y simbólica del texto que precisa, necesariamente, de un discurso poético. Un universo poético organizado como toda naturaleza viva, en palabras de nuevo de Jean-Pierre Richard: por la ley de isomorfismo y por la búsqueda del mejor equilibrio posible[vi]. Una correspondencia con un valor casi baudelairiano que se asienta en la correspondencia de todas las partes de un objeto entre sí, de este objeto con su entorno y de ese todo con la mirada que lo recibe. Es decir, de una estética del objeto contemplado a una estética del sujeto y, por consiguiente, un sujeto que introduce en la definición el elemento existencial y ontológico.

No procede, por cuanto ya hay estudiado, escrito y publicado, exponer la violencia de la metafísica moderna frente al origen primordial de la ´poiesis´ y la ´physis´ presocráticas. Origen en el que dotadas de un valor ontológico ético y estético, cercanas en el cruce de Heidegger, Merleau-Ponty y Bachelard es la que mejor responde al concepto proustiano existencial de la escritura como encuentro y creación gozosa del yo en la palabra pradiana, dominio electivo de la relación dichosa[vii] richardiana. Así, frente a la mirada del hombre moderno occidental, centrado más en la experiencia de la temporalidad heideggeriana, la cual asume la escritura como un acto doloroso, Javier del Prado, se centra más en la experiencia de la espacialidad —herencia merleau-pontiana basada en un Existencialismo de la espacialidad material y no de la temporalidad en fuga—que se centra más en el aquí y el ahora, presencial, de los cuerpos, que no es sino espacio para la manifestación de la relación dichosa del yo con el cosmos. Heureuse del acto creador que le confiere un halo extemporáneo frente a la tan extendida actualmente ´desdicha-del-hombre-contemporáneo-occidental´ —«creyendo que la vida / es un infierno / que, dioses en deriva, / nos merecemos» (p.108)—.
Artesano, o Jardinero de palabras como a él le gusta decir, la vida es una tierra menos baldía al apostar por lo espiritual, incluso tras la huida de los dioses y al centrar la idea de deidad en la aporía brutal de la Carencia humana, en un sueño musical de fertilidad, morada de inspiración, que da un sentido espiritual al juego cósmico y lingüístico que ha sido el trabajo de toda su vida: La creación poética como creación del yo en la palabra, donde la belleza del concepto en su ordenamiento y esponsales se operan en el espíritu y nacen en palabra exacta, y donde la experiencia individual deviene concepto universal. Sentimental “a lo Descartes”, en su poesía hay pensamiento existencial, estético, social y antropológico, sí, pero no ajeno a las huellas de un trabajo semántico y prosódico-musical, pues el poema se ha de componer como se compone una partitura musical o un cuadro. Tanto la poesía, como la pintura y la música, de los cuales el autor tiene un gran conocimiento integrado a lo largo de su vida, son los auténticos mediadores de la posesión del cosmos por el yo y del yo por el cosmos: materias y formas materiales, materia y formas espirituales; materia y formas de la conciencia: colores, sonidos, conceptos y, de suma relevancia, el tacto, que pone de manifiesto la importancia del goce de la materia en la experiencia del cuerpo, bulto de amor que hereda de Aleixandre, en mirada y tacto: «porque el ojo no es nada sin las manos / y nada la palabra sin el labio» (p.33).
A mediados de los años 90 Javier del Prado viaja a Salvador de Bahía donde, en su Identidad de mestizajes culturales y étnicos, encontró la explosión de la alteridad en estado bruto; lejano, pero lleno de connivencias naturales. Salvador, capital del estado de Bahía y primera capital del Brasil Colonial, se presenta como una ciudad abierta, sin bordes, sin contención. Tropical, musical y colorida pero también racializada, conflictiva y rebelde nos sugiere una gran incógnita en relación a la conformación de su Identidad cultural: «¡Allí hasta los bueyes son mestizos!» (p.53). En Salvador de Bahía el encuentro, intercambio y asimilación de la herencia portuguesa y africana transpira en su identidad propia. Capital de la Alegría por sus fiestas y celebraciones es también llamada la Roma Negra por la cantidad de esclavos que llegaron desde África.
«Yo sé que el blanco no es blanco…,
pero, y el negro
¿es negro?
Los negros son siempre negros,
lo dijo un día Dumas, el hijo del Conde Negro,
mirándole a los ojos a Victor Hugo,
el hijo del Conde Blanco» (p.62).
Visiones en San Salvador, analizado desde la perspectiva intrínseca a la esencia formal de la poesía —en sus elementos lingüísticos, prosódicos y de composición del poema— nos expone un viaje con su morfología y su función propias: un trayecto, con un punto de partida que guarda sus añoranzas, una partida que responde a sus causas, un recorrido —que Javier del Prado llama, muy conscientemente como veremos más adelante, “itinerancia”— con sus incidentes, y un punto de llegada, del que también veremos sus anhelos y sus conquistas, y, en este caso, sabiendo que existe un regreso al lugar de partida físico. Visiones es un libro que surge, salvo en su primer poema, de una experiencia directa del otro in situ, y en el que Madagascar se ofrece al poeta vivo en la memoria. Un libro escrito a modo de diario en el que, positiva o negativa, la sensación que recibe el poeta está regida por el continuo asombro de los sentidos en la visión alucinada y abrasiva de la sociedad soteropolitana moderna que tiene el viajero, deslumbrado y a la vez horrorizado por las selvas transformadas, por la obscena cohabitación del lujo y la miseria, por la desigualdad de las razas, por la decadencia colonial reflejada hoy en ruinas que «Tienen movimientos de carne putrefacta / —y pienso en Baudelaire: musical esplendor de la / putrefacción» (p.48) y por el gigantismo de las nuevas ciudades frente a las favelas:
«No son favelas, nos vuelve a corregir la guía; son casas
de obreros pobres…
y sus brazos se agitan mientras grita:
¡Alegría, alegría…
que estamos en Bahía!» (p.49).
El visitante habrá de recorrer la realidad de Bahía para comprender, más allá de sí mismo, la idiosincrasia de unas gentes capaces de vivir los versos de Zélia Gattai, bahiana por merecimiento: Continuo achando graça nas coisas, gostando cada vez mais das pessoas, curiosa sobre tudo, imune ao vinagre, às amarguras, aos rancores (Sigo encontrando las cosas divertidas, gustando cada vez más a la gente, curiosa por todo, inmune al vinagre, a la amargura, al rencor). A pesar de la injusticia social y étnica que observa y la denuncia política que realiza, la visión subjetiva del poeta, al disolver el juicio sobre la ciudad y sus habitantes según avanza el viaje, se irá desmaterializando hacia la objetividad, hasta un punto en el que el autor llega a desaparecer del texto, recordándonos a Juan Ramón Jiménez: Cuando yo escribo, desaparezco por completo[viii]. Esta experiencia hacia la objetivación de la realidad que “Es” y el efecto transformador de la aceptación de la ciudad y sus gentes tal y como son nos anuncian la función temática de la obra, la toma de conciencia de la realidad de Salvador de Bahía como plasmación de un universo antitético al universo propio del poeta. Frente a la herencia cultural europea pradiana, Bahía se presenta como una ciudad en la que en sus fallas e intersticios se alojan los restos de un pasado, una ciudad otra, hoy «nizas ignoradas» (p.25), que fue durante la época colonial como una de las nuestras.
Si una poética no puede olvidar una poética del tema tampoco puede obviar el punto de partida [que] es principio de construcción: bisagra en torno a la que pivotará todo[ix], según la tesis propuesta por Poulet, que en Visiones en Salvador de Bahía es filosófico: ¿en qué medida el contacto con el Otro en el viaje modifica al Yo que viaja? De la ciudad no disfrutas las siete o las setenta y siete maravillas, sino la respuesta que da a una pregunta tuya[x], escribió Ítalo Calvino en Las ciudades invisibles. Función actancial en Visiones en Salvador de Bahía que, en Javier, de forma connatural, está ligada a una dicotomía temática con los binomios amor-poesía y del paso del tiempo, finitud del hombre vs. eternidad de la Obra. Temas necesarios para exponer cómo cambia el viajero su mirada interior en el viaje físico que se realiza y que dotará de una nueva voz al poeta.
Viajamos, consciente o inconscientemente, en la insuficiencia de las patrias mallarmeana o, lo que es lo mismo, en búsqueda de la materia que alimente el espacio interior del yo. Por consiguiente, para el viajero el paisaje es vivido como un símbolo viviente que encarna la realidad más profunda del yo. La dominante primaria de una poética del viaje solo puede referirse, por tanto, al concepto de “itinerancia”, es decir, el trayecto de un yo en busca de un nuevo yo y donde el objetivo del viaje es siempre la ida hacia la alteridad, lo que hace que el texto sea fundamentalmente descriptivo con el fin de recrear la propia presencia física del espacio en el que se sitúan la alteridad y, en sus diferencias y complementariedad, el yo observador. En este viaje heurístico, tanto desde el punto de vista ontológico como existencial, en la evolución de la imagen que adopta el marco del mundo descubierto, al darle un devenir del yo, encontramos que lo que los sentidos pueden rechazar la escritura lo incorpora para erigirlo en metáfora esencial de la emergencia del yo. El foco creador del viaje a Bahía ha de ser comprendido en consecuencia como semilla de cuyo fondo emerge un exuberante universo donde, en palabras del propio Javier, el simbolismo del espacio transitado es una proyección directa de la lectura del yo que mira e interioriza, lo que nos remite a una lectura del otro, porque el soporte que el viajero atraviesa en su itinerancia es primero, y ante todo, metáfora de la alteridad, es el soporte en el que se instala el hábitat real o metafórico del otro[xi].
El viaje de «Turista abatanado» (p.32), que es una huida del Yo hacia la contemplación de maravillas —«ignorancia pedante de ser televidente que ve / documentales de Viajar y del National Geographic» (p.25)— que deslumbran pero no alimentan al Yo —puesto que están exentas del viaje interior existencial—, «al borde de / la charca color oro que anuncian los prospectos de las / excursiones extra» (p.19) es denunciado en pos de un estado de tensión y equilibrio dinámico, donde el yo se conoce y, por tanto, construye y transforma su Identidad. Un viaje que, en palabras de Foucault, está fundamentado en el derecho a explorar lo que, en el propio pensamiento, puede ser cambiado por el ejercicio de un saber que le es extraño[xii]. En Cachoeira, «un pueblecito de veinte mil habitantes, perdido, ya, tierras adentro, una de las calles principales se llama Benjamin Constant» (p.86). Constant, político, filósofo y novelista francés de comienzos del XIX —gran enemigo ideólogo de Napoleón, aliado en la tarea con Madame Staël—, en la autoexclusión y la errancia vivida y narrada en su obra “Adolphe”[xiii], se convierte en metonimia de la imposibilidad de llegar a ningún puerto, pues no existe puerto sin posibilidad de recibir o ganar ningún viático:
«nadie sabe quién fue el ilustre prócer
cuyo nombre corona la calle más lustrosa de su pueblo:
¡pobre inventor de Adolphe, por los pliegos secretos de
su propia desgracia!» (p.88).
Reflexiones de un viajero pegado a la vida, encarnado en ella y solo “alfilerado” a la inexorable presencia del hipertexto y de las intertextualidades que, más allá de enriquecer el significado del texto al evocar contextos, afines o no, y diálogos, precipitan al presente a los autores, sus obras o pensamientos, lo que nos transmite la eternidad de la obra, de la escritura, frente a la finitud humana para quien su pensamiento concluye, desde hace décadas, en que El Verbo se hizo Carne —frase sanjuanista— para que la carne se haga verbo y si no se hace verbo se hace polvo.
En este mundo en el que impera lo que se conoce como el triunfo del instante, la profundidad y la reflexión pueden verse sacrificadas en favor de la rapidez y la brevedad, tanto de la información —que no llega a devenir, tras un proceso necesario de tiempo reflexivo y de dialéctica compleja, en conocimiento—, como de las relaciones. El énfasis en el aquí y ahora de quienes defienden la valorización del momento presente —metáfora carnal del más allá improbable en el que se ha instalado el hombre moderno que viaja sin viático— nos expone a la dicotomía central de la vida contemporánea: entender las dinámicas de la inmediatez y la superficialidad en contraposición con la profundidad y la reflexión. Algo que afecta a nuestra percepción del ser y la realidad —pues la profundidad y la reflexión permiten una mayor presencia y estancia del ser, necesarias estas para que la ´poiesis´ y la ´physis´ presocráticas se den—, y, por ende, a la poesía ya que inevitablemente nos sitúa ante el problema de la temporalidad en el poema o la dualidad entre el fragmento —en la captación del instante, poema-absoluto—, y el libro como totalidad cerrada y organizada formal y temáticamente, es decir, a la Obra como metonimia de la vida o de la esencia-conciencia del yo creador.
De acuerdo con Cassirer, si encontramos que el espíritu sólo alcanza su verdadera y completa interioridad al manifestarse exteriormente[xiv], el problema de la temporalidad en Visiones en Salvador se resuelve en la dialéctica y alternancia de las Visiones y las Canciones, complementarias ambas para ofrecer al lector la rica perspectiva de la realidad que el poeta vive exterior e interiormente; pues la Visión, espacio temporalizado para la captación de la alteridad, dialoga en mutua correspondencia con la Canción, simple constatación de una realidad interior en estado puro de la palabra con el ser. Visiones en las que los elementos presentes del cuadro hiperrealista recreado se presentan tendentes a la narración y muestran al poeta en una reflexión de la realidad observada —resultado de la esencia misma del pensamiento tradicional francés heredado del neoclasicismo, necesitado de esa temporalidad de duración bergsoniana e historicidad que precisa toda reflexión— dirigida sutilmente al lector. Canciones poéticas que al condensar y borrar toda la anécdota de las descripciones o alegorías que hay a lo largo de la experiencia vivida, sin embargo, nos muestra una imagen sublimada, inasible, cristalizada, síntesis trascendida de un instante interior del ser. La temática y la dinámica escritural generan la propia forma global y unitaria del libro como un todo que progresa, que responde al viaje, hacia espacios desconocidos hasta entonces mediante, primero, la alternancia de la escritura metonímica o descriptiva del poema reflexivo de las Visiones y, después, mediante la escritura metafórica o sintética del poema en versos hexasílabos de las Canciones.
Aliteraciones, repeticiones, reversiones, acumulación de sustantivos, preguntas y exclamaciones crean en Visiones en Salvador un cuadro realista de un tempo rápido y agitado en el discurso de la Visión que culminan en el crescendo final de la Canción, que imprime en el lector la imagen de la esencia inasible del cuadro descrito por el poeta y donde el poeta se siente «(…) incapaz de separar lo que pertenece al cuadro / de lo que pertenece al mundo» (p.97).
Una poesía ciudadana y descriptiva atraída por lo cotidiano, que a veces nos muestra una caricatura amable sobre personas humildes e, incluso, otras veces, de lo grotesco en la búsqueda de un mejor comprender y que, junto con la negritud, sin atisbo alguno de racismo, desemboca en admiración o en compasión. De esta manera, las jóvenes, que simbolizan a la víctima predestinada, Eurídice o Koré, son redimidas, por ejemplo, en «las cintas sonoras de su pelo» (p.20) y, con ello son encarnadas en símbolos de la belleza y juventud.
Un «horizonte femenino» (p.15) donde la mujer embarazada —«Pasan vientres a punto de reventar» (p.28)—, es la metonimia de la madre del hombre y esta, niña, niña oscura, niña negra, o mujer, en encarnación del amor, es la poesía misma: «Dime, mujer, ¿aún / es posible la aurora?» (p.11).
El poeta para salvarse de la muerte diaria concentra la vida en una forma: el poema. «Se me borran tus ojos, niña mía, / niña oscura, / la de las noches largas, / abrazado a tu beso para evitar la muerte». (p.15)
Un hiperrealismo del paisaje social pero también arquitectónico que nos hacen recordar la herencia de Baudelaire al contemplar en el desequilibrio que nos instala entre lo alto y lo bajo: «Son las ciudades del hombre / bajos fondos tan profundos / que sus sótanos oscuros / pudren la sangre del pobre» (p.47). El viajero, en su visita a la gran urbe de rascacielos, capta la ciudad moderna, su movimiento, velocidad y ruido, que anulan los sonidos de la naturaleza. Los rascacielos, símbolos de progreso y modernidad, son, en realidad, monumentos que proyectan una sombra y no ofrecen el hueco de acogida, necesario de la misma manera que El mundo lleva dentro de mí el lugar de su acogida —Le monde porte en moi le lieu de son accueil. Jean Wahl—. ¿Dónde se encuentra la armonía —que exige la aceptación de todo lo que es humano— de estos edificios con el entorno social contemplado?
«Te extraña su diseño:
se elevan hasta el cielo, verticales,
como si un surtidor lanzara,
en conos, en pirámides y en prismas,
su sed estructural
para romper con gritos de lacerada arista la bóveda celeste;
y, al negar su designio mineral,
son simples llamaradas de vegetal mecánico que intentan
conquistar la luz de las alturas…
y, de tan altas,
se pasan» (p. 42)
El viajero nos infiere a rememorar el nacimiento de las vanguardias en medio de un contexto necesitado de profundos cambios sociales y políticos con llamadas en mayúsculas —«JOYERÍA STERN» (p.20) o «CLUB DE LECTORES DE BALZAC» (p.90)— que se perciben a modo de collage en el texto.
Nuestro autor, como sumo respeto del otro, emplea siempre la denominación en portugués de los lugares que visita — Forte São Marcelo, Río Paraguaçú…—, como hiciera Juan Ramón Jiménez con New York, lo que nos muestra su disposición a aprehender la alteridad, y, al conceder entidad ontológica y existencial a las cosas que, sin su mirada interior son inexistentes, el viaje ontológico y existencial se presenta invertido en este libro. De este modo podemos ver como deja en la descripción anónima algunos edificios —«Iglesia de San Nosequién» (p.25) — cuyas descripciones, sin embargo, son tan precisas que permitirán reconocer o averiguar al lector el edificio descrito, como el actual MAB (Museo de Arte de Bahía), restaurado al año siguiente del viaje del poeta:
«un palacio en ruinas, cuya mugre no alcanza a
disfrazar los arabescos modernistas
que en su día engalanaron las fiestas de mestizas
adormiladas en el olor de su propio sexo:
restos de muros blancos y verdes, con cenefas de yeso
como de la Costa Azul,
barandillas de cobre turquesa…» (p.24)
El poeta recorre las calles de la gran ciudad y nos muestra una dinámica de fuga desde los espacios de progreso hasta las zonas periféricas desfavorecidas y donde la ruina, afirmación del pasado, en su negación al progreso, crea intersticios de ausencia humana, como terrains vagues franceses —espacios de contemplación espiritual que nos recuerda a “Las ciudades tentaculares” de Verhaeren[xv]—, en los que triunfan la naturaleza y el abandono, y que, junto a los espacios o seres ligados a la naturaleza, se presentan como elementos positivos. La naturaleza, de hecho, se nos ofrece en ocasiones como enlazadora de los elementos negativos y los positivos al permitir la permeabilidad entre ambos, e, incluso, en algunos casos, al permitir la sublimación de los negativos al desplegarlos o proyectarlos sobre ella:
«Pasan palacios y escombreras con turgencias de parto,
y del palacio brotará la muerte
al menos durante unas semanas;
y de la escombrera, la vida,
a lo largo, a lo largo, a lo largo de estaciones que empiezan
y no acaban»; (p.27 y 28)
Naturaleza de selvas devastadas, que son campos aún hoy colonizados. «Campos, campos, campos, campos…» (p.77). El colonialismo del campo todavía hoy subyuga al pueblo:
«¿Saben ustedes cuántos días, con sus noches de insomnio,
cuántos años, con sus muertes sin levantar cabeza,
cuántos brazos agarrotados,
cuántos hígados podridos,
cuántos partos a bocajarro, a horcajadas sobre el viento,
han sido necesarios para convertir una selva en un campo
dorado de cañas de azúcar?» (p.69).
Una naturaleza donde el árbol solitario aparecerá como un elemento básico en esta fusión de la realidad con la esencialidad del ser. Un ser esencial en un entorno de contingencia que nos evoca tanto la certeza de ser y estar en uno mismo como la certeza de su segura desaparición:
«y en lo más alto de un cerro
un árbol,
como sacado de un parque milenario inglés,
se sobresalta… de pronto
y se derrumba» (p.48).
Y en el que la palmera, símbolo extremo ancestral del con-tacto espiritual entre Dios y el hombre, trascendida la representación de la divinidad de quienes observaron salir la palma de una mano de una nube cuando la esencia del Verbo no había sido definida todavía por el arte, «donde los dioses gimen nuestro olvido» (p.34), contiene, especialmente, la duda de un espacio de luz:
«y por la ventana se asoma una palmera:
su palma,
en el azul del plafón imaginario, sustituye a la araña de
cristal, multicolor, encargada en Venecia,
y que alguien se ha llevado
(tiembla su sombra)»; (p.24 y 25)
Espacios de luz y sombra que son unificados por el juego de colores. Los adjetivos de color se corresponden con la luz, fragmentada constantemente ante la realidad existencial y poética que el visitante se cuestiona:
«casitas de juguete que se amontonan,
blancas, verdes, rojas, moradas, azules, amarillas, naranjas:
un arco iris
fragmentado, revuelto, como un caos de notas,
recosido a retazos,
que ningún niño dios se atrevería a ordenar…» (p.82).
Si desaparece el mundo de la luz y el color lo que desaparece es el mundo material y sustancial en su totalidad, como sensaciones y como sentimiento. Lo metafórico y lo literal se funden. A través del color y de la imaginación, el poeta presenta su experiencia desde todos los ángulos.
«esas geodas que multiplican el espacio interior con la luz
reflejada en quiebros,
mil veces
por sus prismas» (p.21).
El tiempo es espacio nos versó Juan Ramón Jiménez, un espacio que se ciñe a la temporalidad. Salvador es, por consiguiente, el espacio para la aprehensión directa y auténtica de la realidad que, en su intrínseca vocación de presencia y de vida, en su permanencia, es una especie de catalizador que propicia la forma para las Visiones, donde el viento, uno de los efectos unificadores en el libro, es tiempo para la disolución de la conciencia:
«Todo es aquí procreación y muerte,
fermentación y podredumbre: un ritmo frenético
y acongojante de metamorfosis implacables
—de la vida a la muerte,
de la muerte a la vida—,
armonizadas en flor, en pulpa, en vómitos, en
excrementos y en semillas color caoba que revientan,
germinan y se lanzan como músicas tambaleantes a la
conquista del viento» (p.24)
El viento metaforiza la fugacidad, la inmaterialidad y la esencia inasible del tiempo que, en su vocación de finitud, de muerte y de ausencia, y de advenimiento, arrastrará, voluntaria o involuntariamente, la memoria. Una memoria que en su devenir es siempre presente. Hacia el final del viaje, un recuerdo vivido en el mismo —«Un recuerdo: / enfrente del Convento do Carmo, / en Cachoeira» (p.96)— abre el recuerdo de la memoria pasada:
“Recuerdo.
¡Y siempre, siempre, siempre,
la cabeza rapada de un niño negro comida por la sarna!
Aquí, ahora,
y en Madagascar antaño.
¡Mi niño de Madagascar!» (p.97).
Madagascar es el tema del cronotopo: el ayer está en el hoy. Lo aprehendido ayer une el pasado y el presente. Algo que fue y se sigue oyendo con la misma verdad y fuerza de presencia que ya se oyó en otro lugar. Anulación de tiempo, anulación de lugares al quedar integrados en una unidad superior. “Allí”, Madagascar, es el espacio diferente con lo que le es propio en este momento a este espacio, Salvador. Presente casi eterno o instante eternizado. Distinta sustancia, la misma conciencia: sustancia trascendente. Nada se pierde mientras la memoria lo retiene. El cambio geográfico no altera la sustancia del poema, sino que la amplifica.
Existe un viaje y existe la memoria de un viaje que queda a modo de diario de la experiencia. El viaje de Bahía finaliza en la esencialidad del recuerdo. Algo que observamos en la ausencia de indicaciones temporales o en los títulos de las visiones, que son referencias espaciales, pues desde la “Primera visión. En el avión”, y hasta la “Decimonovena visión. A la vuelta, en el avión”, se producen en lugares —Hacia la joyería Stern, Por las calles de Rio Vermelho, En la playa de Guarajuba, Perdido por un barrio, Por los suburbios, Por las calles y campos de Bahía, En la playa de Ondina, En la aldea hippie, Por campos de la caña de azúcar, En la fábrica de puros, En Lagoa do Abaeté, Río Paraguaçú, Feria en Cachoeira, En el mercado de la feria— a excepción de una, aparentemente, Los pescadores de roca, que se puede entender como lugar para la mirada de quien el otro también es espacio y morada.
Se viaja para conocer al otro, a lo otro. Se recoge uno en casa para conocerse a sí mismo[xvi]. Asumir la alteridad, como realidad exterior del yo, nos dota de ser un ente desde la Historia y para la Historia. Salvador de Bahía, espejo en el que se reflejan tanto nuestras glorias pasadas como nuestras fallas presentes, es la metonimia de todos los lugares tercermundistas con aspiraciones a progreso.
El 21 de mayo de 2002, Zélia Gattai, en su discurso de entrada en la Academia Brasileña de Letras dijo que: Uma leitura ou uma história só prestam, empolgam e nos fazem sonhar quando transmitidas com prazer e emoção (una lectura o un cuento solo es bueno, apasionante y nos hace soñar cuando se transmite con placer y emoción)[xvii]. Javier, transmite «bajo esa tinta oscura y luminosa que la noche les vierte a / los poetas» (p.104) el sueño de un mundo mejor, donde la proximidad de la esencia se encuentra representada a través de los sentimientos del poeta: «(…) comprendo. / Aunque no sé muy bien lo que comprendo… (p.105)». Su yo interior le hace comprender lo observado, pero, cuando vuelve a su mente, racionalmente no sabe qué es lo que ha comprendido. Está seguro de sí mismo y de lo que sabe y de lo que no sabe, pero tal seguridad se reviste de titubeo para mejor afirmarse en sí misma, para ser en verdad lo que quiere ser y lo que es: una conciencia segura de lo inseguro.
El poeta en su regreso invoca [(…) a Venus, pidiéndole / una nueva vida y una nueva voz]» (p.106), pues sabe que solo si la alteridad ha sido asumida en positivo, el yo habrá asumido al otro para las carencias de su propio yo y, en consecuencia, el poeta tendrá una nueva voz, y el viaje, real y en poesía, no habrá sido fallido. El poeta vuelve, regresa a casa, cargado de sus descubrimientos y deja clara la naturaleza del viaje interior, «el sueño de una historia secreta cristalizada en luces…» (p.21): la vuelta cristaliza el espíritu del aprendizaje universal.
Aunque han pasado muchos años desde aquel viaje de nuestro poeta a Salvador, y tal vez Javier pueda sentirlo lejano, es tan suyo como la transformación que supuso entonces a su ser. Visiones en Salvador de Bahía es un viaje físico y simbólico hacia el conocimiento de uno mismo, del otro y del mundo, o lo que es lo mismo, el Amor en su más noble expresión —también Cáritas o compasivo— que, para el poeta, es también el camino hacia el interior, reverso y dorso de la palabra al captar, con su alquimia, el lenguaje poético para la transmutación del Ser, que solo puede ser en el otro y lo otro.
Es por ello que el poeta se pregunta ¿cuál es el punto de la auténtica llegada cuando uno afronta un viaje? La experiencia del otro en el viaje, nos responde, es similar a la experiencia del otro en el amor, y ello porque dicha experiencia está en ambos casos regida por la “identidad” del yo viajero o amador, que necesita o tolera, exige o aborrece, asume o rechaza, en plan de igualdad consigo mismo, la “diferencia”, la alteridad; aunque a veces el otro no es sino un pretexto para alimentar la curiosidad, vanidad o egocentrismo del yo con un simple escarceo turístico o galante, pero entonces no se puede hablar ni de viaje, ni de amor [xviii][17].
Si la poesía es una experiencia de amor y, si como escribió Viktor Frankl, El amor es la única manera de trascender la muerte, entonces la poesía quizá sea, como nos canta Javier del Prado en Visiones en Salvador con memoria de Madagascar:
«tal vez una custodia, / un último arrebato de esperanza ante la Nada vasta y negra» (p.105).
[i] Javier del Prado Biezma, Visiones en Salvador de Bahía (con memoria de Madagascar), Mahalta Ediciones, Ciudad Real, 2025.
[ii] Georges Poulet, La conciencia crítica, trad. de Lydia Vázquez, Visor, Madrid, 1997, p. 113.
[iii] Jean-Pierre Richard, L’univers imaginaire de Mallarmé, Ed. Seuil, Paris, 1961, p. 24.
[iv] Javier de Prado Biezma Voluntad de Horizonte y Añoranza de Morada, Ed. El fil d´Ariadna, Lleida, 2021,16.
[v] Patrice de la Tur du Pin, La Vie recluse en poésie (suivi de Présence et poésie, par Daniel-Rops)”, Paris, 1938 (Reed. 1952).
[vi] Jean-Pierre Richard. Poésie et profondeur, Ed. Seuil, Paris, 1955, p. 26.
[vii] Ibidem., p. 9.
[viii] Juan Ramón Jiménez, Ideolojía (1897-1957), Ed. de Antonio Sánchez Romeralo, Barcelona, Anthropos, 1990, p. 565.
[ix] Georges Poulet, op. cit., p. 72.
[x] Italo Calvino, Las ciudades invisibles, Ed. Siruela, Madrid, 2000, p. 58
[xi] Javier de Prado Biezma, op. cit., p. 69.
[xii] Michel Foucault. Historia de la sexualidad II. El uso de los placeres. Ed. Siglo XXI, Madrid, 2010, p. 12.
[xiii]. Benjamin Constant, Adolphe. Ed. Acantilado, 2002. Traducción de Marta Hernández
[xiv] Ernst Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas II, trad. de Armando Morones, Fondo de Cultura Económica, México, 2003, p. 245.
[xv] Émile Verhaeren, Las ciudades tentaculares, trad. Pedro Alcarria, Ed. Vitruvio, 2022
[xvi] Javier de Prado Biezma, op. cit., p. 25.
[xvii] https://www.academia.org.br/academicos/zelia-gattai/discurso-de-posse
[xviii] Javier de Prado Biezma, op. cit., p. 71.