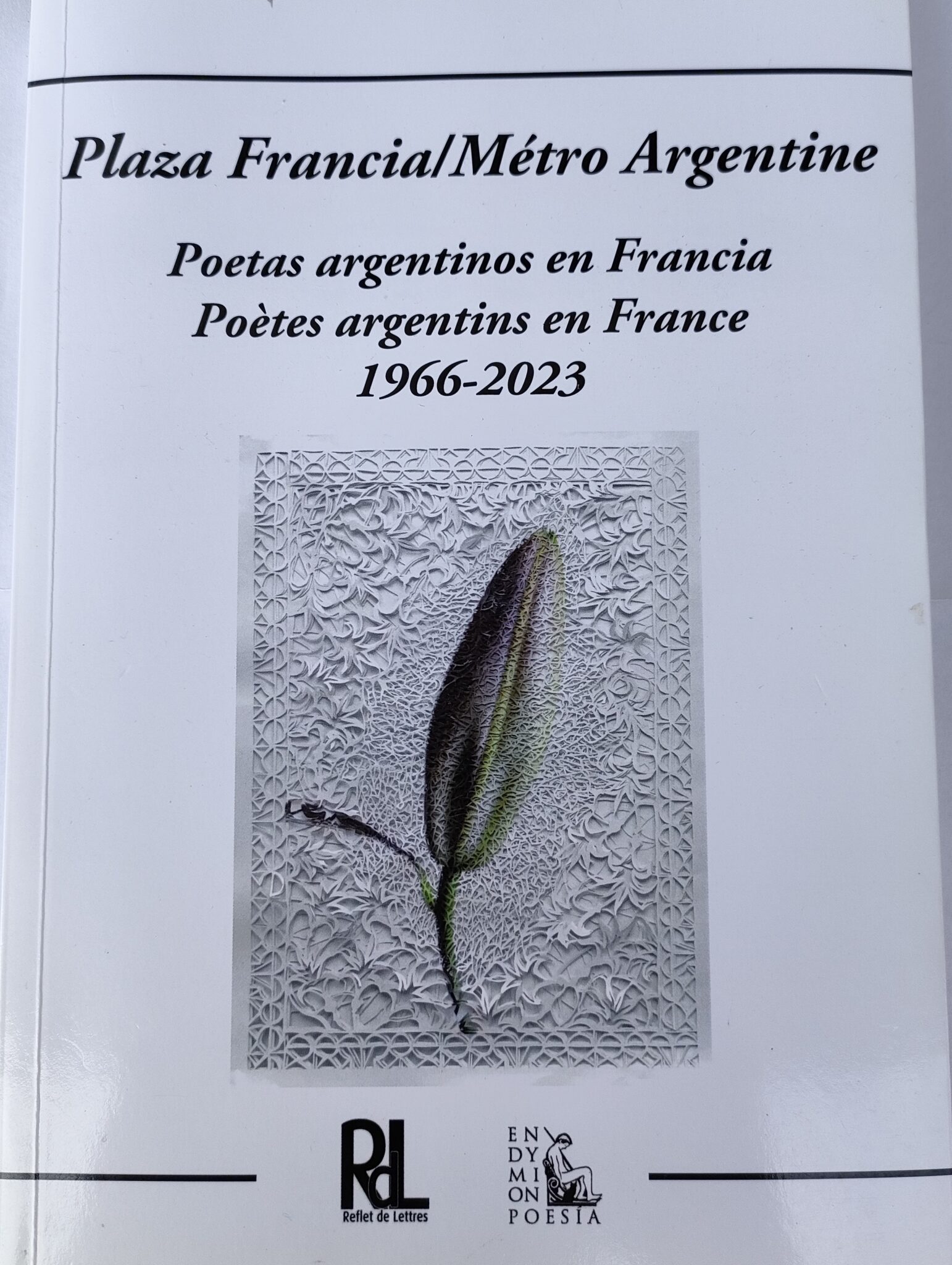
PLAZA FRANCIA/MÉTRO ARGENTINE. POETAS ARGENTINOS EN FRANCIA. 1966-2023i
Por Jorge Rodríguez Hidalgo
Las editoriales Reflet de Lettres (Francia) y Endymion (España) confiaron a Omar Emilio Spósito una selección de poetas argentinos residentes en Francia. El resultado fue la presente antología, que consta de dieciocho autores. El título, “Plaza Francia/ Métro Argentine”, pretende ensamblar las comunes procedencia y destino de los incluidos. “Plaza Francia”, lugar emblemático de Buenos Aires creado por el paisajista francés Charles Thays, abarca un conjunto de plazas de la capital bonaerense, como la Intendente Alvear y la San Martín de Tours, entre otras. Dicho espacio monumental conmemora la fraternidad entre Argentina y el país galo. “Métro Argentine” hace referencia a la única estación parisina de tren subterráneo (subte) que lleva el nombre de un país.
La obra no es una antología. Nacidos en Francia (salvo Samanta Barendson, madrileña de madre argentina y padre italiano), los autores (11 hombres y 7 mujeres) tienen también en común su residencia en Francia. Los mayores nacieron en los años 30′ (2), los 40′ (6) y los 50′ (4); los menores pertenecen a las décadas de los 60′ (3) y la de los 70′ (3). 10 nacieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2 en la capital de la provincia (La Plata); 1 en la provincia de Buenos Aires; 1 en Córdoba; 1 en Santa Fe, Ledesma (Jujuy) y Tucumán, y 1 en Madrid (España). La muestra abarca casi cuatro décadas, que van entre 1939 y 1976, año del llamado golpe cívico-militar. ¿Encontramos en los poemas del libro eco de los avatares político-criminales de su tiempo? Como veremos, apenas hay referencias a una de las etapas más negras de la historia de Argentina, pese a que los textos fueron escritos entre 1966-2023. ¿Hartazgo, voluntad de olvido, quizá de “reconciliación” en la distancia? Estamos ante una miscelánea de tendencias, escuelas, influencias, estilos, temáticas, épocas, historias…, al decir del coordinador Omar Emilio Spósito.
El índice de autores sigue un aséptico orden alfabético de sus apellidos: Samantha Barendson (España, 1976); Ana Becciu (Buenos Aires, 1048); Ioana Catsygianis (Buenos Aires, 1976); Sergio Delgado (Santa Fe, 1961); Alicia Dujovne (Buenos Aires, 1939); Miguel Espejo (Ledesma, Jujuy, 1948); Luisa Futoransky (Buenos Aires, 1939); José Muchnik (Buneos Aires, 1945); Diego Muzzio (Buenos Aires, 1969); Roxana Páez (La Plata, 1962); Néstor Ponce (La Plata, 1953); Abel Robino (Pergamino, Buenos Aires, 1952); Mariano Rolando Andrade (Buenos Aires, 1973); Bernardo Schiavetta (Córdoba, 1948); Miguel Ángel Sevilla (Tucumán, 1945); Omar Emilio Spósito (Buenos Aires, 1956); Susana Sulic (Buenos Aires, 1959) y Rolando Yankelevich (Buensos Aires, 1949). Los poemas, casi todos escritos originariamente en español (con pocas excepciones, en que han sido ideados en francés), preceden a sus traducciones al francés, que realizan mayoritariamente los propios poetas (también con contadas excepciones). A este propósito, la educación y el desempeño profesional (docencia universitaria, por ejemplo) del grueso de poetas es determinante en las concepciones poéticas que la breve muestra deja traslucir. Hay una incuestionable incursión en el territorio de la intelectualización, al modo europeo, de la literatura, de su función.
Dado que no es posible detenernos en todos y cada uno de los poetas, aunque el número de sus poemas sea pequeño, sí dejaremos algún comentario sobre aquellos cuyos temas nos hayan parecido más representativos de algunas tendencias. Así, una de las más jóvenes poetas, Samantha Barendson (Madrid, 1976), se ocupa, curiosamente, de la memoria/desmemoria en unos textos que combinan la prosa y el verso: “No recuerdo nada. […] Hay un antes, negro, callado. […] No encuentro la más mínima pizca de recuerdo en el fondo de mi cabeza rellena con detalles, números de teléfono, códigos de puerta, listas de cosas por hacer, nombres de gente sin importancia, protocolos burocráticos, ni la más mínima chispa de un pasado juntos. Dos años de vida común, veinticuatro meses desaparecidos en la nada, el olvido, el viento”. Un recuerdo imposible también: “Caminaré por las avenidas grises de un París radiante/ En búsqueda de aquella librería (española)/ En búsqueda de aquel libro (agotado)/ Que nunca he de hallar// Tomaré un mate en el café argentino del bulevar Saint-Germain […]/ Y estaré de nuevo en mi Buenos Aires perido/ En mi Buenos Aires herido…” Porque, al cabo, “escribir es dudar. […] Escribir es atreverse la poesía./ Y vivir”.
Pese a residir en Francia desde hace años, algunos de los poetas procuran mantener en su escritura el eco de la lengua materna. Es el caso del santafesino Sergio Delgado (“alguien propuso tomar unos lisos”; la “heladera”). Otros escriben sobre realidades muy distantes de las suyas: Ana Becciu se ocupa de los rarárumi (tarahumara), una comunidad indígena del norte de México, en el estado de Chihuahua; Roxana Páez, en su “Diario de la China”, parece buscar afinidades sentimentales (“Esta larga ausencia como un exilio/ Es una absoluta presencia/ que el tiempo no altera”; “De cualquier lugar de donde sea soy/ de aquí”; “Como semilla con alas. Inútil/ preguntar de dónde viene”). Los hay que reflexionan sobre lo perdido, como Miguel Espejo (“En el centro de la pérdida de las cosas/ en el centro de la pérdida de la gente/ la pérdida de los padres y de la patria […]/ La pérdida de las cosas/ la pérdida de la gente/ la pérdida de la pérdida”). También Espejo nos deja una crítica sobre el poder de la Iglesia en su aspecto político (“las píldoras que esa caterva no necesita para cultivar la pedofilia”; “pues lo relativo reina en democracia y no en dictadura/ reina sobre putas y putañeros, sobre imperios y naturaleza”; “a Dios rogando y con el mazo dando./ No por mucho madrugar amanece más temprano./ Nunca digas nunca […]/ Nunca digas de esta agua no he de beber/ especialmente si está bendita”).
Luisa Futoransky, la mayor, reflexiona sobre la vejez (“¿qué se espera de un viejo? Que pida turno con especialistas/ que le confirmarán por si falta le hacía/ el deterioro irremediable// que mate el tiempo […] El viejo vive en un inmenso país de gente resfriada […] un país de peter pan/ de principitos destronados y cochambrosos”). Sin embargo, como se ha dicho, son escasos los poetas que revisan el pasado reciente de Argentina de una forma crítica, esto es, señalando a asesinos y recordando a sus víctimas. Entre los que sí lo hacen destacamos a Néstor Ponce (“Río de la Plata, Avión militar/ 1977, septiembre// ¿caída?/ el tajo/ se abre hacia el cuerpo/ va hacia el fuego/ un grito hacia el agua/ se mece/ como una campana de luz”; “Campo de concentración// Club Atlético, 1980, mayo […] Dentro de la capucha/ respira un grito”; “Campo de concentración ESMA, 1977, enero […] Martín está? ¿Queda poesía?”; “Campo de concentración La Perla, 1979, mayo […] “cayeron los soldados en casa de Martín/ patearon puertas y otras aberturas al mundo/ contra la pared los pusieron/ a los libros/ apuntaron/ contra los estantes los pusieron/ muertos de coraje/ temblequeaban los versos/ cayeron pesadamente de los estantes/ maltrechos y con menos octosílabos/ los quemaban en Berlín/ los ejecutaban en La Plata” […] Los cuervos seguían chiflaban los balazos/ en el cementerio los muertos/ se escondían tras las cruces/ de pura y mismísima piedad […] largaban sombreros de colores a la sordera del mundo”).
En los extremos de los poemas seleccionados encontramos un ejemplo de poesía visual, a cargo de Bernardo Schiavetta (“Frente a frente: espejados espejos en espejos reflejos en reflejos reflejados”) y la certera conclusión, de Omar Emilio Spósito, de lo que el tiempo y las circunstancias producen en quienes se alejan del origen propio (“La hormiga y el escarabajo: Los años/ habían aspirado industriosamente nuestra memoria”).
i PLAZA FRANCIA/MÉTRO ARGENTINE. POETAS ARGENTINOS EN FRANCIA. 1966-2023. VV.AA. Coord. Omar Emilio Spósito. Bilingüe francés-español. Coed. Reflet de Lettres, Ediciones Endymion, París, Madrid, respectivamente, 2023
