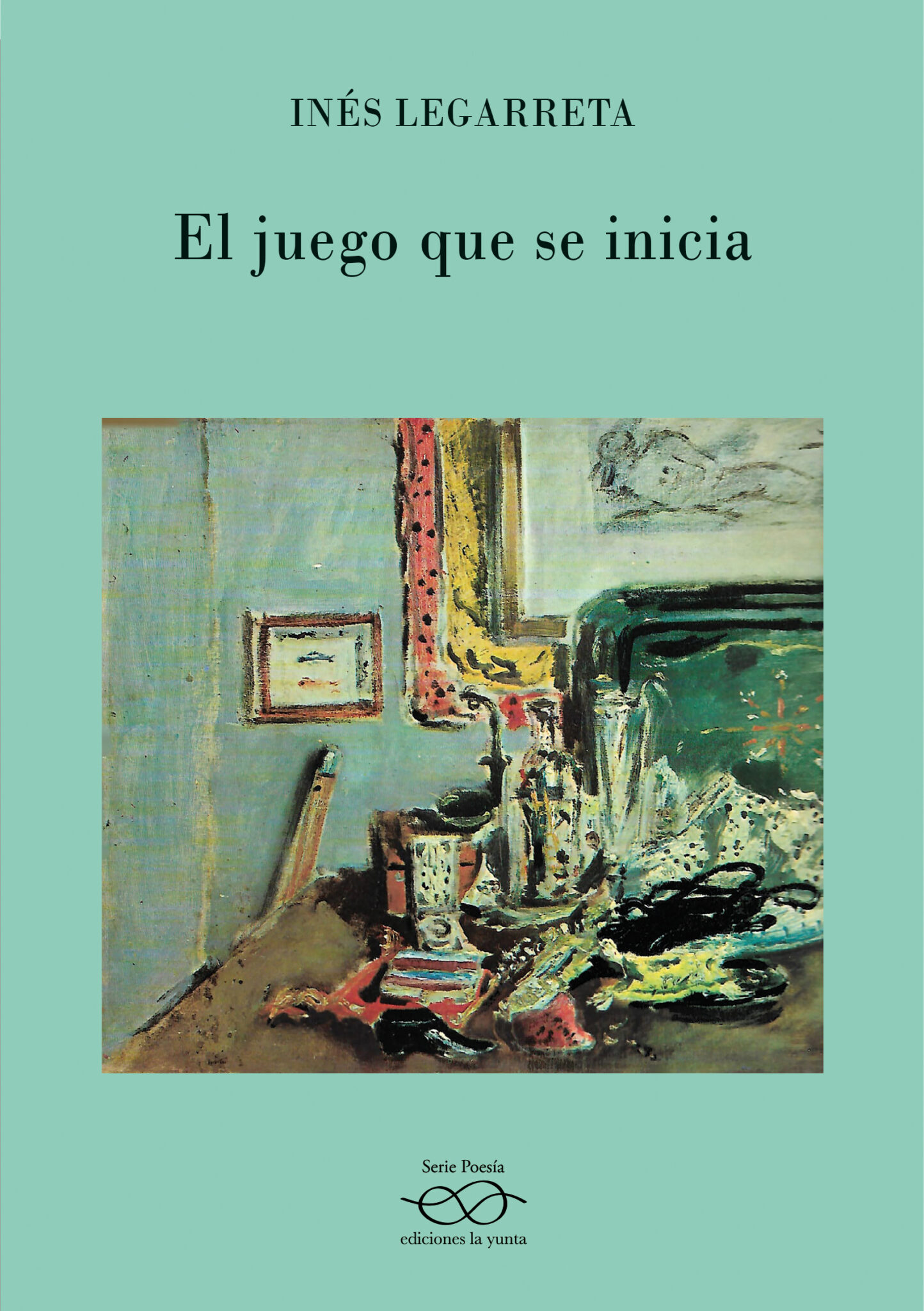
El juego de la contemplación, según Inés Legarreta
Por César Bisso
El juego que se iniciai es un ingenioso poemario, sobre todo por la naturaleza temática y por la sustancial manera de expresarse que eligió Inés Legarreta. En toda su extensión se observa el intento de la autora de demostrar que la poesía es la experiencia inmediata de lo real, es decir la reconstrucción silenciosa de un mundo mágico que sólo se puede explicar desde la palabra y no con palabras. El arte de hablar con elocuencia para decir algo no es el objetivo deseado. Por lo contrario, la sensibilidad creativa está enfocada en el acopio de imágenes y mínimas descripciones que sostienen otro contexto, intrínseco, que emerge a la superficie desde el fondo de la reflexión. Por esa senda transcurre su poesía, impregnada por el misterio y la incerteza de lo que vendrá.
La estrategia de Legarreta es saber contemplar. Apreciar lo que ve afuera y siente por dentro. Es por eso que, a través de la mirada, elabora un diagrama poético con los objetos que rodean y los estados de ánimo que la acompañan en su pasar cotidiano, buscando una respuesta metafísica sobre lo que ellos representan en su íntima realidad. Al mirar un pocillo de café, una alfombra, un techo de chapas, una lámpara de pie, un mantel con limones, ella dice que nada en la vida está inerte. Y que desde su propia voz todos los objetos y las emociones tienen algo por decir.
El juego que se inicia tiene un recorrido circular donde las palabras juegan a viajar en un tren interior que vislumbra secuencias de la rutina. A veces se detiene en andenes sin tiempo; otras veces avanza raudo por los claroscuros de la memoria; y otras, acompasa su andar para que el viajero se conmueva y tiemble ante un extraño paisaje. Porque quien viaje por dentro de un poema sabe que las palabras son pájaros que golpean contra las ventanas cerradas y necesita abrirlas para que ellos vuelen libres contra el viento. Legarreta viaja hacia sí misma, para descubrirse sumergida en otros espacios. Es la continuidad del dolor o la dicha, este juego interminable donde busca lo perdido y pierde lo adquirido.
De la primera parte del libro rescato de estas breves narraciones poéticas el reflejo de cada instante del día, como si fueran puntazos en el rostro aciago de la soledad, pero que no cercenan la lucha por escribir. Al contrario, la poeta dibuja un nuevo rostro en el umbral del silencio, identifica su propia vida en el vacío de la levedad. Sus poemas condensan una serie de cosas mundanas, veraces, concretas. Y muchas otras conmociones que la nutren. Pero estos rasgos del mundo exterior no impiden que manifieste cuál es el verdadero sentido de su percepción: asume el compromiso de convertir la palabra en una herramienta capacitada para darle un orden natural a ciertos aconteceres.
El juego que se inicia también invita a incursionar escenas de cansancio, de angustia, de silencio, donde languidecen las luces del alma y las palabras se tornan lobas en acecho, deambulando la casa que nadie recorre, devorándose entre ellas y dejando entrever por las hilachas de una página en blanco la zozobra de quien todavía no escapó del insomnio. A pesar de ello, la poeta sabe que no puede detener su viaje, que ir más allá de sí intensifica el calvario, pero cerrar los ojos y sosegar el puño es matar los sueños que aún restan.
En la segunda parte del libro aparecen los “poemas sueltos”. Poseen una gestación reveladora: es como un viento que sopla desde afuera hacia adentro del corpus poético y viceversa. Por un lado, habla la tierra húmeda y sus criaturas; por otro, responde la mujer que escribe desde la raíz de su escritura. Las imágenes de pronto se dispersan por otros rincones del mundo, pero luego regresan a su centro de gravedad, es decir al aire pampeano que la absorbe, ya sea cerca o lejos de sí misma. Repito: criaturas, tormenta, lluvia, tierra húmeda, plenitud, como si todo fuera una celebración lugoniana. Es que Legarreta se apoya en un sobrio reticulado simbólico que hace enteramente bello este pasaje del libro. Más allá de percibir luces y sombras de la realidad que la trasciende, apuesta a una estética subjetiva que suena diferente -en tiempo y forma- a cualquier otro acto creativo. El poema XI es un ejemplo de lo que intento decir. Transcribo el primer fragmento: Entre tules y sombra la palabra que nos dijimos / el grano de sal / están mi madre y un amante y un niño perdido / sentados a la orilla de una nube morada / como si se conocieran de mucho tiempo / y de la nada / hondura de la sangre, jaula de los otoños… Aquel viaje que ha iniciado sigilosamente, ahora se detiene en los andenes inasibles del asombro y luego proseguirá la marcha hacia el próximo desgarro del silencio y del amor.
Así es como la poeta ha construido su arte de decir en voz baja. A lo largo del texto esgrimió los trazos secretos de una escritura paciente, que deja huellas que engendran otras huellas. Legarreta supo ocupar el breve espacio que queda para quien aprendió a escuchar a través de la mirada. Y para quien pudo traducir el lenguaje de símbolos e imágenes con solidez emotiva, después de abrazar al que dijo adiós y nunca ha partido, preguntándose si Ulises realmente abandonó alguna vez Itaca o si el destino de la humanidad es un mandato del azar.
En uno de sus fragmentos, el más breve de todos, la autora elige la expresión no es, para definir su sentir sobre el contexto que la perturba. Creo que la mención no es representa una paradoja, porque por un lado expresa el estado de ánimo de Legarreta, pero a la vez es el lugar donde ella debe seguir siendo, al igual que el poema, muy a pesar de todas las vicisitudes que tengan que atravesar. El artificio dialéctico no forma parte del objetivo del texto, como tampoco lo es la omnipotencia de la verdad. La poeta lo sabe. Por eso, los hechos que implican grandes controversias no pueden englobarse con otros que sólo pretenden constituir pequeños gestos de franqueza. Es obvio que quien escribe piensa, pero no necesita construir una matriz para explicar un pensamiento adecuado a la sensibilidad del Otro. Todo poeta escribe ante cualquier circunstancia. No necesita ninguna fundamentación; alcanza con la fortaleza que le otorga el impulso por decir. La poesía, en definitiva, es la que construye al poeta. Le otorga la condición de ser creíble cuando el acto creativo trasciende más allá de su propia conciencia. Por otra parte, el lenguaje no siempre actúa como una afirmación, sino que también se funda en la negación y en la capacidad de decir lo que no es. La razón de ser de todo creador.
También me arriesgo a decir que la poesía está lejos de ser producto de una sociedad anónima y anómica. Su magia trasvasa las barreras del delirio colectivo, del contagio de las secuencias estereotipadas de la realidad. Quien se anime a incursionar por su cauce debe absorber las dolencias que llegan del exterior y resignificarlas, convertirlas en un pasaje onírico, surreal, hasta plasmar un mensaje que hable de las mismas sensaciones y con los mismos sentimientos, pero formalmente diferente. Así es como se define la identidad de un poema. En este libro Legarreta lo deja en claro: ha construido un cristal que percibe el afuera racional para transferirlo a un esquema interno de signos y conceptos que, subjetivamente, representan sus evocaciones, anhelos y dilemas. Cada página irradia con nitidez una búsqueda poética que repara y, a la vez, ilumina. Nuestra autora intuye que sólo la conmoción del lector hallará el verdadero sentido ético y estético de una escritura que la enaltece. Y nada mejor que la voz de su mirada para continuar el juego vital de la contemplación.

Minucioso análisis del último poemario de una distinguida autora como es Inés Legarreta. Celebración y bendiciones! Saludos desde Córdoba, Argentina