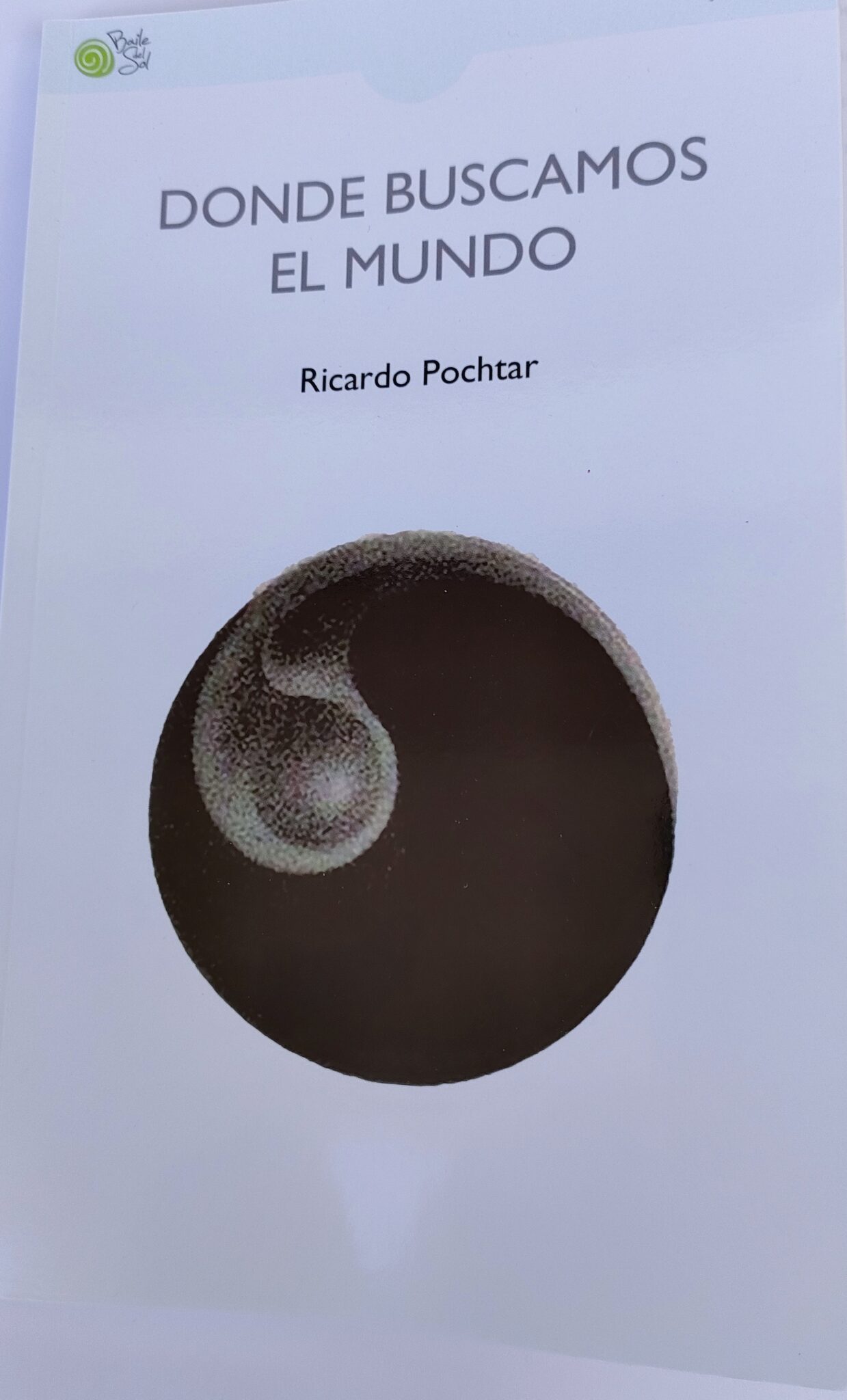
Reseña
DONDE BUSCAMOS EL MUNDO, DE RICARDO POCHTAR
Por Jorge Rodríguez Hidalgo
Cuanto más se empeña el utilitarismo capitalista en hurtarnos las claves del conocimiento, con más feraz rebeldía nos defiende la natural especie en que consistimos. Lo que somos siempre nos guiará, a despecho de lo que pretende una minoría, yendo por delante de la mayoría por mor del subterfugio cultural. El mundo no es lo que los administradores del hambre y del miedo quieren que sea; el mundo es lo que quienes alientan determinan, pues no hay mayor fortaleza que la obstinada -por inexorable- debilidad humana. En consecuencia, cada cual busca, más que el mundo, la comprensión de “su” mundo, el único que puede conformarnos. De eso trata “Donde buscamos el mundo i”, del argentino Ricardo Pochtar (Buenos Aires, 1942), licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, poeta y traductor (su traducción de “El gatopardo”, de G. T. Lampedusa, es, sin duda, magistral). Aunque está afincado en España desde hace décadas, conoce bien, además del italiano, el inglés y el francés (realizó estudios de posgrado en la Université d’Aix-en-Provence). La impronta de la cultura gala es evidente en este “Donde buscamos el mundo” desde el epígrafe que precede al libro, unos versos del poeta Paul Éluard (“Pero es aquí en este momento/ donde empiezan y acaban nuestros viajes/ aquí donde defendemos nuestra vida/ aquí donde buscamos el mundo”) de donde toma el título para su obra. En lo que va de siglo XXI, Pochtar ha dado a la imprenta más de una decena de libros de poesía, además de uno de aforismos (“Pequeñas percepciones”, 2016). Es precisamente este género literario, donde se funden el pensamiento y la poesía, el que se hace cargo del gobernalle de “Donde buscamos el mundo”.
Es cierto que la frontera entre los géneros literarios es cada vez más difusa, por lo que no siempre es fácil ni apropiado adscribir un texto a uno u otro. Convencionalmente, diremos que los 76 que constituyen el libro son poemas cuya extensión oscila entre dos, tres y cuatro versos o líneas. Poco importa, en verdad, cómo llamemos al breve negro impreso sobre el extenso blanco. Lo relevante es el contenido, su hondura y precisión. En palabras del poeta y narrador José Carlos Díaz (Gijón, 1962), Pochtar “concibe la poesía de una manera depurada y ascética”: más que buscar la economía de lenguaje, persigue la esencialidad; es decir, “renuncia al adorno y, por tanto, a rimas o corsés métricos”. Lo relevante es la palabra, su libertad (“lo que no soportan las palabras es tener de lazarillas/ a las ideas: prefieren ir y venir a ciegas, significar sin medir/ las consecuencias”).
Aunque los poemas se suceden sin agrupaciones temáticas expresas (“mientras llegan refuerzos, los eternos temas de/ la poesía se consuelan con las eternas maneras/ de disfrazarlos”), sí es posible detectar las áreas de interés que dan sentido al libro: 1) el lugar que ocupan las palabras en la expresión del pensamiento (“fuera de contexto las palabras tienen una vida breve, pero/ fascinante: su Eldorado es una arena que respira”; “palabras novicias que aún no saben de qué/ cosas las dejarán hablar cuando se ordenen”). 2) La poesía (“se aconsejan poemas breves: claro que en un/ huerto pequeño también se crían malas hierbas, / pero no se tarda tanto en escardarlas”; “el metapoema a lo único que aspira es a demorar la/ extinción entrópica del poema: lastrarlo, compensar/ a la brava su menguada ontología”; “el poema es una revolución instantánea. Su tiempo/ no rinde cuentas. / Su sombra en el papel es cenital”). 3) El yo, el solipsismo (“el solipsismo no solo es un vicio/ del sujeto: también es un defecto/ del mundo”; “se equivoca el solipsista si espera algo más que/ una demostración por el absurdo de la existencia/ del mundo. ¿Hay más interesados? ¿Algún otro/ necesita que el mundo le pruebe su existencia?”; ¿a qué restos se agarrará el solipsista cuando gane/ la partida y se quede flotando en medio de la nada?”). 4) El pensamiento filosófico (“¿cómo que se necesita tiempo para pensar? La/ intuición piensa sin tiempo y no se le notan las arrugas”) como atracción y repulsión (“so pretexto de que aún les queda algo que decir,/ las palabras siempre se están arrimando a alguna/ idea, pero a último momento un temblor tenue en/ las rodillas, una reserva de vértigo, les ahorra esa/ vergüenza”; “a veces las cosas te engañan para abrirte/ los ojos: la mirada se equivoca en honor/ a la verdad”). 5) Algunos autores de referencia, empezando por los franceses Paul Éluard, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Francis Ponge, André Breton, M. Merleau-Ponty; el alemán Heinrich W. Von Kleist; el peruano Raúl Deustua; el argentino Alberto Girri; sin olvidar una referencia al mundo clásico por medio de Empédocles y Parménides.
La argamasa que une todos los temas tratados es el descreimiento: del yo (“al fin encuentra una voz perfecta, pero/ un detalle tonto lo delata: no es la suya”; “le cambian el guion, lo desmantelan, le quitan/ el mundo, le ensucian el agua, y decían que no/ iba a pasar nada”); de la utilidad de la poesía (“el poema a veces se insolenta, solo mira a sus palabras,/ pero es un gesto que no tiene consecuencias, a lo sumo/ le arranca una sonrisa al mundo”; “de acuerdo, me avengo al endecasílabo:/ ¿Y ahora qué? ¿Qué más hay que hacer/ para cambiar la vida?”); del desconcierto del hombre solo (“cuando le somete su proyecto de universo, el/ inspector de dioses frunce el ceño: demasiadas/ vueltas. ¿No podría estar más quedo? ¿Dónde/ está la tecla que hay que pulsar para pararlo?”); del papel del lector en la tarea del autor (“no se conocen: se seducen. ¿Quién es? El ángel/ del lector y el ángel del poema. Agua y aire, en/ la misma proporción inversa”; “no ato cabos sueltos, dejo errores sin/ salvar: librados a los lapsus del lector/ gravitan hacia una verdad inmerecida”); de la comunicación con el mundo (“llamo lucidez a la vocación de la mente por el/ mundo, su fe animal, su terco compromiso con/ las cosas”; “ojalá me sorprenda/ sentado frente al mundo/ tratando de captar/ sus últimas palabras”; “lenguaje y mundo no encajan: en el mundo la/ desesperación no viene después de la esperanza,/ alguien que no estuviese ya desesperado nunca/ incurriría gratuitamente en la esperanza”).
“Donde buscamos el mundo” es, finalmente, una llamada de alerta al hombre dormido. Si en el primer poema del libro, “Hipnomaquia”, Pochtar apuesta por el día (“cada noche los sueños intentan derrotar al/ mundo. Cuando amanece, la gracia diurna, / en su infinita ternura, le lava las heridas”), en “Hipnosis solipsista” nos advierte de las consecuencias del sueño (“cuando por fin nos despertamos del sueño solipsista,/ el mundo y yo ya éramos dos perfectos desconocidos”). Mundo, poesía y yo parecen personificarse en las figuras de una atracción de feria, donde las armaduras suplantan a sus respectivos seres: de donde la poesía no es la poesía esperable, ni los homínidos son necesariamente hombres, ni el pensamiento es lo que bulle en el seno de una mente dislocada: porque no sabemos ni qué mundo buscamos ni si hay mundo particular en que buscar al mundo interpretado que nos han legado. ¿Será por eso que Ricardo Pochtar no deja de interpretar?
i Donde buscamos el mundo, Ricardo Pochtar, Ediciones de Baile del Sol, Tegueste, Tenerife, Islas Canarias, 2025
