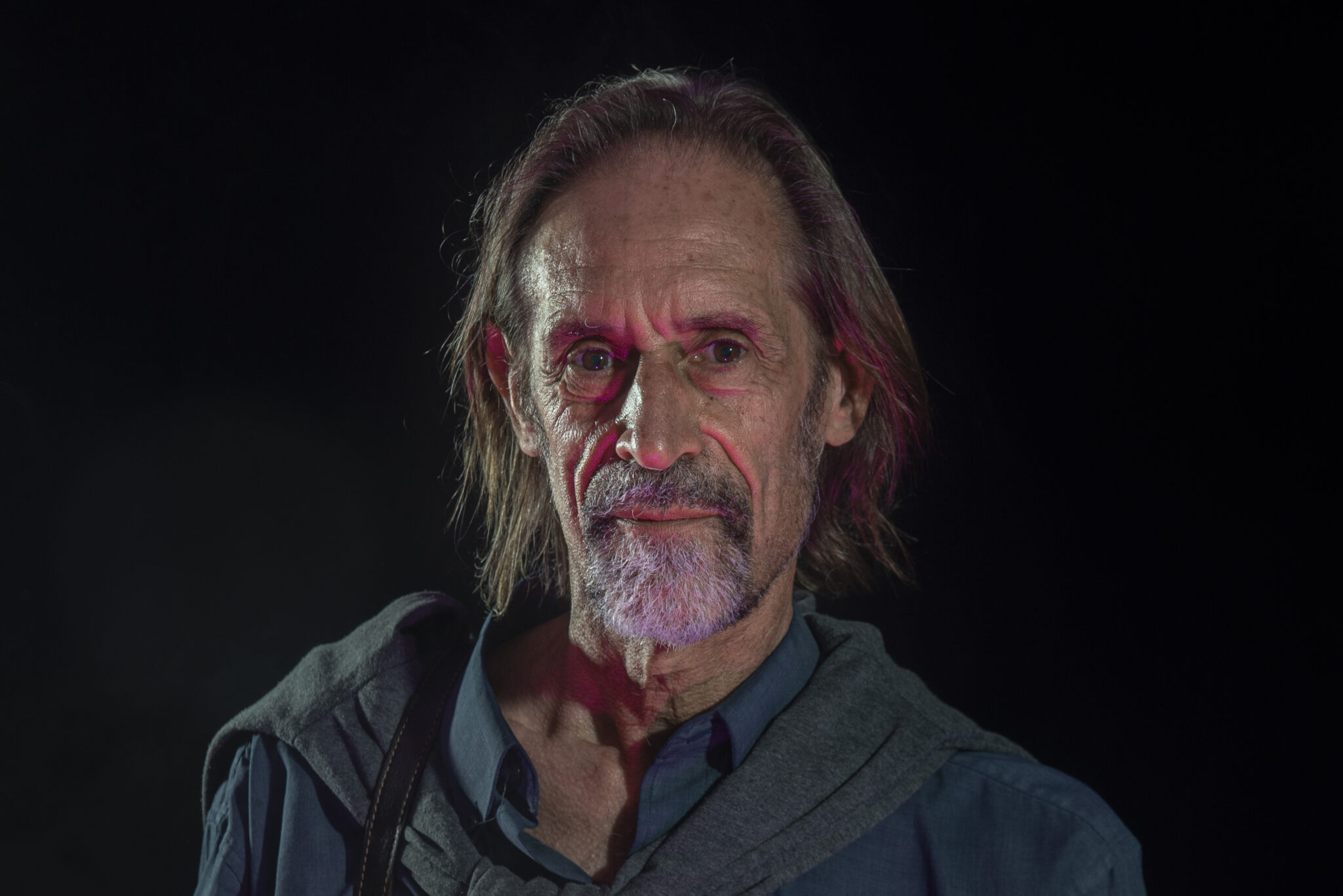
ENTREVISTA A MARCELO FAGIANO, AGUA Y FUEGO
Por Antonio Tello
Marcelo Fagiano (Foto: Leo Fagiano)
Marcelo Fagiano[i], Director adjunto de ECM, es poeta, narrador y dramaturgo; también geólogo y docente universitario. Muy probablemente todos estos factores hacen de él una personalidad literaria singular, cuya escritura está dotada de una profunda humanidad que alcanza tanto a las criaturas vivientes como a la casa que habitamos. De aquí, asimismo, su activismo cultural, que le llevó junto a otros colegas a fundar en los noventa el grupo “Poetas del aire[ii]”.
Marcelo, entre otros reconocimientos que ha recibido a lo largo de su trayectoria poética, el último ha sido uno en Cuba por un poema sobre la paz…
Así es, se realizó una convocatoria a concurso en el marco del I Congreso Mundial de Poetas en Defensa de la Paz y la Vida en la Tierra que se celebró en La Habana, a finales de enero del 2025. En una primera instancia quedé seleccionado entre los seis finalistas entre más de dos centenares de textos enviados desde todo el mundo. Posteriormente, tuve la gran satisfacción de que distinguieran como ganador al poema “Agua y fuego” que había enviado. El texto premiado será incluido en el libro «Un poema por la paz y la vida en la Tierra» de la Colección Sur Editores, y sobre este se publicará una «plaquette», que se presentarán a finales de mayo en el 31 Festival Internacional de Poesía de La Habana. Mucho me motiva haber sido premiado en el marco de un evento que desde la poesía intenta como comunidad de artistas generar un espacio de “reflexión sobre la poesía y el imperativo de la acción ciudadana de los poetas ante los grandes problemas de nuestro tiempo[iii]”. De igual manera en Argentina hay dinámicas emparentadas con aquellas, por ejemplo, el proyecto de Bosques de la Poesía que nuclea a poetas y artistas en defensa de una vulnerada naturaleza que pone en riesgo la continuidad de la especie humana en el planeta, junto a una biodiversidad amenazada por desequilibrios ambientales[iv] . Otro movimiento existente, al cual estoy integrado, es Poesía de Necesidad y Urgencia que surge en Capital Federal en noviembre de 2023, replicado también en Córdoba capital, como reacción al actual gobierno libertario[v]. Movimientos que ponen de relieve que los artistas no son ajenos a las problemáticas del momento histórico que le ha tocado habitar.
Usted, profesionalmente, es geólogo y profesor universitario en esta materia ¿Cómo conjuga esta actividad con la poesía y la dramaturgia, a la que también se dedica y por la que ha recibido un merecido reconocimiento?
Trabajar como docente e investigador en geología me ha brindado la posibilidad de conocer la dinámica planetaria, el lugar que ocupamos en el cosmos, ampliar la estratigrafía neuronal para pensar/sentir y contrastar esas variables con la fugaz presencia del ser humano en la Tierra, ese caramelo azul en la boca del cosmos, ese pequeño guijarro rocoso siguiendo su lúcida danza elíptica en el arrabal del universo conocido. Pensarse desde allí poéticamente ha transformado mi visión. El impulso creativo de escritura está atado a esa telaraña de relaciones. Podría decir, sin miedo a equivocarme, que casi todas las acciones que realizo están cobijadas por esos saberes, siempre incompletos, por supuesto. Poesía, dramaturgia y narrativa, impregnados por esas imágenes, conducen con sus riendas todo lo que intento crear con las palabras.
Sé que usted lleva a sus alumnos en excursiones por el campo o la sierra, sé también que las piedras cuentan al geólogo la historia de la Tierra, pero ¿encuentra el poeta poesía en ellas?
Hay mucha poesía en la naturaleza, en el paisaje geológico, en la historia del planeta y el universo. Existe, a la vez, en la ciencia un deleite que puede transmutarse estéticamente. Las piedras, sumergidas en su aparente inmovilidad, exhiben bellezas de formas y colores a diferentes escalas, mirarlas al microscopio, por ejemplo, es una experiencia en donde siempre resuena la frase de Oscar Wilde “la naturaleza imita al arte”.
En los años noventa, usted junto a su hermano Leo, José Di Marco, Ernesto San Millán y Oscar Robledo crearon Los poetas de aire, un grupo que ha entrado en la historia literaria de la poesía de la ciudad ¿le viene desde entonces su sensibilidad social?
Al inicio de la década del ´80 me recibía de geólogo, un poco antes de que recuperáramos la democracia, tiempo en que ya había comenzado a escribir, razón por la cual participé de tres talleres literarios (poesía, narrativa y dramaturgia, coordinados por Marta Cisneros, Paulina Brunetti y Halima Tahan, respectivamente), quienes me proporcionaron una invalorable guía de lectura. A regresar a Río Cuarto, en 1985, había descubierto la existencia de la poesía y sentí caminando por las calles de mi ciudad de que todos tendrían que tener la posibilidad de conocerla, andar por las calles y respirarla más allá de los libros y las bibliotecas. Fue ahí que me surgió la imagen de Poetas del Aire, proyecto que intenté llevar adelante sin éxito alguno en esa década. En los ´90, cierto día, mi hermano Leo, me dice por teléfono: “ha regresado de Buenos Aires un amigo (Ernesto San Millán), tiene en mente algo parecido al proyecto tuyo, como vos ya tenés un nombre, ¿querés que nos juntemos?”. Comenzamos así con Leo, Ernesto y Oscar (a la tercera reunión se sumó José), una maravillosa experiencia de poesía callejera, con plaquetas primero y después con un periódico. Sacábamos poesía a la calle ilustradas con obras de artistas plásticos de la ciudad. Un poco más de una década tejiendo lazos con un nutrido público que empatizó con la propuesta y vinculados, a la vez, con revistas literarias del país, México, Cuba, Chile, Uruguay y España. También llevamos la poesía al escenario con intervenciones y realizamos algunos videos poéticos. Por supuesto que la experiencia de Poetas del Aire fortaleció, si es que la atesoro, la sensibilidad social. Sin embargo, desarrollar una vida universitaria durante la dictadura cívica-eclesiástica-militar (1976-1983) y despertar como sociedad en el florecimiento de la democracia junto a la recuperación de derechos, el juicio a las Juntas Militares, el “Nunca más”, fue un cimbronazo que ha marcado mi vida. Sabemos que la sensibilidad social es una construcción que involucra al entorno junto a la diversidad que lo habita, ella se cosecha paulatinamente aprendiendo de los vínculos, aspecto que sería impensable en aislamiento. Entiendo que el mejor trabajo que deberíamos hacer con ese misterioso ser que cada uno es o tiene en su existir es intentar mejorarlo día a día. Uniendo esas visiones y sucesos históricos a la escritura pienso en el escritor chileno Roberto Bolaño diciendo: “Creo que en la formación de todo escritor hay una universidad desconocida que guía sus pasos, la cual, evidentemente, no tiene sede fija, es una universidad móvil, pero común a todos”.
¿Cómo ve ahora y qué ha quedado de esa experiencia? ¿puede servir a los jóvenes poetas de hoy?
Algo siempre queda en la memoria colectiva, aunque sospecho que no siempre las generaciones que nos suceden escarban en el pasado. Los jóvenes tienen, en ese presente que les quema las suelas, más interés en el futuro que en el pasado. Al transcurrir el tiempo algunos se dan cuenta que no inventaron la pólvora, como a mí me pasó, e inclinamos la mirada a los ecos del pasado emprendiendo ese interminable viaje de ida y vuelta que hace más entendible y habitable al presente.
Vivimos tiempos oscuros, tiempos en los que el ser humano aparece relegado en beneficio del orden económico y tecnológico ¿es posible pensar en un futuro sin poesía?
La historia nos cuenta que desde que el ser humano habita el planeta existieron luces y sombras, oscuridad y plenitud y nada pudo acallar el murmullo o el grito poético, las válvulas expresivas de sus pasiones no han cesado ni lo harán. Pensar un futuro sin poesía, con todo lo que eso implica, es equivalente a un mundo muerto. Pienso con firmeza que el arte debe conmover hasta los tuétanos de manera que las fibras humanas tiemblen y el decorado caiga como fragmentos húmedos destrozando las caretas que la hipocresía impone. En épocas de crisis, como las que estamos viviendo a nivel nacional y mundial, en donde los valores y derechos fundamentales van a parar a la papelera de reciclaje, el arte debe tensar sus poleas estéticas, ser parte de la resistencia y guardián de la memoria humana. El arte no puede desentenderse de la condición social desde donde parte, se debe a ella. El artista tiene como responsabilidad primera el manejo del material con el que trabaja e intentar por todos los medios realizar la obra de arte más acabada posible, teniendo a la vez una mirada crítica sobre los acontecimientos de la realidad. El artista no puede mirar hacia otro lado o escarbar todo el tiempo en su ombligo, y cantar, solo cantar, como si nada estuviera ocurriendo. En todas las artes debería quedar plasmado el descontento o conformidad sobre el mundo en el que vive. El actual orden económico y tecnológico no podrá con la poesía y, si al fin todo acaba, el suspiro final será un poema del más puro silencio jamás escuchado.
La fragmentación y corrupción del lenguaje, a las que también han contribuido algunos grupos que se consideran progresistas, han acabado por confundir a la sociedad hasta el punto de hacerle perder toda referencia ética y abrir el camino a la mentira como realidad ¿En esta situación es posible tener y expresar un pensamiento crítico?
Es imposible desarrollar pensamiento crítico en una sociedad que sufre alienación. La mejor fórmula con la que cuentan los poderes hegemónicos es mantener manipuladas a las poblaciones a través de estrategias de entretenimiento y distracción, fenómeno que los medios de comunicación masiva, aliados hoy a las redes sociales, han sido muy efectivos compartimentando la información, proclamando mentiras como verdades, limitando el pensamiento al estilo de la neolengua formulada por George Orwell en la novela “1984”. Todo avance exitoso en ese sentido empobrece al lenguaje desembocando en un pensamiento raquítico o a la supresión del mismo. Mientras más ignorante es el rebaño más fácil es conducirlo al corral. La emancipación social se vuelve un espejismo y aplaca indefinidamente cualquier movimiento revolucionario.
Su último libro se titula “Diario de una androide” y me llama la atención de que atribuya sexo y sentimientos a un sucedáneo de ser humano, a la manera del Roy Batty de “Blade runner”.
Existen en la historia de la literatura de ciencia ficción androides o humanoides mujeres, así como también se han creado, en los últimos años, robots antropomorfos de aspecto femenino (ginoides). La androide que escribe el diario es una voz que representa a muchas otras. El personaje principal, que se ha nombrado a sí misma “Alejandra”, no es un líder, a diferencia de Roy Batty, todas las “androides” se han fijado un destino común: refundar la especie humana con posterioridad a la extinción de la misma. Ellas, a través de la lectura de millones de poemas escritos por mujeres, han adquirido sensibilidad poética e incorporado a sus circuitos conciencia humana. En contraste con la creación bíblica que crea primero al hombre, ellas ofrendan al paisaje decenas de mujeres para iniciar otro experimento existencial: “Un grupo de mujeres / con la simiente sexuada en sus vientres / renacerá poblando el territorio / ellas serán inoculadas / en el paisaje más remoto de la tierra. // Sus cuerpos están preparados / visito cada día los ensayos / crecen con depurada belleza / hay erotismo fundacional / en sus párpados cerrados / en su piel brillante de caricias / en las caderas danzantes / que estallarán de lozanos nacimientos” (fragmento de poema XXIII).

Hermoso, pero ¿cree que la llamada inteligencia artificial exista y que hasta pueda crear como lo hace un ser humano?
El vertiginoso avance tecnológico y su incorporación a la cotidianeidad a través del celular y otros dispositivos nos han sumergido en prácticas y comportamientos sociales inéditos para nuestra especie. Desconocemos aún como impactará en nuestras redes neuronales y el efecto evolutivo que tendrá en generaciones futuras. La irrupción de la inteligencia artificial (IA), desde su definición como concepto en la década del ´50 del siglo pasado, ha crecido de manera exponencial. Es innegable el valor que tiene su asociación a diferentes ramas de las ciencias y la tecnología. Los inventores de la IA también aseveran la importancia que posee y tendrá en el arte puesto que ya hay obras visuales, musicales, literarias generadas en colaboración con ella, aspecto que subvierte los mecanismos de creación, así como la valoración de las expresiones artísticas alcanzadas. Tengo también claro que no todo impulso artístico, humano o artificial se materializa en una obra de arte. Hay que tomar a la mal llamada inteligencia artificial como un sistema que permite el acceso a un inmenso cúmulo de información de búsqueda y organización, que realiza operaciones a una velocidad asombrosa superando a la mente humana en ese aspecto, pero pensar humanamente, con todas las categorías y complejidades que involucra, pienso que está aún en manos de la mulier y homo sapiens.
¿Cómo la poesía, si es posible, puede liberar a los individuos del miedo que esclaviza a la sociedad sin caer en la funcionalidad?
Haciendo eje en la palabra que menciona anclo su concepto en una “funcionalidad existencial”. Tampoco me inquieta pensar en la utilidad o inutilidad del arte. El ser humano tiene la necesidad de expresarse artísticamente y lo hace por un imperativo interior, no por mandato social o tradición, busca su canto, su voz, su expresión visual o danzante como un ser que necesita dar rienda suelta al color de sus días. Manifestarse artísticamente es una de las tantas maneras de habitar el tiempo. Dicho esto, respondo: por supuesto que la poesía puede obrar como una experiencia liberadora de los sujetos y de la sociedad en donde viven.
Bibliografía
Poesía
Jeroglíficos en la arena. Ediciones de los Poetas Vivos, Buenos Aires, 1997.
Las florecillas del diablo. Cartografía Ediciones, Río Cuarto, Córdoba, 2009/2022.
La sed de Heráclito. Ediciones del Dock, Buenos Aires, 2017.
Guardianes de cenizas. Ediciones la yunta, Buenos Aires, 2021.
Carta abierta a la Junta Agraria. UniRío Editora, Río Cuarto, Córdoba, 2024.
Diario de una androide. Cartografía Ediciones/Ediciones la yunta, Buenos Aires, 2024.
Narrativa
Muñeca de patas largas. Ediciones la yunta, Buenos Aires, 2022.
Teatro
Las manzanas de la libertad. 1º Premio Publicación. Córdoba, 1993.
Antologías
50 Poemas rotos tirados en la calle. Ediciones Poetas del Aire, 1992.
15 Cuentos de autores Cordobeses. Concurso Provincial de literatura, Córdoba, 1993.
Antología de Cuentos II. Página 12, Córdoba, 1993.
De lo fantástico a la ficción científica. Concurso Provincial de literatura, Córdoba, 1994.
Premio Publicación de Poesía-Córdoba. Editorial de la Municipalidad de Córdoba, 1997.
Antología del Empedrado II. L. J. Silver. Buenos Aires, 1997.
Poemas de Humo. Antología 10 años Poetas del Aire, Río Cuarto, Córdoba, 2001.
Microficciones Teatrales. Planeta Color, Río Negro, 2015.
La ciudad ficcional. Cartografía Ediciones, Río Cuarto, Córdoba, 2015.
Trapalanda II. Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, Buenos Aires, 2015.
Ciclo Literario 10 x 10. Agencia Córdoba Cultura, Río Cuarto, Córdoba, 2015.
Antología Federal de Poesía-Región Centro. Consejo Federal de inversiones, Buenos Aires, 2018.
Contra molinos de viento. Poesía Fusión, San Luis, 2020.
La Tríada-Córdoba. Arlion Ediciones. San Juan, 2023.
Poesía de Necesidad y Urgencia. Poetas Resistiendo, Buenos Aires, 2024.
[i] Marcelo Fagiano (Río Cuarto, 1959)
[ii] Ver https://cultura.riocuarto.gov.ar/corredor-mediterraneo/marcelo-fagiano/
Poeta, narrador y dramaturgo. Integrante y fundador del grupo de poesía callejera “Poetas del Aire” (1991-2002). Doctor en Ciencias Geológicas y docente universitario. Ver publicaciones en bibliografía.
En teatro: las obras La última mujer de la creación y El diario de A.F. fueron seleccionadas en el 1º y 2º Encuentro Nacional de Teatro Semimontado-Teatro Nacional Cervantes (Buenos Aires, 2000 y 2001). El diario de A.F. también se representó en el ciclo TEATROXLAIDENTIDAD 2002 (Córdoba). Trílogo Filloy (Córdoba, 2019). Coautoría: Ariel Dávila y Diego Formía presentado en el marco del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española. El aviso desoído. KIKA Producciones se ha representado en Argentina, Colombia, Alemania y España. Ha obtenido premios y menciones en concursos nacionales y provinciales en poesía, dramaturgia y narrativa. En este último género ha obtenido el 1º Primer Premio Internacional de cuento Fantástico Terra Ignota (México, 2001) y en poesía el 1° Premio “Un poema por la paz y la vida en la Tierra” (La Habana, Cuba, 2025). Participó en la 27 y 29 Feria Internacional del Libro de La Habana (2018, 2020), I y II Encuentro Internacional de escritoras y escritores Vientos de la literatura y en el desierto-México (2021, 2022) y en el XXXI Festival Internacional de Poesía de Medellín, Colombia (2021). Publicó sus creaciones en revistas de Argentina, México, Venezuela, Guatemala y España.
[iii] Declaración final. Congreso Mundial de Poetas por la Paz y la Vida en la Tierra.
[iv] Bosques de la Poesía.
[v] Poesía de Necesidad y Urgencia
https://www.calameo.com/books/007621925b743478bd69e
