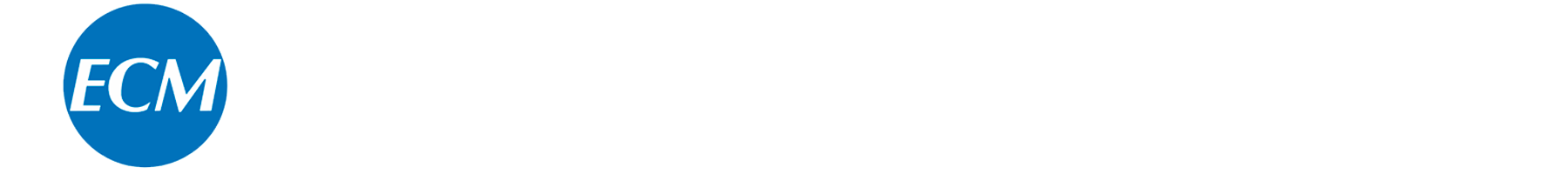LA DOLCE VITA DE FELLINI (2)[i]
Por Amílcar Nochetti
La Dolce Vita (1960) fue una segunda obra maestra. Estudió la vida disoluta del gran mundo, focalizada en Roma, meca del catolicismo y del sensacionalismo, del turismo y del proxenetismo. Pero ese mapa ominoso no tiene necesariamente sus límites en la bota itálica, y eso convierte a la película en un logro imperecedero. Los protagonistas de la extensa saga son un periodista de éxito (Marcello Mastroianni), su cargosa novia (Yvonne Furneaux) y una estrella de cine (Anita Ekberg) que resume toda la teoría y práctica del erotismo como industria. Pero no menos importantes son algunos personajes episódicos, como el intelectual (Alain Cuny) que mata a sus hijos y luego se suicida, o la amiga de Marcello (Anouk Aimée), inmersa en una orgía perpetua. Y por allí también asoma el padre del protagonista (Annibale Ninchi), de visita en la ciudad, personaje que funciona como catalizador de sentimientos, en el episodio más profundo del film. La descripción de esa variada fauna es incisiva y feroz, pero Fellini no se complace con ella, sino que le vuelca cierta piedad cristiana: su ancha mirada pasea por esos seres sórdidos y viciosos, porque casualmente eran ellos quienes debían ser mirados. Esta honestidad le impidió transformar la realidad a su antojo, y por ello surgió un sonado escándalo. ¿Se pretendía acaso que los homosexuales aparecieran bajo una luz más discreta, o que fuera menos intolerablemente cruel la escena en que la banda de fotógrafos asalta la descomposición del rostro de una mujer cuando van a enterarla de la muerte del marido y sus dos niñas? ¿O se esperaba que el protagonista, ese ser pusilánime y gastado, le dé la espalda en la bucólica escena final al mundo podrido que lo atrae, para escuchar la voz de la Gracia que le llama desde una orilla opuesta? No, nada de zurcidos invisibles: Fellini no tiene aquí más compromiso que con la verdad, y que el público de entonces se haya sentido herido como por un golpe bajo fue una reacción auspiciosa, porque el público es el gran ausente del film, y sin embargo también está implicado en el reto de Fellini. La película aún luce un nivel cinematográfico perdurable con su summa de episodios terribles, en medio de dos paréntesis de notable persuasión conceptual. Uno al inicio, con la estatua de Jesús balanceándose desde un helicóptero por encima de los barrios romanos, y otro al final, deteniéndose en el rostro matinal de la adolescente: su permanencia en foco durante varios segundos parece una apelación a la caridad bien entendida, aquella que empieza por los demás. Esfuerzo, valentía y honestidad en un film ganador de la Palma de Oro en Cannes, lo cual aumentó de manera exponencial el mencionado escándalo.
Y después del episodio “Las tentaciones del doctor Antonio” para el colectivo Boccaccio 70 (1962), Fellini se metió por primera vez de lleno en sí mismo, lo cual generó su tercera obra mayor, Ocho y medio (1963). La película fue en su momento una lección de cine bastante incomprendida por amplios sectores del público. Era una especie de confidencia, de autobiografía más o menos imaginaria, sabiamente ordenada en su exuberancia y en su desorden aparentes. Las dos semanas de cura en los baños termales que debe soportar un cineasta (Marcello Mastroianni) es la presunta “anécdota real” del film, pero su “vida soñada” y la presencia de luces de estudio en locaciones (donde no debería haberlas) difuminan la línea divisoria entre realidad y fantasía, inventando una suerte de categoría globalizadora que alguien llegó a llamar “ilusión cinemática”. La película se abre con un vuelo iniciático de poderosa simbología conceptual y culmina en una danza macabra bajo una tormenta en los exteriores de Cinecittá, pautada por la prodigiosa banda sonora de Nino Rota. En medio de esas dos escenas se halla la confesión personal más apasionada y talentosa del realizador, dividido entre la abnegación de su esposa (Anouk Aimée), la ausencia momentánea de su musa (Claudia Cardinale), el recuerdo de mujeres pasadas (¿las putas tristes de Fellini?) y el acoso de los productores, que le exigen un nuevo film. En medio de ese caos también resulta visible que lo que brinda Fellini en esta oportunidad es una verdadera lección de montaje y narración, y un canto de amor por el cine como forma de arte para la salvación del espíritu. Por desgracia, en el desmesurado barroquismo de Ocho y medio se hallaba también el germen de su futuro cine: a partir de entonces Fellini habló de sí mismo hasta la muerte, naufragando en una parafernalia de fuegos artificiales que modelaron un camino irreversible hacia el vacío conceptual.
Los dos Oscar (film extranjero, vestuario) y el premio de la crítica neoyorquina obtenidos por Ocho y medio pusieron a Fellini en boca del mundo entero una vez más. Fue en ese entonces que los franceses organizaron una encuesta internacional para discernir cuál era, en opinión de los mejores directores del mundo occidental, el mejor entre sus pares. Cuando todo el mundo esperaba que el triunfador fuera Bergman o Antonioni, inesperadamente Fellini conquistó el primer lugar en la pesquisa. Y se la creyó. A partir de entonces, como polémicamente pero no sin razón declaró años atrás Manuel Martínez Carril, “el cine de Fellini se convirtió en el arte de la bambolla”. Doce largometrajes y un episodio para un film colectivo es la tarea emprendida por el realizador en sus últimos 28 años de vida, y en ese corpus hay lugar para dos películas plenamente logradas, tres medianamente interesantes, cuatro fracasos rotundos y tres bodrios sin atenuantes. Acompañemos al director en su largo viaje del día hacia la noche.
RUMBO AL OMBLIGO (1965-1973). Lo primero que Fellini hizo después de su etapa de gloria fue Julieta de los espíritus (1965), fruto de un escape no hacia adelante sino hacia el costado. Giulietta Massina se mete en un viaje de autodescubrimiento generado a partir de una anécdota trivial: la voluntad de descubrir si su marido le pone los cuernos. A partir de aquí, entra en contacto con el mundo de los espectros (vía médiums), que en el fondo es un ensanche de su propia espiritualidad, de los fantasmas que pueblan su pasado y de los anhelos que configuran su futuro. Un caleidoscopio narrativo en el que los saltos temporales se suceden mientras se entremezclan realidad con sueño y prosa con poesía, y en el que prima más lo sensorial que la lógica. Fellini optó por la poética del exceso, de la exuberancia y la voluptuosidad de las formas, en una opción plástica exacerbada que roza con el preciosismo y el kitsch, dada la importancia capital del color y sus posibilidades sensoriales y expresivas. El resultado fue el de un cine libre, mutante, abierto a imprevisibilidades, a múltiples lecturas, con gran capacidad alegórica y que casi nunca se deja domesticar. El impacto de la película fue mínimo frente a sus anteriores obras mayores, pero aún con sus excesos el resultado no era del todo rechazable.
Algo mejor, dada su escasa duración (37 minutos), fue el episodio Toby Dammit (1968), que narra el proceso de decadencia de un actor que ha hecho un pacto fáustico para obtener dinero, sexo fácil y éxito. Desde esta perspectiva, el corto podría entenderse como la crónica de un peculiar y dantesco descenso a los infiernos por parte del protagonista. Por otro lado, Fellini plantea una corrosiva y sarcástica reflexión sobre el significado de la fama y la fatuidad de la industria del cine, tamizada por una visión fantástica del mundo, desencadenando confusiones espacio-temporales y provocando mucho desconcierto en el espectador, que no sabe si todo es real o producto de la distorsionada mente de Toby. Este rico universo de ideas, sugerencias y sensaciones se apoyó en una espléndida labor de Terence Stamp, quien dotó al personaje de un halo de maldad y ambigüedad sexual acorde con el turbio ideario de Poe en su estrafalario cuento “No te juegues la cabeza al diablo”.
El primer error grave en la carrera de Fellini fue Satyricón (1969), basada en un famoso libro del escritor romano Petronio. Dos adolescentes discuten sobre a quién corresponde la propiedad de un tercer joven. Este chico elige a uno de ellos, el rechazado se salva de morir en un terremoto y comienza una serie de peripecias para ir descubriendo nuevos amores en la Roma pagana y disoluta de tiempos de Nerón. Este film visiblemente caótico no sabe lidiar en ningún momento con sus excesos visuales, que no reflejan a la sociedad que intenta retratar, sino que son un capricho estético donde la crueldad, la amoralidad, la pasión y el desprecio por uno mismo no surgen del anecdotario, sino que parecen decretados unilateralmente desde el libreto. El resultado fue superficial y falso, y no contiene un destello de creatividad genuina. Aquí ya asomaba el arte de la bambolla.

Una leve recuperación se logró con el documental para TV Los payasos (1970), que reivindicó el desprestigiado arte circense. El material incluye entrevistas con antiguos payasos famosos que ya fueron olvidados, escenas de infancia del director, explicaciones sobre su obsesión por el circo y un homenaje final a los payasos. Realizada para la RAI, hay que rescatar su ingenio, su mensaje, su emotivo final y fundamentalmente su premeditado tono menor, algo que Fellini olvidaría para siempre a partir de este momento.
Roma (1972), en cambio, es el primer bodrio sin atenuantes del director. Fellini presenta un film evocativo con componentes documentales debido a la reproducción de paisajes originales y costumbres del lugar. El hilo conductor es la presencia de un narrador (él mismo) ya que aquí no existe un protagonista absoluto o personajes delineados con un perfil psicológico específico. Lo que sí hay son seres y anécdotas reconocibles: un Fellini joven que llega a la gran ciudad en la preguerra, una cena en un restorán al aire libre con todo el pueblo reunido, proyección de películas en el cine del barrio, visitas a los burdeles en donde la abundancia de carne femenina y la obsesión macro mamaria del cineasta surgen como elemento repetido hasta el hartazgo. El resultado es absolutamente disperso y llamativamente carente de interés, porque Fellini no sabe sacar universalidad a nada de lo que cuenta. Todo semeja un caro caprichito personal donde las bellas formas volvieron a querer ocultar un absoluto vacío de contenidos.
Como para tapar la boca de quienes comenzábamos a rechazar su cine, Fellini se recuperó por completo con Amarcord (1973), por la cual conquistó un nuevo Oscar y dos David de Donatello, aunque habría que preguntarse cuánta importancia puede haber tenido en esa recuperación el hecho que Fellini se desembarazó de su guionista habitual, Bernardino Zapponi, canjeándolo por el gran Tonino Guerra. Sea como sea, Amarcord es la película en donde está todo Fellini: la provincia como sinónimo de aislamiento, separación, tedio, abdicación, descomposición y muerte. Sus habitantes se reúnen para hacer tonterías y cuando están solos es la pérdida, la soledad. Amarcord es sobre todo un film sobre los rituales de una comunidad y los cambios de estación. En esta pauta rítmica básica, los sueños y otras fantasías desempeñan un papel tan importante como los propios recuerdos. El título significa “me acuerdo” en el dialecto de Rímini. Aquí Fellini confió más en su sana imaginación que en la observación realista de las cosas. Inevitablemente los ritos de iniciación a la pubertad y el espectáculo de la política (que llegan al clímax con la rubia y ninfómana Volpina y el carismático Mussolini) tienen su origen en unas mismas libidos torturadoras. El sector privilegiado de la visión poética de Fellini es la plaza mayor local, foro público donde las personalidades y caracteres pasan y se mezclan continuamente. La vida privada apenas parece existir en unas comunidades dominadas por el chismorreo, los rumores y los mitos. Sin embargo, es precisamente en el reino de lo privado donde se desarrollan los sueños colectivos de la pequeña ciudad provinciana retratada por Fellini, caracterizados por extravagancias y anhelos sexuales que parecen negados a la mayoría de los ciudadanos. Amarcord es una película inolvidable.
BIENVENIDOS AL OMBLIGO (1976-1993). Después de ese pico creativo Fellini se hundió sin remedio. Casanova (1976) fue un caro exabrupto. Un enorme despliegue de producción, con mares de plástico y decorados reconstruyendo Venecia, Roma, Parma, Londres, París y Dresde en Cinecittá, y un rodaje accidentado por variados percances e interrupciones a lo largo de tres años, desembocaron en una película que se basa en las memorias de Casanova y evoca sus amores con doce mujeres. Pero a Fellini no le gustó el personaje: “Casanova no existe, no le conozco, no pude hallarle en las páginas que se supone han de revelarle. Casanova es una persona completamente exterior, sin secretos, sin vergüenza, es impreciso, indiferente, ordinario, convencional, una fachada, una falta completa de individualidad. Eso es lo que es”. Lo primero que cabe preguntarse entonces es para qué (o por qué) una película sobre alguien por quien no se siente interés. Aun así, resulta increíble que no haya sabido extraer algo rico de las peripecias de un hombre que se movió en el núcleo político y cultural del siglo 18, que pasó del hábito religioso al uniforme militar y luego a ser un hábil cortesano, un experto en filosofía, matemáticas y medicina, que conoció papas, monarcas, filósofos y dramaturgos. Si la personalidad individual de Casanova no le interesaba, Fellini disponía del material proporcionado por las agitaciones de la Ilustración, la crisis del Antiguo Régimen y la Revolución. Pero no hizo un film sobre Casanova o su época, sino sobre la sensación de vacío que le produjeron las Memorias. El vacío del film fue, por lo tanto, el del propio Fellini.
Ensayo de orquesta (1978) en cambio es un film ingrato. Aquí Fellini pareció volverse hacia algo muy sencillo, de apenas 70 minutos, y con una única y primitiva escenografía: un salón, un espacio acústico diseñado para escuchar sonidos puros. Pese a ese presunto minimalismo, las viejas obsesiones se dan cita, empezando por la música, pretexto claro del film, pero también emerge la sensación de estar armando un número de circo con las entrevistas payasescas que se realizan a viejos inmóviles y jóvenes impulsivos. Además, se dan cita algunas claves psicoanalíticas (la presencia maternal de una arpista dulzona, los desvaríos sexuales de mujeres hacia sus instrumentos, el símbolo destructor de la impresionante bola negra), al igual que cierto anticlericalismo. Algo nuevo en cambio fue la presencia del sindicalismo, y es ese toque social lo que convierte en rechazable esta propuesta. Aquí se asiste al enfrentamiento del creador con un mundo caótico que obstruye la inspiración, perturba el sentido purificador y místico del arte y subvierte sus bases. Por eso el director de orquesta grita y exige. Entonces llega la rebelión y, con ella, nuevas exigencias, aunque finalmente torne la comprensión y los que se destrozaban se ayudan, porque están salvados por las obras que producen. Entonces el maestro retoma su lugar, sus gritos y exigencias, y los músicos el suyo. El positivismo (orden es progreso) no parece ajeno a esta filosofía de fuerte contenido mistificador, aunque habría que saber explicar la utilidad o el aporte de un film tan absolutamente reaccionario. El resultado es un mar de simplezas sin sentido, completamente inútil y profundamente antipático, sobre todo porque en nuestra región se presentó en plena época de dictaduras militares, cuando teníamos demasiados “directores de orquesta” modelando nuestra diaria realidad.
Otro espanto sin atenuantes resultó La ciudad de las mujeres (1980), que parece la película de alguien que pide disculpas. Su alter ego fílmico (Marcello Mastroianni) pide perdón al mundo femenino por su recién descubierto machismo recalcitrante. Empero, Fellini lo hace mediante una de las películas más machistas de la historia: pide perdón y a la vez insulta, convirtiendo su trabajo en una ofensa a la dignidad de las mujeres y al buen gusto. Porque este es un film machista: todo el fragmento desarrollado en la mansión en la que se lleva a cabo una convención feminista causa vergüenza ajena, porque Fellini reduce el feminismo a un reclamo de conquistas en el terreno de la sexualidad. En un acto de simplificación y vulgarización, las feministas son en este film un grupo de histéricas que reproducen comportamientos infantiles y asumen como único objetivo la inversión de términos en la estructura de poder del hombre sobre la mujer. Fellini no entiende los reclamos del verdadero feminismo, y en su intento de reproducción ridiculiza y reafirma su visión machista de la mujer. Una película para el más piadoso de los olvidos…
De Y la nave va (1983) se habló de manera ditirámbica, pero debo confesar que nunca me convenció del todo. Reconozco que es una mediana recuperación frente a los desastres anteriores. Los primeros minutos son un maravilloso homenaje al cine mudo: se muestran imágenes del puerto en blanco y negro en completo silencio, mientras van llegando los protagonistas. De repente aparecen el sonido y el color. Se entregan unas cenizas al capitán del barco, los pasajeros suben a bordo y empiezan a cantar una emotiva ópera, mientras la nave se dispone a abandonar puerto. En esta oportunidad Fellini supo dominar durante largos trechos su propio estilo, aunque a la larga suspende la realidad en favor de cualquier peregrina idea que se le pase por la cabeza y le parezca que puede funcionar. La diferencia (a favor) está en que esa libertad la utilizó en momentos muy puntuales, mientras el resto del film es bastante moderado dentro de lo que es su estilo.
Y luego llegó un milagro: en Ginger y Fred (1986) todo sucede en un día, desde que sus personajes se reúnen para participar en un programa de TV hasta la posterior separación. Y ocurre además en el ambiente de los cómicos de la legua, los payasos, la troupe de enanos y los sosías de figuras famosas que rodean a su pareja central (Giulietta Masina, Marcello Mastroianni), antiguos imitadores de Ginger Rogers y Fred Astaire reunidos luego de varias décadas. En el filo mismo de la burla y la piedad, Fellini pasa revista a los pequeños caprichos, las coqueterías y los pudores de sus ancianos bailarines, mientras se instala una vez más en su mundo: la acción se desarrolla casi por entero entre decorados de estudio, pero si otras veces pudo objetársele con razón su encierro en sí mismo, ese reproche no le cabe a esta película, porque su tema central es el mismo de la poesía lírica: la constatación del inexorable paso del tiempo, la imposibilidad de recuperar el pasado, la inequívoca proximidad de la muerte. Pero su entrelínea tiene que ver también con la deshumanización de la moderna sociedad desarrollada, la ausencia de espiritualidad, la reducción del individuo a mercancía u objeto del morbo y la curiosidad pública. El blanco más obvio del film es por supuesto la TV, con su bombardeo de publicitaria idiotez, la burocrática insensibilidad de animadores, asistentes y responsables de programas ante los pedidos de los participantes, y la explotación con criterio circense de casos patéticos, grotescos o simplemente merecedores de tratamiento más respetuoso. Fellini contempla ese infierno a través de los ojos extrañados de su pareja protagónica, y recupera su vieja inventiva visual, sin caer en el decorativismo que ahogó casi todo su cine posterior a 1965. Y lo hace con la calidez de sus mejores tiempos, con la capacidad para descubrir en el gesto, la mirada, la sonrisa apenas insinuada, al hombre y la mujer detrás de la máscara.
Después llegó La entrevista (1987), que surgió como film de encargo por la celebración de los 50 años de Cinecittá, aunque la imaginación febril y ególatra de Fellini no podía cumplir en forma impersonal un proyecto ajeno. El cineasta propone tres películas en una. La primera es la entrevista emprendida por un equipo japonés que desea descubrir los métodos de trabajo del maestro. La segunda es la serie de recuerdos reales o imaginarios del cineasta a propósito de Cinecittá. Y la tercera es la película sobre Kafka que Fellini simula preparar. A diferencia de Truffaut en La noche americana, que distingue realidad de ficción, en Fellini no hay una clara diferencia entre esos planos: su film es un conjunto donde las escenas se entrecruzan y se mezclan conduciendo al espectador de una época y lugar a otros. La ficción contamina la realidad y viceversa, y el juego de magia se prolonga por siempre jamás. Pero todo lució más atractivo en el papel que en la pantalla, porque aquí afloró una vez más el narcisismo desorbitado de Fellini, lo cual a estas alturas podía catalogarse de inmadurez extrema, teniendo en cuenta que el director ya tenía 67 años. El film padece una evidente contradicción: no sabe desligarse del mundo exterior, aunque funciona siempre nutriéndose de todo lo que toca para alimentar un ego gigante. Es verdad que esto es mejor que los antiguos mamotretos, pero no pasó de ser un borrador lustroso.
Algo similar ocurrió con el largometraje final del cineasta, La voz de la luna (1990), que trata sobre la locura, representada por la influencia de la luna en dos personajes bastante curiosos: Roberto Benigni, que acaba de salir de un psiquiátrico sin estar curado, aunque de hecho es inofensivo; y Paolo Villaggio, funcionario que también ha perdido la razón y cree que todo lo que le rodea es falso. Ambos se encuentran en un extraño pueblo situado en la zona pantanosa del río Po. Como casi siempre en Fellini, la estructura narrativa de la película se compone de una serie de episodios surrealistas vividos por ambos personajes y por los secundarios que se cruzan en sus caminos. El film se convierte en una amalgama de situaciones bastante incomprensibles, aunque algunas de ellas se identifiquen a temas previamente tratados por el realizador, como la crítica al medio televisivo o la repulsa hacia la nueva cultura juvenil.
La película fue presentada en Cannes y duramente tratada por la crítica, por lo que la carrera del realizador se acabó. Ni siquiera el Óscar honorifico que le entregó Marcello Mastroianni en 1993 consiguió que ningún productor se volviese a interesar por Fellini, porque su cine se había quedado obsoleto y el mundo lo había dejado atrás en su avance imparable hacia la cultura moderna. El realizador murió el 31 de octubre de 1993 de un paro cardíaco. La siempre fiel Giulietta Masina lo siguió menos de cinco meses después, el 23 de marzo de 1994. Era un final verdaderamente triste para quien había sido magistral como libretista y realizador entre 1945 y 1963, aunque terminó perdiéndose sin remedio en los oscuros pasadizos de su propio ombliguismo.
[i] Esta nota se publica por gentileza de la revista Metrópolis. http://www.metropoliscine.com.ar