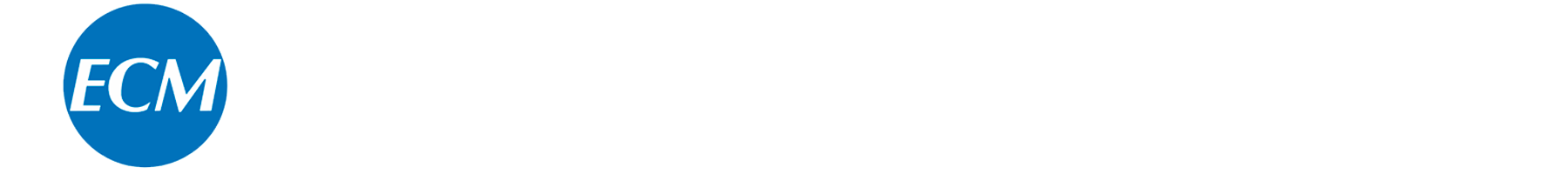Cartas de la Palabra Río
Plano secuencia II
Por Claudio Asaad
Antes de saber quién es, uno ve sus ojos. Un azul cobalto, cubierto por una trasparencia y humedad constantes. Las pupilas parecen navegar en esas aguas de cristal y melancolía. Después está el contorno de su cara, no muy angular. La piel pintada por el sol, la boca como entregada al rojo. El cuello ancho. Habla de un modo más dubitativo que pausado. Dice “yo también escribo, recetas de cocina, y un poco de poesía cuando estoy triste”. No puedo calcularle la edad, porque su apariencia evidencia estar en esa etapa de la vida que va de los veinticuatro a los treinta y algunos. No me animo a preguntar. Nos acabamos de conocer en una pequeña librería del Barrio Gótico. Conversamos sobre una novela de Jon Fosse. Me invitó a este café.
Sostiene debajo de su brazo derecho un libro enorme que resulta una especie de carpeta/caja, de allí saca una serie de papeles de distintos tamaños y colores. Los dispone sobre la mesa del bar como las partes de un rompecabezas. Los acomoda, cambia alguno de lugar, los dispone para que pueda leerlos. Lo miro para poder interpretar que es lo que espera de mí. “Lee tranquilo– hace un ademán de invitación con la mano– tengo tiempo”. Tose, se cubre la boca con la mano.
Leo una de las cartillas: “quedan ya, pocas cosas. Hasta los muertos se han ido. Ahora hay tiempo, para cocinar”. Abajo se listan una serie de ingredientes: medio pimiento amarillo, una cebolla de verdeo, un diente de ajo, dos tomates, aceitunas, champiñones…
Afuera atardece, siento más intensa y al mismo tiempo cálida la luz interior del bar que cubre con su velo dorado cada uno de los papeles. Están escritos a mano. Hay una serie de textos escritos en inglés y otros en francés. Le pregunto por qué. Dice que es belga. Hijo de un francés y una chilena, que sus padres vinieron huyendo de la dictadura chilena a Europa, que su padre al poco tiempo murió de una larga enfermedad y su madre decidió quitarse la vida por la tristeza, el dolor e incluso la soledad del exilio. Está solo, a veces no sabe que hacer. Cuando se desespera cocina para olvidar, pero todos los gestos (condimentar, probar la sazón de algo que ha preparado), le recuerdan algún momento de su vida y lo hacen llorar. Como ayer que ha preparado una Cazuela nogada y volvió a su mente la voz de su hermana, a quien vio por última vez hace tres años antes de que falleciera a causa de un accidente en Madrid, mientras conducía su moto. Y entonces llega el poema. Unos pocos versos, cortos. Poemas que no terminan de resolverse, un trazo poético como una pincelada o un rasguño leve, pero sentido, una marca sin fin: “alcanzo a tocar tu cabeza, no es caricia, porque nadie está”, me recuerda la poesía del ruso Vladímir Búrich. Solo lo pienso.
Sonrío, creo, y no sé para qué. Mis intervenciones son torpes. Le pregunto de las recetas, hablamos de sabores, texturas, tiempos de cocción. Se entusiasma explicando la importancia de las temperaturas en la cocción de algunos alimentos. No tanto pimentón, ni comino. Más hierbas suaves para las carnes y los pescados.
Dice que lo único que le da placer es descubrir texturas y sensaciones nuevas en las distintas partes de su paladar. El bar está casi vacío. Alguien se va. Escucho la puerta cerrarse detrás de mí.
“Lo que estaba muerto – dice con la voz ronca- vive de nuevo a causa de la alquimia de la cocina, vive para que vivamos”. Sonríe con una mueca. Duda si esa idea es suya. Deja de sonreír. Algo sucedió muy adentro suyo que ahora se mudó a su mirada. Esta pálido creo que, si pudiera tocarlo, frío. Recoge sus papeles, los guarda en el falso libro. Casi no se disculpa, se levanta, regresa sobre sus pasos, “es que debo irme, sabes, perdona”. Lo entiendo, se lo digo.
Me quedó un rato más en el bar revisando los libros que compré: una edición con fotos de las cartas de Virginia Woolf a Vita, “La soledad era esto” de Juan José Millás.
Llovizna de invierno. Una media hora después, me pongo el abrigo antes de salir a la calle. El hombre de los ojos cobaltos está afuera, fuma un cigarrillo armado. No dice nada, camina a mi lado, luego dice: “está justo para comer una carbonada chilena, la receta es de mi madre, te la dedicaré”. La imagen pierde luminosidad. La noche entra de un golpe. Las luces son escasas. La cámara no sigue a los personajes, el plano ya no puede recuperar a los hombres que se alejan. La toma es de un paisaje casi fantasmal. Los sonidos son escasos. No hay vehículos ni música. Nada más que hacer. Muy lentamente la toma funde a negro.
Elías