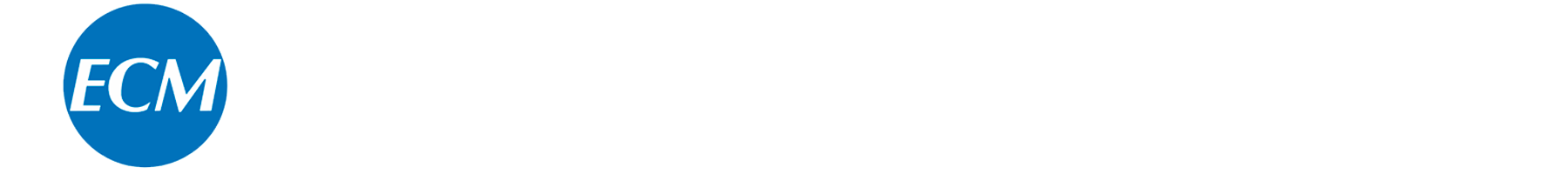Stanley Kubrick y su estética del pesimismo[i] (2ª Parte)
Por Amilcar Nochetti[ii]
Hombre y superhombre
La gestación de 2001: odisea del espacio fue larga. En 1962 Kubrick quedó fascinado con la novela de Arthur Clarke El fin de la infancia y compró los derechos de doce de sus cuentos, uno de los cuales era El centinela. Al principio escritor y cineasta pensaron realizar un documental con entrevistas a famosos científicos, sobre la posibilidad de vida extraterrestre y la teoría del viaje intergaláctico. Pero Kubrick cambió los planes y se volcó hacia la ficción, rehaciendo el libreto innumerables veces en una tarea tan perfeccionista como irritante. El film fue concebido para ser rodado y exhibido en Cinerama, pero terminó adaptado al Super Technirama 70 mm de MGM. 2001 es anterior al uso de la computación en cine, por lo que cobra particular relevancia la perfección de sus efectos especiales, íntegramente realizados en base a maquetas en escala y trucos fotográficos. Kubrick supervisó todo ese asunto, y su principal colaborador fue Douglas Trumbull, que cobraría fama como encargado de efectos visuales de Encuentros cercanos del tercer tipo y Blade Runner. La película quedó lista en marzo de 1968 y costó 10.500.000 dólares, casi el doble de lo estimado al principio. De esa aventura múltiple saldrían una obra maestra del cine, el único Oscar recibido por Kubrick en toda su vida, una disputa entre filosofía y ciencia, y una serie de novelas de Clarke explicando lo inexplicable.
Imponer una única explicación a los significados ocultos de 2001 sería reducirla en forma injusta, porque es una obra abierta a todo tipo de especulaciones, y es eso lo que la hace monumental. Es válido en cambio ofrecer pistas a espectadores desconcertados. La interpretación racionalista de Clarke habla de una civilización extraterrestre que viajó a la Tierra (el monolito sería entonces una nave) y plantó en los simios habitantes la semilla del conocimiento, confiando en un inexorable proceso evolutivo. Otros hacen hincapié en el macabro progreso de la ciencia, que llevará a la humanidad hacia su segura destrucción: para ello se apoyan en el largo episodio de la lucha entre Bowman (el astronauta protagonista) y la computadora HAL 9000, en quien ven un remedo de IBM (las letras de su sigla son las anteriores a las de la empresa). Otra opción tomaría al monolito como símbolo de Dios, con lo cual se unirían felizmente dos irreconciliables enemigas: la ciencia y la teología. Una última interpretación de tono metafísico abreva en Nietzsche y sugiere que el ser humano es el escalón intermedio entre el animal y el superhombre. Sus defensores se apoyan en alusiones como la utilización de “Así habló Zaratustra” en la banda sonora, o el apellido del astronauta, ya que para Nietzsche el ser humano es “un tenso arco entre el animal y el superhombre”, y Bowman significa arquero. De todas formas, en una entrevista para Playboy, Kubrick declaró: “Jamás traté de dar un mensaje traducible en palabras. 2001 es una experiencia de tipo no verbal. Traté de crear una experiencia visual que trascienda el límite del lenguaje y penetre directamente en el subconsciente con su carga emotiva y filosófica. Quise alcanzar al espectador a un nivel interno de conciencia, como hace la música: explicar una sinfonía de Beethoven sería castrarla, al levantar una pared artificial entre concepción y apreciación”. Imposible decirlo mejor.
Está claro que lo que convierte al film en una obra maestra no son sus múltiples interpretaciones. 2001 es Kubrick en estado puro. En ella desarrolló al máximo sus más persistentes obsesiones: la confianza en la imagen por encima de las palabras; el macizo pesimismo existencial, por el cual el hombre debería desaparecer para que el universo mejore; la derrota del héroe individual, que no sabemos muy bien quién es: ¿Bowman, HAL 9000 o ambos?; la formulación de historias complejas mediante un estilo que mezcla frialdad estética y vigor narrativo; y una forma austera de mostrar violencia: las muertes en 2001 son terribles, sobre todo la extenuante agonía de HAL 9000, concebida con descomunal sadismo, quizás porque el ordenador es el único personaje humano del film, mientras que los hombres se comportan con robótica gelidez. También destaca el formidable poderío audiovisual, que sumerge al espectador en una experiencia única, debido a la sabia combinación de majestuosidad narrativa y rigor científico. Nunca en cine las leyes de la física fueron tan respetadas: el acoplamiento de la pequeña nave a la estación espacial, el diseño del Discovery, o la ausencia de sonido y la importancia de la respiración en el espacio son hitos en la materia.
Y también está la banda sonora. Las naves bailan al compás del “Danubio azul” de Johann Strauss, pero la eficaz correspondencia de música e imagen no se agota en ese vals, sino que es una constante: la magnificencia de “Así habló Zaratustra” de Richard Strauss surge en los momentos épicos de la historia, la suite de “Gayané” de Aram Khatchaturian pone énfasis en la sideral soledad del espacio, y los fragmentos de “Lux Aeterna”, “Kyrie” y “Atmósferas” de György Ligeti otorgan un aura misteriosa y altamente inquietante a un infinito ubicado más allá de la comprensión humana. 2001 situaba en 1968 a Kubrick en el sitial más cotizado entre los cineastas de su época.
Ultra violencia
Naranja mecánica (1971) fue una nueva culminación de estilo futurista en la labor de Kubrick. En la primera parte hay un análisis de la sociedad y la marginalidad en un Londres futurista, aunque adecuadamente atemporal. En esa mitad inicial se detallan las villanías de la pandilla de delincuentes juveniles encabezada por Alex (Malcolm McDowell, excelente) hasta que, traicionado por sus compañeros, va a dar a una prisión donde estará bajo la tutela de un carcelero agresivo, duro y caricatural. Esa zona está brillantemente filmada, con imágenes que en su momento fueron el colmo de la violencia explícita: la paliza propinada a un anciano indigente, la lucha contra una banda rival al son de “La urraca ladrona” de Rossini, la incursión en la casa del escritor y la violación de su esposa, el frustrado asalto a la casa de la mujer de los gatos. Ese paroxismo visual se corresponde con la búsqueda constante de violencia sexual de esos individuos enajenados y a la vez enajenantes. La segunda parte en cambio arranca con la elección de Alex como persona ideal para sufrir el Tratamiento Ludovico, que lo transformará en un ser totalmente nuevo y alejado de la violencia. El atroz resultado será la desactivación total de sus nervios motores, y terminará dejándolo indefenso y expuesto a la violencia de cualquier agente externo que se interponga en su camino. En esa zona, la política asume un rol más preponderante, ya que el Tratamiento es parte de una campaña del Ministro del Interior en vísperas de una nueva elección.
Está claro que los personajes del film viven en conflicto personal con un medio al que no pueden o no saben adaptarse. Es evidente también que Alex es producto de ese ambiente social hipócrita y cobarde, en el cual los intelectuales se aíslan en sofisticadas mansiones y la violencia se filtra hasta en las áreas más banales. Como imagen de una sociedad alienada y vitalmente descontrolada la película funciona a la perfección, y hay además un gusto por un provocativo lenguaje audiovisual que apela a los sentimientos a la vez que a los sentidos, al convertir a un verdadero monstruo en víctima propiciatoria de un sistema que transforma a los seres humanos en cosas. Ese chisporroteo visual es un dardo infalible que Kubrick lanza sobre el espectador, que vive también en una sociedad donde el desorden y la inseguridad callejera cada día son mayores. Por eso los jóvenes siempre han quedado fascinados con un film donde los elementos culturales se convierten en un arma de penetración psicológica tan fuerte como la violencia esgrimida por el régimen dominante.
Mención aparte merece la labor estética, porque fue una tremenda predicción de las funciones que terminarían por cumplir ciertos elementos artísticos. El omnipresente decorado erótico (desnudos de fibra de vidrio que sirven leche con droga, pinturas de la casa de campo, un enorme pene erecto de plexiglás) resulta altamente alienante, porque está compuesto de objetos sin significado alguno, que nada tienen que ver con la vida. Por eso es tan importante la pasión que Alex siente por Beethoven: un arte disciplinado da al consumidor poder de elección, de ejercer el libre albedrío. Alex elige la violencia (pero elige) mientras que luego del Tratamiento se ve imposibilitado de hacerlo y se convierte en víctima de la sociedad y la corrupción política. La solución aparente sería volver todo atrás y recomenzar mediante una nueva violencia catártica. Allí tiene lugar el macizo pesimismo y la denuncia más vigorosa de este título signado para la polémica.

Bella gelidez
Ese triunfo de la desesperanza se convirtió en nihilismo en Barry Lyndon (1975), que por encima de su belleza visual culmina con una frase demoledora, donde se señala que la ambición no paga dividendos eternos y cede ante la muerte, notablemente democrática al igualar a ricos y pobres esfumando sus diferencias. El refinamiento formal llegó a rebasar aquí niveles insospechados: tres años de rodaje en Londres, Irlanda y Postdam, presupuesto multimillonario y un diseño de producción de maniática perfección otorgaron al film un aura de helada, seductora e hipnótica belleza. Sus 180 minutos se sumergen en la vida del protagonista (Ryan O’Neal), que al inicio es un ingenuo, luego un pícaro y finalmente un cínico arribista, pero esa mirada no se vuelca sobre un personaje del siglo XVIII sino que encierra un estudio de la naturaleza humana que parece intemporal. La trama da pie a un espectacular fresco novelesco en el cual hay aventuras, romance, codicias, celos, venganzas y amores. Desde ese punto de vista, el resultado es un verdadero mega espectáculo.
Lo que hizo Kubrick con todo eso es una proeza de reconstrucción histórica (utilería, vestuario, castillos, palacios) y pictórica (múltiples referencias a Turner, Gainsborough, Constable, Ruysdael, Hogarth), pero además implica la glorificación fotográfica de John Alcott, que utilizó lentes especiales para filtrar la luz y película ultrasensible para rodar la penumbra natural de las velas en las escenas de juegos de cartas. Tampoco descuidó la banda sonora, con fragmentos de Bach, Haendel, Vivaldi, Schubert y Federico el Grande, junto a marchas militares alemanas y aires irlandeses. De esa forma la película captura no sólo a la sociedad dieciochesca, sino además su paisaje, su manera de ser y vivir, y su ritmo, en forma similar a la decantación majestuosa con que se desarrolla el anecdotario. En un alarde de virtuosismo sin parangón, Kubrick se ubicó en un nivel intelectual y teórico afín al de Eisenstein, Visconti y Welles, cineastas que sentían que el cine era, además de un rodaje, una verdadera consustanciación de todas las artes.
Etapa final
Después Kubrick se tomó cinco años para El resplandor (1980), que mal que le pese a sus fanáticos fue un lustroso fracaso. Un film de terror que no asusta es bochornoso, y a mí nunca me movió un pelo. Cuando eso sucede con Kubrick hay que analizar por qué. El primer error fue haber eliminado toda información referida a los antecedentes de sus personajes antes de llegar al hotel, y un segundo paso en falso fue haber enloquecido a Jack Nicholson apenas lo pisa, porque así no hay desarrollo en su locura, ni conflicto entre sus impulsos homicidas y el amor por su familia. Cuando por la mitad del film Shelley Duvall lee los fragmentos de la novela que presuntamente está escribiendo su esposo y descubre que ésta consiste de una misma frase repetida miles de veces, la revelación carece de fuerza, porque todos sabemos desde mucho antes que Nicholson está para enchalecar. Además, el tratamiento frío y distanciado elegido por Kubrick elimina todo mecanismo de identificación con los personajes. Otra falla seria es la falta de coherencia interna, desde dos telépatas que necesitan hablarse para explicarse cosas (en lugar de recurrir a la voz en off), hasta unos fantasmas que ayudan a Nicholson a huir de una despensa y cinco minutos después son incapaces de facilitarle el hallazgo de una posible víctima en un laberinto. En medio del cúmulo de errores y la colección de morisquetas de Nicholson hay que elogiar la habilidad con que Kubrick mueve la cámara, la suntuosa fotografía de John Alcott y la notable labor de Shelley Duvall, que comunica más terror con su rostro que el que surge de la propia película.
Kubrick se recuperó con el arrollador espectáculo de Nacido para matar (1987). La primera mitad consiste en un abrumador catálogo de violencias y humillaciones, que forman parte del entrenamiento de los Marines antes de su envío al infierno vietnamita. No hay desvíos, interrupciones románticas, distensiones ni evocaciones del pasado civil de los personajes durante ese fragmento. En cambio se describen con desusado vigor los métodos “educativos” que transforman a ese puñado de jóvenes en eficientes máquinas de matar: los reclutas enfrentados al sargento, que con su surrealista imaginación para el insulto los adoctrina (sin enseñarles técnicas de combate) para lograr que el hombre y su fusil formen una simbiosis perfecta. En esa primera mitad la radiografía es implacable, y conduce de manera natural a una culminación sangrienta a cargo de alguien que ha sido presionado más allá de los límites humanos naturales. Kubrick se muestra allí como un gran narrador, dueño de un lenguaje lacónico, preciso y feroz. Si alguien en la platea estaba pensando hacerse militar probablemente revea su decisión. Ese fragmento es tan salvajemente poderoso que el infierno vietnamita que se muestra en la segunda mitad del film termina pareciendo un purgatorio, carente del colosal poderío épico de Apocalypse Now o el soterrado dramatismo de Regreso sin gloria, quizás porque a Kubrick le interesaba más el análisis pacifista que el alegato político. O quizás porque después de ver esos títulos (y otros) ya nada sobre Vietnam nos remueve e impacta. Lo que queda es, de todas formas, un muy sólido film de guerra.
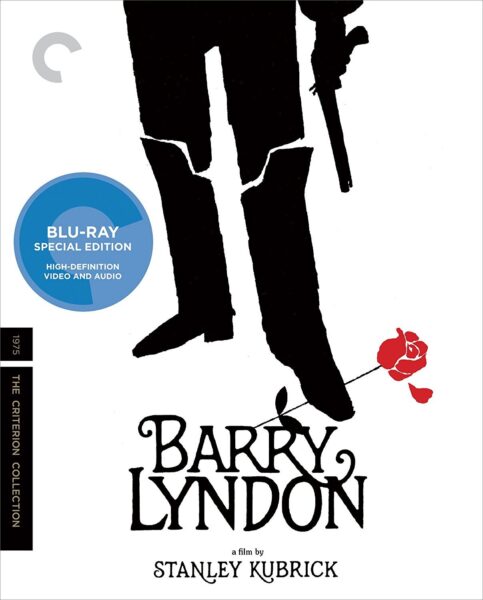
Por último, Ojos bien cerrados (1999) fue el involuntario legado de Kubrick, la película que finalizó días antes de su repentina muerte, su último controvertido regalo a la historia del cine. El cineasta se despidió de la vida y el arte con una título malsano, inquietante, envolvente, desasosegante, inclasificable, contradictorio e irregular. Hay genialidad en mil detalles y matices, en lo que no se dice pero se intuye, y en lo que ocultan las máscaras. El espectador camina en un territorio de alucinaciones, de deseos insatisfechos, de fantasmas que atormentan y desgarran. Una tonta discusión de celos resquebraja un matrimonio que luce perfecto y lleva a Tom Cruise a sentir la necesidad de iniciar un viaje hacia el infierno de la experiencia sexual. Una aparente culminación es la escena de la orgía, epicentro del viaje de Cruise y detonante de su deseado ascenso hacia la redención, culminado en la juguetería con el diálogo entre él y su esposa Nicole Kidman. Esa charla contiene la clave de las intenciones de Kubrick, porque llegado ese momento Nicole dice a Tom que “a partir de ahora vamos a tener que hacer algo que hemos olvidado”. Cuando él pregunta qué, la palabra que pronuncia ella (con la cual se despide la película y el propio Kubrick) es explícita: “coger”. Es el fin de un sendero en el que se nos trasladó hasta la médula de una pareja en lucha con sus miedos y fantasías, dibujados por dos intérpretes más “jugados” que sus propios personajes.
Era el cierre de una carrera memorable. Por el camino quedaron sus vanos intentos de llevar al cine la historia de Napoleón, aunque agradezcamos que esa imposibilidad posibilitara a Kubrick la realización de la magnífica Barry Lyndon. Tampoco logró plasmar en imágenes la novela de Stefan Zweig Ardiente secreto, cuyo libreto -que se creía perdido desde 1956- fue hallado días atrás por Nathan Abrams, profesor de cine de la Universidad galesa de Bangor. Esa obra dirigida en 1988 por el impersonal Andrew Birkin contaba la historia de un chico de doce años (David Eberts) que en un balneario termal establecía un vínculo con un barón alemán (Klaus María Brandauer), quien en realidad lo utilizaba para seducir a su madre (Faye Dunaway). De todas formas, las claves de la obra de Kubrick ya las había dado el propio cineasta en 1974 al declarar que “nada se monta sin mí. Estoy allí en cada segundo, yo monto mis films, señalo cada fotograma, selecciono cada fragmento y lo hago todo, exactamente, de la manera que quiero que se haga. Escribir, rodar y montar es lo que hay que hacer para realizar una obra perdurable”. Vaya que tenía razón…
[i] Esta nota se publica por gentileza de “Metrópolis. Ciudad de cine” https://www.metropoliscine.com.ar/2018/09/stanley-kubrick-y-su-estetica-del-pesimismo/
[ii] Amílcar Nochetti (1958-2021) Miembro de la Asociación de Críticos de Cine de Uruguay (filial Fipresci).