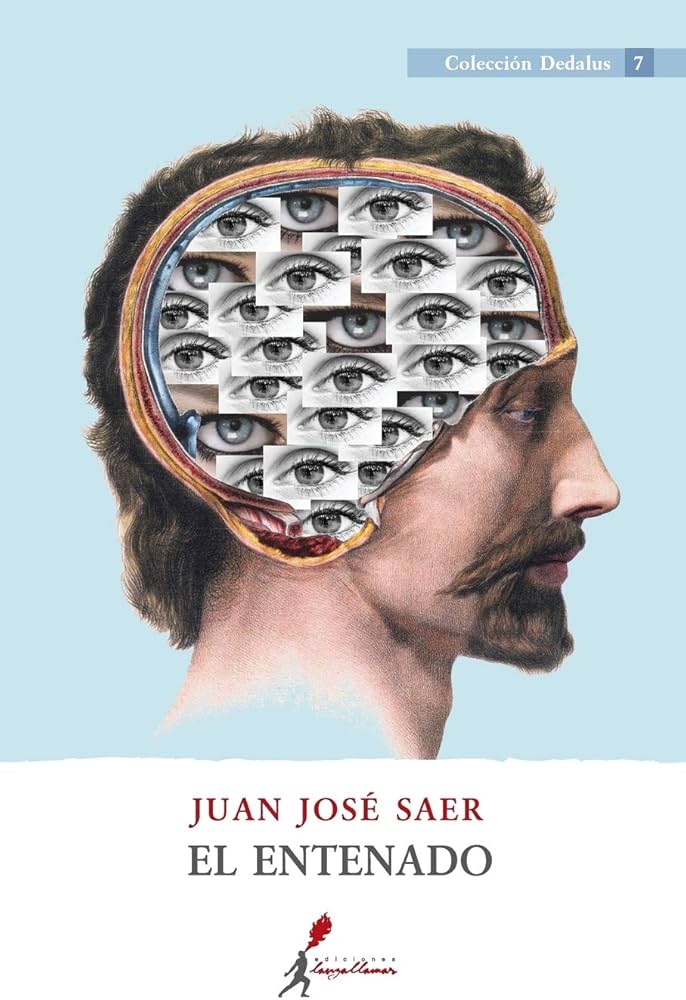
Lectura
El entenado, en el sitio del acaecer a 20 años de la muerte de J.J. Saer
Por Sergio G. Colautti
Borges es el escritor de la modernidad del siglo XX. Saer, el escritor de la modernidad contemporánea.
Beatriz Sarlo
Saer es el escritor argentino más relevante después de Borges
Martín Kohan
Concebir a su propia obra como un programa que se cumplió desde el primero de sus libros (En la zona, 1960) al último (La grande, 2005) es una hazaña inusual en la literatura. Pero el lugar que le adjudican Sarlo, Kohan y muchos lectores más, reposa en la formulación misma de su narrativa, pensada y ejecutada como una experiencia sobre las posibilidades de percepción y representación de lo real. Para Saer, narrar lo real es imposible, pero esa imposibilidad es la literatura misma; esa ardua y compleja construcción del dispositivo de escribir para dar cuenta de lo que denominamos apresuradamente “realidad”, es la experiencia de un obsesivo lector de la evolución literaria universal, observador desconfiado y sagaz, que advierte vacilaciones y apariencias donde la mirada general suele ver inmovilidad y certeza. Saer navega como nadie en la productiva paradoja de bucear las posibilidades de narrar lo real desbordando todas las formas del realismo.
Si, como lee Miguel Dalmaroni, la obra del santafesino se distingue por su afán experimental, hasta Nadie Nada nunca (1980), período en el que brillan textos como La mayor (1976) o El limonero real (1974), la novela El entenado, de 1983, inaugura otro momento, en el que esas indagaciones dan paso a textos de intensa madurez narrativa, como si Saer hubiese decidido desplegar los aprendizajes de esos buceos por aguas turbias, nunca exploradas, en novelas que sostienen el riesgo del programa pero en aguas más transparentes.
El entenado es un relato compacto y unívoco, sin diálogos ni digresiones, sin pausas, como el fluir incontenible de una memoria cuyas pretensiones de certeza, sabe el relator, son imposibles. Desde la España del siglo dieciséis, el hombre que sesenta años atrás vivió como rehén con los indios colastiné, a orillas del Paraná, cuenta. En el pliegue de lo verosímil, narra su llegada como grumete de un barco español a esas “costas vacías de donde me quedó sobre todo la abundancia de cielo”. Los indios matan a toda la expedición y comen sus cuerpos, salvo al joven relator, que, diez años después, liberan al advertir la venida de otra expedición extranjera.
La clave del texto, sin embargo, es la escritura: el grumete es un analfabeto que observa desde el asombro la relación de los indios con el acaecer, y que, al aprender a escribir, ve de otro modo, piensa y descubre nudos y complejidades que no registraba; poder escribir sobre la experiencia también modifica y reconfigura lo vivido. Desde lo que se narra se comprende el sentido de la experiencia, aún desde la vacilación inevitable de una memoria que duda, escarba y se interroga sobre las dificultades del narrar, pero se obstina en su construcción obsesiva y permanente, como único sitio posible para percibir la condición humana, su tiempo, su espacio y el vacío abismal de su destino.
Esta arquitectura tiene como punto nodal la comprensión del propio relator cuando, escribiendo, entiende que su estadía y su liberación respondían a la idea de que alguien dé cuenta, atestigüe, sobre la vida de los colastiné, que se consideraban un “adentro” más real que el mundo exterior, comprendido como un “afuera” del que creían haber salido y escapado:
“Son estos momentos los que sostienen, cada noche, la mano que empuña la pluma, haciéndola trazar, en nombre de los que ya, definitivamente, se perdieron, estos signos que buscan, inciertos, su perduración”
Desde esa lupa nueva del lenguaje escrito, el relator también comprende lo humano de la tribu, sus convicciones, sus miedos, sus incertidumbres, hasta la razón oscura de su antropofagia. Y la valora por encima de la mercantilización de la sociedad del mundo viejo, en la España donde transita sus años últimos:
“Obligados por la crecida, se alejaban… apenas el agua empezaba a bajar, volvían a instalarse en la costa. Era como si volviesen no al propio hogar, sino al del acontecer. Ese lugar era para ellos, la casa del mundo. Ese lugar y ellos eran, para ellos, la misma cosa.”
La descripción del almuerzo caníbal y la orgía posterior, como escenas de un carnaval bajtiniano; la vida austera, rutinaria, higiénica en el resto del año; el juego de los niños cerca de la playa, las modulaciones del lenguaje de los indios o el episodio del eclipse son instancias de la narración en donde el hombre que escribe recupera las vivencias del hombre que observaba para componer una memoria imposible, imperfecta e incierta no solo por los límites de la narración y percepción sino también, lo que es más inquietante, por la infinita vacilación de lo real:
“Ya no se sabe dónde está el centro del recuerdo y cuál es su periferia: el centro de cada recuerdo parece desplazarse en todas direcciones y, como cada detalle va creciendo en el conjunto, y, a medida que ese detalle crece otros detalles que estaban olvidados aparecen, se multiplican y se agranden a su vez, muchas veces empiezo a sentirme un poco desolado y me digo que no solamente el mundo es infinito, sino que cada una de sus partes, y por ende mis recuerdos, también lo es.”
Lo cierto, o incierto, es que esos hombres y mujeres parecían sostener el mundo desde el trabajo rutinario y prolijo de todos sus días, sin dioses por adorar, sintiéndose, dichosa y fatalmente a la vez, como responsables de que universo no se desvanezca en la negrura de donde venía. Esa nada que presentían cuando se produce el eclipse y la negrura absoluta los invade, a todos y también al relator, que la comprende, ahora, escribiendo:
“Al fin palpábamos, en lo exterior, la pulpa brumosa de lo indistinto, de la que habíamos creído, hasta ese momento, que era nuestro propio desvarío, la chicana caprichosa de una criatura demasiado mimada en un hogar hecho de necesidad y de inocencia. Al fin llegábamos, después de tantos presentimientos, a nuestra cama anónima.”
La historia del grumete, el doble plano de la mirada en pasado y la escritura en presente, la interrogación constante sobre las posibilidades de dar forma a la memoria desde una concepción poética de la narración, la comprensión de la fragilidad como condición humana que atraviesa culturas, componen el tejido de la novela, que se ofrece como una piedra preciosa de la literatura de habla hispana, escrita desde la zona saeriana: el sitio donde vacila el acaecer.
