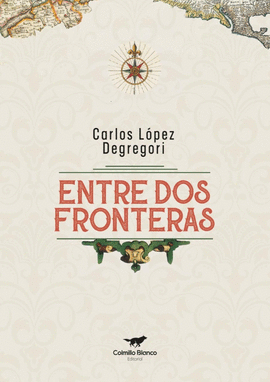
ENTRE DOS FRONTERAS, DE CARLOS LÓPEZ DEGREGORI [i]
Por Ricardo Pochtar
La primera vez que me crucé con el nombre del poeta peruano Carlos López Degregori fue en el curso de una entrevista al poeta y lingüista Mario Montalbetti[ii], más bien parco en comentar la obra de otros compatriotas, salvo un Vallejo o una Blanca Varela. Después me llegaron poemas de Degregori en la excelente revista Vallejo&Co. Hasta que supe de la antología 99 Púas (España, Esdrújula Ediciones, 2018): dividida en bloques de 33 “púas”, abarca poemas compuestos entre 1978 y 2016. En 2019 se publicó su obra reunida Lejos de todas partes (Lima, Universidad de Lima, 2019), que va desde Un buen día de 1978 hasta Temblor de Judas de 2018. Su libro más reciente, que intentaré comentar, se titula precisamente Entre dos fronteras (Lima, Colmillo Blanco, 2025).
En un texto liminar el autor marca el espacio que abarcarán sus poemas: “El amanecer es un intruso rosa y gris / El crepúsculo grietas de luz y voracidad del cielo // Entre estas dos frontera transcurre el día / Pasan Romas, Antípodas, Orientes”. Son huellas de “viajes emprendidos entre 2018 y 2023”. Pero estas serán las últimas referencias “reales” que nos darán los poemas, como aquellos amers de Saint-John Perse (“señales de mar” en la traducción de Galtier para Sur en el 61). El resto del poemario (dividido en cuatro secciones – “Catulo sopla las cenizas”, “Antípodas”, “La ruta de la seda” y “Nueve ventanas al oriente” – pertenece al medio de la imaginación, como decimos “medio acuático”, “medio terrestre”, “medio aéreo”.
En los comentarios sobre la singular poética de Degregori no faltan referencias al papel de la imaginación. Pero la diferencia entre la visión del poeta como saber inmediato y el enfoque conceptual ya fijado en los estudios filosóficos, psicológicos o neurocientíficos, reside en su inmersión en el malstrom de lo imaginario, algo que, aunque tal vez remita a los hallazgos del surrealismo, dista mucho de poder adscribirse a una poética de esa índole. En Degregori asistimos al prodigio de lo imaginario un fieri.
El primer poema, “Lombriz”, empieza así: “Con la pequeña pala cortas en dos una lombriz / Las mitades se retuercen como si pertenecieran a dos tiempos a dos lugares / uno es Roma // el otro Aquí / un Aquí impreciso que ya debe despedirse.” En otro de la misma sección, “Un durazno en las termas”, quien “habla” es Catulo: “El sol de la tarde es un durazno. Extiendes tu mano y lo arrancas del cielo. Extraña fruta que se parece a mis versos. Muerdo la codicia y el jugo de su carne hasta que solo queda en mi boca la dureza pulida del carozo: es el óbolo que me entregas para alcanzar la Luz o la Oscuridad.” Y para despedirnos de esta sección, la más copiosa del poemario, la última estrofa de “Maniquí verde en un rectángulo”: “Y ahora cede a la vergüenza del pronombre personal: / tú también esperas la doble primavera / el embuste de una vida distinta / con danzantes // lechuzas // maniquíes”.
El poeta y crítico Américo Ferrari, comentando el libro de Degregori Aquí descansa nadie, en 2012, se detuvo – coincidiendo con Edgar O’Hara, presentador de la ya mencionada obra reunida del autor – en este aspecto concreto de su poética: lo que llamaríamos su disidencia con el pronombre personal: “Esta poética pone en práctica no la revelación de intimidades sino más bien de subterfugios, eslabones falsos, suposiciones. Pero a lo mejor no hay revelación de nada sino de la lejanía, el vacío, la ausencia. Y es que si los poemas no revelan, o se niegan a revelar intimidad alguna, es porque la única intimidad que pueda exhibir un poeta como cualquier mortal, es la de su “yo”, sólo que, en el poeta, éste se encuentra más o menos disfrazado o transmutado en yo lírico o poético : y lo que hacen precisamente los textos de esta obra es, si no expulsar o aniquilar a este yo (no se deja…) lleno de creencias, deseos, temores, dudas y certezas, de “intimidades” en suma, sí (en tanto que presencia en el poema) despojarlo de sus disfraces, neutralizarlo privándolo de identidad, desindividualizarlo. Así desvelado, el yo no revela nada pero se revela él mismo como ente anónimo e indeterminado, como un personaje cualquiera que asume la misión meramente técnica de sustentar un sujeto de la narración, cualquier hombre, todos nosotros, nadie en particular.”
En la siguiente sección de este poemario (“Antípodas”) asoma un rasgo sorprendente del discurso poético de Degregori: los nombres sin claro referente que va sembrando como minas “antilector” al azar de los poemas. En este caso: “R & L”, tal vez una marca comercial intrascendente, o una señal de inexistencia, como la ciudad de BAC con que tropecé en mi primera lectura de su obra… “R & L”: “Nunca verifico el imperativo de las letras: duermen conmigo al azar. / Hoy desperté con las medias enardecidas / como si alguien en el sueño hubiera descoyuntado mis miembros / para invertirlos entre carcajadas / y mi destino fuera patear mis pies impúdicos hacia adelante / para que nadie los viera. // Compré las medias en las antípodas. / Me dijeron que eran desgarros de una carne contraria: / el lado invisible de los pies”. En el poema “Fenicias”, que a su libérrima manera recorre las distintas ciudades de esa civilización (Sidón, Tiro, Cartago), leemos: “Lanzo los dados esta medianoche de cuarenta noches. Pierdo el mar. No hay tres tiempos, ni una familia que comparte un ojo. La gracia de Baal ya no me protege y solo me queda la Tristeza que era el octavo Pecado Capital. Existió hasta el siglo VI y luego se desvaneció entre velas penitenciales. / Dejo para ella mis dientes atónitos, roídos, sucios castañeando.” Acoto que entre sus “Notas y Ensayos” (1923) Aldous Huxley trazó una tan breve como precisa historia natural de la acedia, que era como se conocía a este estado de ánimo al parecer tan pernicioso.
A la misma sección pertenece este texto centrado (siempre el malstrom de Degregori) en la figura señera de Omar Khayyam: “…Cuando [Noé] murió. sus hijos Sem y Jafet moldearon una jarra con el polvo de su cuerpo. Vamos a verlo en la Capilla Sixtina. Nosotros mortales bebamos en la bóveda inmortal. No nos burlemos de su desnudez ni de las manos sucias de los alfareros. Celebremos a Noé hasta la última gota sin que nos preocupen los ojos censores de los visitantes. […] Siglos después regresó como Omar Khayyam y gritó en la Capilla Sixtina: // ¡Levántate, muchacho, haragán de la taberna! / Llena nuevamente nuestros jarros vacíos con la medida del día, / Antes de que sea llenada la medida de nuestras vidas.”
También en “Antípodas”, otro pantallazo en la poética del autor, “Sanatorio Berghof”, un poema dedicado a la célebre novela de Thomas Mann, “Huesosa esperanza que me lleva a leer La montaña mágica otra vez / Soy Hans Castorp / Mía es la estética del tiempo / y el tiempo es una intromisión de la blancura // Busco en las 1002 páginas del ejemplar que poseo / una frase decisiva que merezca un punto final // La tapa blanca del volumen está manchada / de nubes que parecen pulmones”.
La tercera sección, “La ruta de la seda” contiene un texto único estructurado como preguntas y respuestas. Citemos solo una: “¿Tienen púas los alambres? / Tienen púas y garfios cobrizos, tienen filamentos, lenguas, dedos. Y un alma de cobre que ansía intimidades. Como ovejas de ojos nublos que buscan a otras ovejas, como cabras que embisten a otras cabras.”
Con la sección “Nueve ventanas al oriente” se interrumpe, que no acaba, como quería Valéry, este exquisito poemario degregoriano. De “Mi ceremonia del Té” – que es como pronunciaron los ingleses el nombre de la infusión que otros pueblos, el portugués o el ruso, más respetuosos con el idioma chino llaman “chai” – destaco los últimos versos: “Bebo el líquido hirviente que inflama mis labios y mis pensamientos. / Se turban, se enroscan en su cárcel de porcelana. / Al fin son el espacio que se concentra amenazado por un frío descomunal, / el silbido de una ranura / y después Nada. / Una nada mendiga. / Una Nada ladrona.” A “Última ventana de oriente” pertenecen estos versos: “Salgo a ver la gran muralla, a despedirme, / Me dicen que desde la tierra de los mongoles / ha llegado un anarquista sentimental / a poner bombas en mi palacio, / Después me arrojará por la última ventana / de oriente / para que me devoren los cuervos.”
Decía que con la cuarta sección, el libro no acababa, y efectivamente, todavía queda un grupo de cinco poemas titulados “Vellocinos”, de los cuales solo citaré estos fragmentos: “Estás cortando Cebollas y pruebas el filo del cuchillo en tu muñeca izquierda. […] Dicen que al morir hay un desprendimiento y puedes observar el árbol caído de tu cuerpo. Después una succión, un túnel de luz y la procesión de tu vida como una larga hilera de mulas que atraviesa la Tierra. Máquinas sufrientes que soportan la carga de tus Cebollas. Ninguna puede faltar. O son carneros alados que hacen sonar sus campanas para seguirse en la niebla.” Y ya para dejarlo, del poema siguiente: “Solo el esfuerzo de una mula cautiva que se mueve aguijoneada por hexámeros. El aleteo de un carnero viejo. La redondez de una Cebolla regada con saliva y sudor, con una lágrima que cae por descuido en el filo del cuchillo.”
Con estos apuntes no pretendo haber desplegado todas las cualidades de este libro, cuya lectura va dejando una reverberación de ventanas en la que las palabras se abren como espejos exquisitamente traficados donde decantar nuestras emociones más inquietantes.
[i] Carlos Alberto López Degregori (Lima, 1952). Poeta peruano de la generación del 70, aunque su poesía se aleja del canon estético de la misma.
[ii] Mario Montalbetti (Callao, 1953). Poeta y lingüista peruano. Cofundador, en 1978, de la revista “Hueso Húmero”
