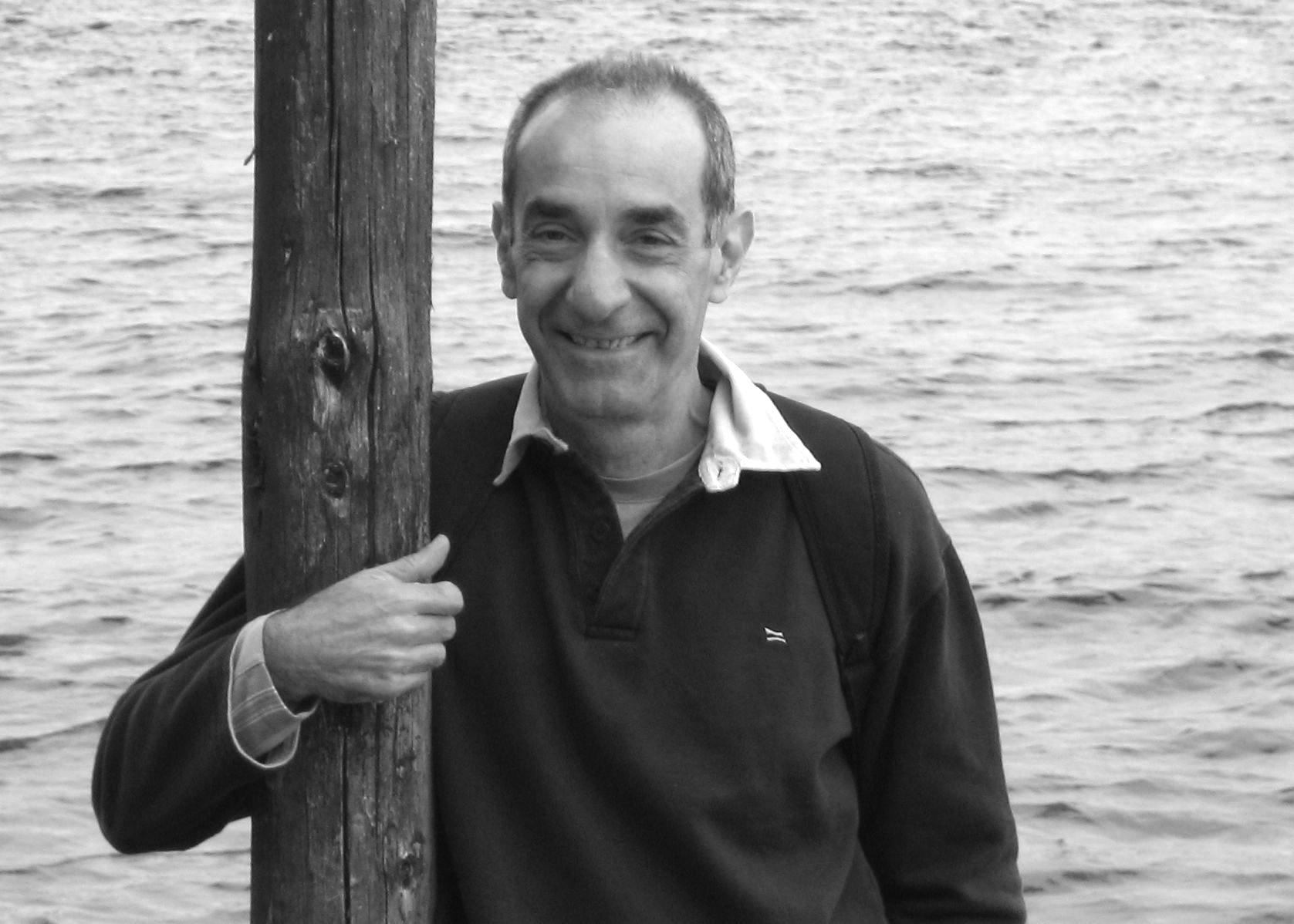
Marcelo Cohen: la narración como desplazamiento
Por Sergio G. Colautti
“lo obligaban a demorarse en la orilla de lo material”
- Cohen, Insomnio, 1986.
Desde una producción meticulosamente elaborada, Marcelo Cohen (1951-2022) despliega una experiencia radical del lenguaje literario. Su propuesta, a veces leída como disrupción de lo fantástico, elude ese abordaje porque se desmarca de todos los órdenes narrativos transitados.
Cohen trabaja el deslizamiento absoluto de los paradigmas donde la narración, toda narración, se sostiene. En la novela Balada, de 2011 (contraeespejo de la monumental Donde yo no estaba, de 2006) los modos y las articulaciones de esa experiencia alcanzan su condensación.
Balada se construye a partir de un desplazamiento absoluto: el tiempo remite a un futuro creíble, sin desmesuras; el espacio y su toponimia son otros, pero próximos a nuestra vivencia actual; la vida cotidiana se rige por paradigmas similares a nuestra experiencia social, pero es otra, allanada por tecnologías de múltiples formatos. Para convertir este deslizamiento en totalidad, el lenguaje asume su torsión, se deja atravesar por vocablos nuevos, tecnopalabras, giros del habla que reelaboran la lengua, fraseos de una conversación social que aún no transitamos, pero que la narrativa de Cohen intuye y dice.
Hay otro desplazamiento, en Balada, que sacude lo textual: el narrador pertenece a un grupo de personas vulnerables que esperan la atención del terapeuta Botilecue, personaje clave del relato junto a su compañera Lerena. La voz narrativa deja ir a los personajes para que visiten a Dona Munava en otra zona del paisaje desplazado para reaparecer como presencia al final del texto. De este modo, es el narrador que apenas sabe cuando está y sabe todo cuando no está, repitiendo las potencias propias de la escritura: contar en ausencia, narrar desde la ausencia. Ese gesto es clave de lectura, porque completa la construcción de la experiencia que señalamos como propósito del escritor: desplazar para ver distinto, deslizar para narrar mejor, despegar al texto de todo orden conocido para indagar no lo visible, nunca lo directamente observable, sino lo posible, el ser como intuición y posibilidad.
Al procedimiento de la invención que suele denominarse fantástico, preferimos llamar aquí desplazamiento: un corrimiento del tiempo-espacio y del lenguaje hacia un lugar otro, cercano e inmediato, pero más allá. A esa operación Cohen agrega una intervención: incorpora objetos, escenas, lenguajes y perspectivas impensables pero imaginables, también para ver y narrar mejor.
Ese mundo otro depara el asombro de la extrañidad que el futuro siempre conlleva: autos que se despegan del suelo, tabletas para comer, trimonios en lugar de matrimonios, ruinas al costado de las autopistas, desiertos. Pero también las persistencias de la angustia, las drogas como bastón del existir, los deseos y la falta, el imán del dinero, ya con otros formatos de transacción, como obsesión inalterada. En ese universo desplazado viven y se desviven Boti y Lerena, que emprenden un viaje –el relato es una aventura hacia ningún lugar- para hallar a la enigmática Munava, especie de sacerdotisa que entreteje equilibrio natural con poder manipulador, otra persistencia del mundo ya conocido.
El viaje también puede leerse como terapia itinerante, como trayecto singular del psicólogo y su paciente-amante, desenredando los conflictos nada futuristas entre deseo, poder, dinero, depresión, culpa y angustia. Como en Donde yo no estaba, donde aparece la noción de “adelgazar el ser” como plan de Aliano D’Evanderey para ir desapareciendo de la vida social sin que lo noten los próximos, el doctor Boti confiesa estar “cansado de una caída que no ha de terminar nunca” y advierte en Lerena un síntoma que bien puede ser rasgo social: “cae el deseo, también la libertad, para que se vayan la ansiedad y la angustia”.
Desde un discurso que vacila entre la ilusión y la desesperación, Boti cree que solo el amor puede dar sentido: “como una tendencia a existir, unas ganas del universo de ser cosas junto a otras. Salir del vacío, como un impulso amoroso. El amor se afirma en su enternecedora fugacidad, siente su propia potencia imperecedera”
El diario
En Donde yo no estaba, novela que reclama sitio entre las mejores de la literatura argentina, Aliano D’Evanderey construye un texto sobre la inmediatez. Las más de setecientas páginas de su diario dicen su monotonía inicial, los cambios que descentran su vida y el adelgazamiento final de su presencia.
Aliano, cada tanto, piensa el sentido de su escritura. Desde esa zona metatextual expone la incomodidad genérica de su diario, que no encaja en ninguna clasificación porque elude, expande, niega o reescribe todas a la vez. El diario de Aliano no conforma un género y a la vez los contiene a todos (el entrecruce y la yuxtaposición de poesía, prosa poética, ensayo, cuento, noticia, informe) y su propia forma inicial (la sucesión fechada) implosionan en un torbellino alucinatorio que desmiente el mismo perfil del diario, al que sólo retorna en las páginas finales. La formulación más explícita, sin embargo, es la negación de la forma novelesca: Aliano entiende que nunca será novela su diario porque no tiene ni el “deseo de ganancia” ni la “ganancia del deseo” que tipifican la novela tradicional; no hay clímax ni desenlace, hay interrupción y espacio en blanco. Contra la novela dickensiana, escribe una narración macedoniana sin punto de origen ni desenlace visible.
Un espacio literario que elude la acumulación, la invención aventurera, hasta la producción automática de lo fantástico, para encontrar sentido en la desposesión, al borramiento del ser como anverso irremediable y necesario del acto de escribir.
“Aquí no paro de hablar de desposesión. Encima, ni siquiera el
derroche me alcanzaría para ser novelista. Los novelistas ahorran.
Se guardan años una historia en la cabeza. Aquí solamente discurro.
(pág. 94)
Una paradoja se expone sin titubeos: así como el escribir es una presencia que opera en la realidad de Aliano desposeyéndolo, la lectura del libro de Rosezno “inventa” la presencia del autor:
“Puede que el prologuista sea un invento de Rosezno o a la inversa, o que los dos sean inventos de un tercero anónimo. Si escribo esto es para que todos ellos se realicen en mi cuadernaclo. Aquí quedarán.” (pág. 126)
La escritura, entonces, asume el programa borgeano de referente único, es decir: todo lo real tiene como referencia al universo literario, que es su condensación y sentido.
Su construcción desrealiza la vida de Aliano, pero corporiza la de Rosezno, curiosamente, desde otra ausencia, el anonimato. En el fondo de ese juego late la interrogación sobre el ser, la muerte y la obra. No hay escritura para no morir sino escritura para entender la muerte como desvanecimiento de lo real; no hay en Cohen intentos para evadir el sentido del final sino para entender su proceso disolutorio desde los mecanismos de la escritura.
Toda la arquitectura, el tejido textual, la imponencia del trabajo constructivo que significa un diario que contiene y desborda la vida de un vendedor de ropas recupera la posibilidad del deseo de ser en el lenguaje, la formidable potencia de la escritura, que es el verdadero esplendor de la obra. Ese deseo creador es funcional al “adelgazamiento del ser” que recorre todo el diario y a la operación de “aniquilación de sí” a la vez que se contrapone a la razón sin deseo de la sociedad “demogentil” en la que Aliano vive.
La invención de un sitio
La creación de un espacio donde se despliegan muchos de los textos de Cohen recupera el gesto de Faulkner, Onetti y García Márquez. El Delta Panorámico, lugar donde proliferan el lenguaje y las historias del escritor, es múltiple, diverso e inquieto, como sus textos, de isla en isla, del río al mar.
Este espacio de invención puede ser leído también como la apuesta más formidable de su trabajo porque es el continente de su programa narrativo: el desplazamiento como dispositivo para comprender mejor las vacilaciones de lo real y construir una escritura modesta y nueva que las nombre.
La búsqueda de una percepción más sensible sobre lo visible y, especialmente, sobre la invisibilidad de lo real, parece ser la tarea que Cohen asume cuando imagina, describe y elabora, con un grado de sofisticación inusual en la literatura argentina, ese universo de sentido complejo y a la vez amable que es el devenir, de texto en texto, del Delta Panorámico.
Ese territorio que atraviesa su narrativa es una delicada telaraña constructiva que aleja todos los detalles de los referentes descriptivos reales y, en la misma operación narrativa, elude cualquier seducción hacia los perfiles proféticos que los textos de literatura fantástica suelen proponer.
Es evidente que Donde yo no estaba se constituye como la novela más abarcativa y minuciosa sobre la vida y las circunstancias de ese espacio, pero no sería erróneo afirmar que Balada es la puerta más conveniente para ingresar al Delta coheniano, si atendemos a la condensación de sentidos, al recorrido de la historia por lugares y escenas del Delta y sus arrabales, los detalles de la relación social entre personas, las técnicas del vivir, los escenarios distópicos.
Todo ese paisaje que parece focalizar el futuro como tiempo que allana el relato es sin embargo contrarrestado por las reflexiones de Boti, en Balada, sobre la relación de hombres y mujeres con el pasado. Preocupado por su destino y el de su compañera, revisando las historias que derivan y desembocan en el presente, piensa en la imposibilidad evidente de volver al pasado, pero también en los modos que el pasado elabora una y otra vez, para volver sobre nuestras vidas. Así, la mirada desde el psicoanálisis que Boti ensaya para comprenderse en su contexto, se propone en el sentido distinto a la fuga distópica que el relato parece hegemonizar.
Esos escenarios, contenidos en el espacio imaginario, se despliegan como tarea singular del espacio literario para sensibilizar la perspectiva y la percepción: una narrativa que invita a leer lo real como apariencia desde un sitio de invención. Cohen ha llamado a su trabajo “realismo incierto”, para subrayar este abordaje que no pretende apoyarse en la afirmación sino en la aproximación deliberadamente inquieta y vacilante de su escritura.
En toda la arquitectura creativa de Cohen aparece una búsqueda en paralelo con las nociones de “adelgazamiento del ser”, de la “desposesión” o del “cansancio del vivir”: la obsesión por encontrar el silencio; desde El oído absoluto (2006) hasta las novelas abordadas aquí, como intersticio contra la soledad y la incomunicación. El silencio musical, el silencio del estar, en clave poética, como punto de fuga del ruido y el vértigo agobiante del vivir contemporáneo. En este punto aparece una relación impensada: El silenciero, de Antonio Di Benedetto, que permite otra perspectiva de lectura sobre la obra personalísima de Marcelo Cohen.
La ingeniosa labor del desplazamiento narrativo que construye ladrillo a ladrillo la escritura originalísima de Cohen arriba, de este modo, al despliegue de su sentido último: hacer ver, ayudar a leer, acercar la mirada, al fondo opaco de la convivencia humana, ahora y después, entre el deseo y la angustia.
