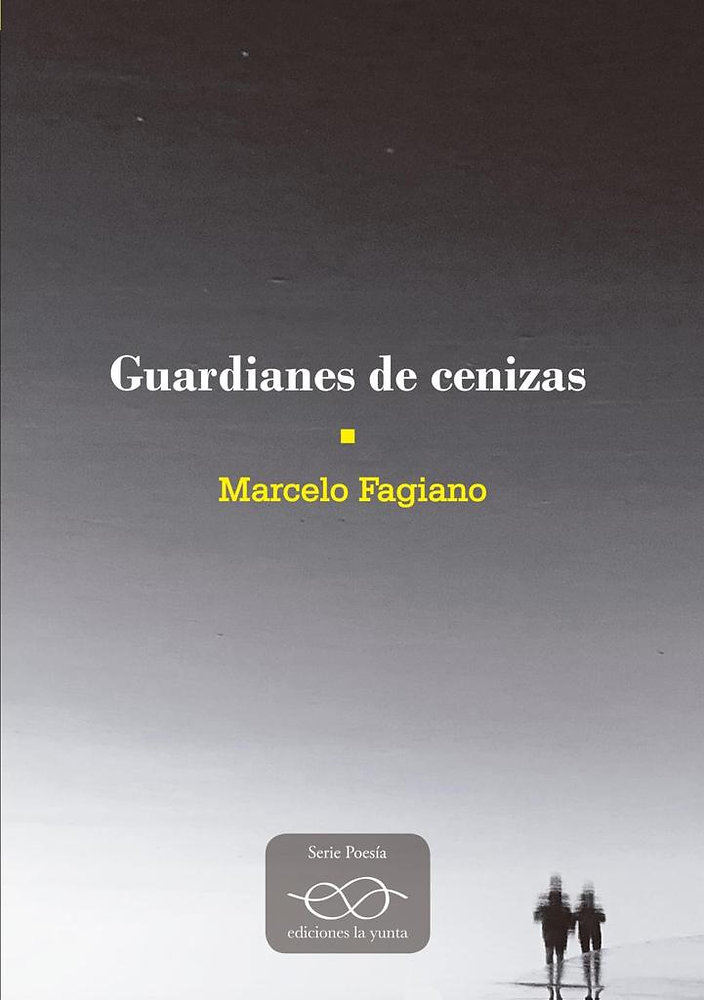
Migraciones de lo intempestivo, acerca de Guardianes de cenizas, de Marcelo Fagiano
Por José Di Marco
1.
“Es el contenido el que decide, en el arte, así como en todas las obras humanas”. Son palabras de Hegel las citadas con el propósito de ensayar una aproximación a Guardianes de ceniza[i], el poemario reciente de Marcelo Fagiano. Nacido en Río Cuarto en1959, donde reside, Fagiano ha participado de numerosas compilaciones de poesía de carácter grupal y publicado, además del título mencionado, Jeroglíficos en la arena (1997), Las florecillas del diablo (2009) y La sed de Heráclito (2017). Parafraseando a la ligera el Martín Fierro –y a riesgo de caer en el lugar común-, puede afirmarse que Fagiano es de la clase poetas que canta opinando, sentando una postura ante la realidad, tomando una posición decisiva con respecto a la época que le ha tocado en suerte. El contenido, la presencia de la historia, la representación del contexto social, determinan la fisonomía de sus poemas y modulan la forma de los mismos, que proceden de la tropología ínsita al lenguaje poético. Lo que se dice cantando –y contando- descansa en la transfiguración de los usos regulares de la lengua, en la invención perseverante de metáforas que destruyen la literalidad de las expresiones y amplían el campo de referencias establecido. Aunque no es una poesía de mensajes explícitos, de instrucciones pedagógicas, de sermones moralizantes, la de Fagiano se constituye en un testimonio, en una denuncia de las condiciones reales de existencia que oprimen y limitan la condición humana. Relector permanente y perspicaz de Nietzsche, efectúa con sus poemas una crítica de la cultura, de los valores instituidos, de las formas de vida que reproducen el orden vigente, esa trama de costumbres que se ejercen a diario de un modo mecánico, insensato, falso. Esa crítica se hace extensiva a las convenciones con las que se escribe y forja cierta poesía en la que prevalecen la retórica perezosa, los estereotipos, el esteticismo vacuo, la declamación presuntuosa que se vuelve un eco decadente del vacío. Contra eso, a partir de eso, con todo eso, Fagiano escribe para decir, cantando, contando, que el mundo puede (y debe) ser menos hostil, más humano.
2.
“Agricultura”, el poema que inaugura el volumen, traza una analogía entre la acción de escribir y las de sembrar y cosechar. “Cultivo la tierra del pensamiento”, se lee en el primer verso, el que pone al desnudo un aspecto central de la poética del autor: escribir poesía equivale a pensar en contra de las ideologías imperantes, en desviar los cursos, los surcos por donde circulan, cansinos, los conceptos instaurados por el sentido común. Porque importa menos la apariencia inmediata de las cosas que la verdad sustanciosa que anida, incógnitamente, en su seno, lo primero consiste en fraguar un pensamiento disidente y desafiar las hablas imperiosas que, con su estridencia, impiden la escucha de los murmullos recónditos que habitan el mundo. Como punto de partida, entonces, y antes de que la escritura intervenga, lo que gesta el nacimiento del poema es un apartamiento de las creencias asentadas, un rechazo del sedentarismo de las representaciones dominantes, una suspicacia con respecto a las inercias discursivas. Esa idea se ve reforzada en “Arte poética”, que comienza así: “Descartar obviedades…”. Hay una operación preliminar de índole conceptual (una toma de distancia, una interrupción); después viene el lenguaje, pulido, librado de tópicos, ahíto de metáforas; porque, al fin y al cabo, se trata de un instrumento, de una herramienta, de un medio, de un recurso para que el poema se vuelva: “un estado único e irrepetible/ múltiplo de la tos o el cáncer/ un instante centrífugo y antitético/ exponencial del cielo y el infierno”. Esa concepción del poema en tanto que una singularidad extrema, un relámpago en el que las contradicciones se anudan y bullen, un encuentro entre fuerzas contrarias que, al tensionarse y fundirse, inauguran una cosmovisión renovada, se deja leer también en el “El péndulo”).
En la poesía de Marcelo Fagiano, el acto de pensar consiste en una disyunción, un corte y una supresión que establecen las condiciones indispensables para la escritura. Se piensa de otro modo, se piensa poéticamente y, después, casi de inmediato, se escribe a contrapelo de los automatismos lingüísticos, al margen de las convenciones retóricas. Así, el suceder de la escritura, díscolo y sedicioso, le otorga a los conceptos, a las ideas, un aspecto sensible, sensitivo, imaginario para que circulen por surcos inéditos, a través de versos inusitados, en la tierra labrada del pensamiento. Lo que se siembra ahí puede llegar a florecer y cosecharse en el cerebro de las lectoras (de los lectores). Se trata de un prisma tramado por palabras salidas de curso, un punto de observación que inaugura un mundo complejo, multidimensional, que invita a comprender las contingencias de la realidad para transformarlas (y transformarse).
3.
Guardianes de cenizas se divide en cuatro partes, a saber: “Migraciones”, “Eterno retorno”, “Guardianes de ceniza” y “Posdata”. La primera es la más auto-reflexiva; en ella, varios poemas tematizan los lineamientos centrales de la poética del autor, la que alcanza en este, su cuarto libro de poesía, su máxima consistencia expresiva y conceptual, a la vez que cobra matices distintivos, tonalidades particulares, en las tres partes que le siguen. El tema global que articula el poemario en su conjunto es el tiempo, y cada una de sus secciones enuncia diferentes miradas acerca del mismo. En “Migraciones” – y en consonancia con la cita de Deleuze que la introduce- el tiempo se caracteriza como un movimiento incesante de transformación que el poema captura y traspone a su temporalidad interna, hecha de tensiones y paradojas, de flujos continuos, de redes de afectos que se urden y deshacen permanentemente. En “Eterno retorno”, el tiempo es un regreso también perenne, a situaciones y acontecimientos tan irrepetibles que, no obstante su singularidad, hay que recordar, traerlos, una vez y otra, al presente para que el olvido no los erosione; aquí, la poesía funciona como una conmemoración íntima, insistente y celebratoria. En “Guardianes de cenizas”, el tiempo que se evoca es el de la historia y la política argentinas de la segunda mitad del siglo veinte; y los poemas que integran esta parte proceden como testimonios de las violencias y masacres que lo atraviesan y operan al modo de un acto de memoria pública a favor de la verdad y la justicia. En “Posdata”, el único poema que contiene (“En lo alto de las copas”), cuyo asunto es el brindis para celebrar el año nuevo y el descubrimiento azaroso de Dom Perignon, hace del tiempo un júbilo del instante y una proyección hacia el futuro.
Todas esas temporalidades dispares se cruzan, se intersectan, se atraen, se repelen, se armonizan y friccionan en Guardianes de cenizas: las saudades de lo perdido, los imperativos urgentes de la actualidad, la evanescente entidad del futuro; la experiencia autobiográfica, la novela familiar (y, con ella, los avatares de la ascendencia y la descendencia), los sucesos históricos de alcance comunitario, la labor procelosa del olvido, los movimientos caprichosos de la poesía misma. Este libro es un trabajo de memoria, en el que el pensamiento opera seleccionando y descartando, en el que la escritura fija la fuga de los instantes y las crepitaciones de lo ocurrido, en el que el tiempo se configura como una urdimbre de mutaciones y en el que la poesía deviene mapa inestable de sus ruinas, ausencias y esperanzas.
4.
Hay tres poemas que expresan la poética del autor y la inflexión que la misma adquiere en Guardianes de ceniza: “Muerte del poeta”, “Volver” y “Guardianes de cenizas”. El primero de los mencionados, un homenaje a Joaquín Giannuzzi, reconoce el linaje de la poética de Fagiano y enuncia sus componentes estéticos fundamentales:
Sí, Joaquín Giannuzzi,
los lenguajes cristalizados de su poética
surcarán el cielo mental de sus lectores
abrirán huecos en la piel reseca de las costumbres
iluminarán con palabras las tinieblas
habrá fulgores en algunos cerebros.
Su arte cruzará como un cometa todos los tiempos.
El segundo –que cierra la primera parte del libro y anticipa la que sigue- habla de una vuelta al redil de los seres humanos por parte de yo poético: “Ahora vuelvo al rebaño/ para codearme con mis compañeros de ruta/ tan criticados por mansos y serviles”. Renunciando a las pretensiones de discrepancia (“Me creía distinto extranjero”), habrá de hallar en la pertenencia al rebaño un foco enunciación para su voz que, de ahí en más, opta por un tono más comprensivo (y compasivo) en el que prevalece lo común, lo comunitario, lo colectivo. En “Guardianes de cenizas” –el poema que da título al libro- la evocación de Glauce Baldovín vincula la creación artística con el ritual del fuego, una liturgia destinada a preservar con vida la llama de la palabra poética que provenía de Glauce:
Me dijiste que te siguiera
visitara tu casa
allá en el tiempo
donde amigos y poetas
sentados alrededor del fuego
chispeante y enérgico de tus palabras
hacíamos ronda
quedándonos hasta el amanecer
como falsos guardianes de cenizas.
Cuando aquella ceremonia sagrada se producía –y el poema la recuerda, pero también la invoca- la/os jóvenes que asistían y acompañaban eran “falsos guardianes de cenizas”; ahora que la voz que la inspiraba se ha extinguido, que del fuego sólo quedan cenizas, se trata de amasar con esos vestigios una manera nueva de pensar y escribir, de cantar y contar; se trata de reavivar ese fuego, de mantenerlo encendido, de prolongarlo. De la perspectiva lúcida, implacable y amarga de Giannuzzi y del vitalismo cósmico, testimonial, vehemente y desgarrador de Baldovín se nutre al mismo tiempo la poesía de Fagiano; en ese terreno inestable y erizado de tensiones, en ese campo minado, se ubica y regresa al rebaño. Desde ahí, desde ese suelo común (cotidiano y compartido, usual y solidario), Fagiano piensa poéticamente, tuerce los itinerarios consabidos del lenguaje e interroga al mundo y lo increpa; por desigual, por cruento, por ilusorio e hipócrita.
5.
En un texto breve y, acaso por eso mismo, hermético, Giorgio Agamben se pregunta por lo contemporáneo. Aproxima una respuesta apelando a la Segunda consideración intempestiva de Nietzsche, la que habla de la fiebre de la historia, de la opresión y la asfixia del pasado. Así, lo contemporáneo es intempestivo. El contemporáneo (la/el pensador/a, la/el artista, la/ el poeta) entabla con el tiempo que le toca vivir una relación dislocada, anacrónica, inactual. Lo mira de frente y, al mirarlo, en la medida en que no encaja plenamente con él, porque se distancia y no coincide, ve la oscuridad que las luces del presente pretenden ocultar y, asimismo, ve en esa opacidad la estela fulgurante de una luz que se aleja. Hay mucho de esa mirada, recelosa y lúcida, en la poesía de Marcelo Fagiano –que sin embargo no rehúye de la piedad ni la empatía, que no se resigna a interpelar los mandatos del pasado.
En Guardianes de cenizas, relumbran las sombras de lo intempestivo y se encienden, a la vez, los oscuros rumores de una época, la nuestra.
[i] Guardianes de cenizas, de Marcelo Fagiano, Ediciones la yunta, Buenos Aires, 2021.
