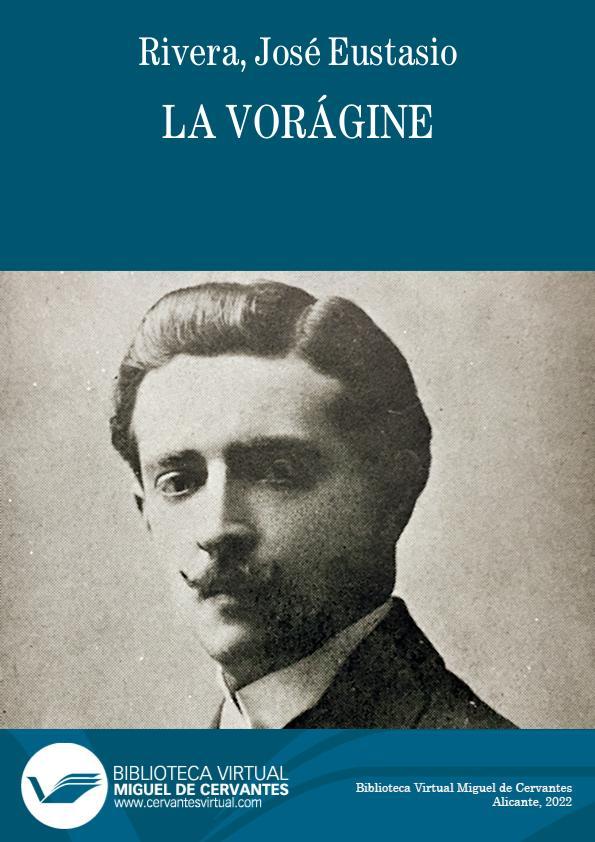
Narrativa
A cien años de La Vorágine
Una aproximación a la novela amazónica de José Eustasio Rivera
Por Arturo Bolaños Martínez[i]
La memoria
en su corazón de amianto
atrapa la huella hecha de luz
y tinieblas
de los días
Tras cien años de la publicación de la novela La vorágine, del colombiano José Eustasio Rivera Salas, existen diversos focos que iluminan su lectura, entre otros, el capitalismo salvaje, el feminismo, la ecocrítica, la presencia del estado en los territorios, la cartografía, el neomarxismo, aspectos que animan a los nuevos lectores a revelar la vigencia y riqueza de la escritura de Rivera en el siglo XXI. Entrar en las profundidades de la selva riveriana, tanto desde lo global como regional, es poner en diálogo las tradiciones literarias de los países suramericanos con la historia cultural del mundo.
Rivera nace en 1888, en el sur de Colombia (San Mateo, hoy Rivera, febrero 19 de 1888 – Nueva York, diciembre 1 de 1928), y su muerte ocurre cuando llevaba bajo el brazo una copia de su novela La vorágine, publicada cuatro años atrás y lo colocaba como uno de los primeros cultivadores del género en América[ii], tal como lo es Rómulo Gallegos (1884-1969), con Doña Barbara (1929), novela identitaria para Venezuela. Llegaba al estado del norte con el ánimo de llevarla al cinematógrafo, invención que por aquellos tiempos atraía miles de personas a las salas con sus imágenes en movimiento, la voluptuosidad de la selva americana más grande del mundo, haría sonar, no solo la música del viento y de las hojas, del rio y la fauna salvaje multicolor, sino el grito del árbol del caucho y de los seres humanos originarios de Abya Yala[iii], esclavizados por los comerciantes del oro blanco, el hevea brasiliensis, el caucho natural, con todas sus penurias y riquezas.
En la novela, el personaje principal que a su vez es el narrador, Arturo Cova, como dice la ensayista Montserrat Ordoñez (1987): “devora a su propio autor y la ficción afecta las interpretaciones de su vida e incluso de su muerte”[iv]. Un texto literario que permite al prosista sumergirse en su propia vida, sofocarse en sus propias necesidades y deambular en sus propios sueños en un paisaje que el autor conoce, o medianamente conoce, pero que a través de innumerables relatos escuchados, guindado en la hamaca, en los llanos del oriente colombiano y después recogidos en una libreta, en la población de Araracuara, dan vida a una novela que es palimpsesto y recreación de una realidad vívida en la selva de la Amazonía colombo-peruana, en los territorios del Putumayo, como entonces se conocía al espacio geográfico entre los ríos Igaraparaná y Caraparaná, afluentes del rio Putumayo, incluyendo el sur del rio Caquetá, territorio en disputa, entre esos países, como la mayoría de los estados americanos, que aún no definían sus fronteras y que sería causa del conflicto entre éstos en el año de 1932.
El distinguido Vicente Pérez Silva en su texto: José Eustasio Rivera: autobiográfico, cauchero y soñador”, leído en la Academia Colombiana de la Lengua, dijo:
“Si, como es sabido, la biografía es la historia o el testimonio de la vida de una persona, la autobiografía no es más que la vida personal, escrita por uno mismo. Es una expresión privada de quien la refiere, ya con carácter estrictamente histórico o bien con sabor netamente literario. A la postre, esta modalidad revela los secretos más íntimos o las vivencias más recónditas de quien nos hace participes de su propia vida”[v].
Biografía de un autor, ficción de amor, viaje de aventuras y desventuras, historia de un país, narrativa del dolor de muchos, paisaje salvaje, ríos caudalosos, árboles llorosos, genocidio étnico y arboricidio, ambición y crueldad, la realidad de un pasado que no se debe olvidar, ni repetir. Es por eso que Rivera se pregunta y afirma:
“¿Cuál es aquí la poesía de los retiros, donde están las mariposas que parecen flores traslucidas, los pájaros mágicos, el arroyo cantor? ¡Pobre fantasía de los poetas que solo conocen las soledades domesticadas!
¡Nada de ruiseñores enamorados, nada de jardín versallesco, nada de panoramas sentimentales!” (pág. 217).
Los protagonistas y testigos de los hechos narrados están ahí, recogidos en una obra reconocida como clásica de la literatura latinoamericana, que no ha perdido su vigencia y merecido el reconocimiento de autores como el del hijo del vice cónsul argentino en Salto, maestro del relato breve, el uruguayo Horacio Quiroga (1878-1937), autor de Cuentos de la selva (1918) y Anaconda (1921), entre muchas otras obras, quien en una carta a Rivera fechada el 4 de mayo de 1927, dirigida desde Buenos Aires dice:
Con alegría extraordinaria leí La Vorágine, su formidable novela, que es el libro más transcendental que se ha publicado en el continente. Usted comprende muy bien que un libro de nuestra Sur América no es de las cosas que más tientan, por lo general. Yo no tenía ninguna idea de usted, pues ni siquiera conocía el artículo que le dedicó nuestra Nación, Tremenda sorpresa experimenté al hallar en su obra tan grande epopeya y en descubrir en usted un hermano con gustos tan similares acerca de la Naturaleza. No se puede dar una impresión mayor de ambiente, de fuerza y color que la lograda por usted con el juego de sus endiablados ríos y caños.”[vi]
Otros autores y críticos latinoamericanos se han ocupado de la obra riveriana entre ellos las argentinas Malva E. Filer, profesora universitaria en Nueva York, con La vorágine: agonía y desaparición del héroe, la profesora Sylvia Molloy, en Contagio narrativo y gesticulación retorica en La vorágine, y los chilenos Luis B. Eyzaguirre, autor del libro El héroe en la novela hispanoamericana del siglo XX, tiene el trabajo Arturo cova héroe patológico (1973), Juan Loveluck, autor de la obra La novela hispanoamericana (1963), escribe el ensayo Para una relectura de La vorágine (1980), el ensayista Leónidas Morales escribe La vorágine: Un viaje al país de los muertos (1971), y talvez quien más se ha dedicado a la obra de J. E. Rivera en el cono sur, Eduardo Neale-Silva quien escribió Horizonte humano. Vida de José Eustasio Rivera (1960) y Minucias y chilindrinas (1986). También el profesor mexicano Alfonso González con Elementos hispánicos y clásicos en la caracterización de La vorágine (1975).
En otros confines de la historiografía están los norteamericanos como el autor de relatos cortos Richard Ford, Flores en las grietas (1976) escribe El marco narrativo de La vorágine (1976), ingleses como el crítico literario Jean Franco, autor de Historia de la literatura hispanoamericana, publica Imagen y experiencia en La vorágine (1964), el traductor francés Jacques Guilard Esa cosa que se llama La vorágine… (1987) o la alemana Doris Sommer en El género deconstruido: como releer el canon a partir de La vorágine (1987).
La novela La Vorágine no es solo una gran obra literaria latinoamericana, escrita por el abogado Rivera, sino que además, personajes que aparentemente son creación de la imaginación del autor, fueron en realidad personas de carne y hueso, con sus pasiones y miserias, hacen parte de la historia, no solo literaria sino de una época siniestra, como lo fue la de la explotación cauchera en el Putumayo, lugares con denominaciones propias, que Rivera en boca de Arturo Cova llama barracones y que para los caucheros eran las secciones, propiedades en las que se establecían los capataces para dominar a los indígenas como en La Chorrera y La Pedrera.
Río Putumayo, Amazonia colombiana
Fuente: el autor, 27 de diciembre 2019.
La ambición desmedida de los dueños y sus secuaces en caucherías como la “Comercializadora Larrañaga y Pizarro”. Otras secciones eran la tristemente célebre “Casa Arana” (1903) antes “Arana hnos.” y finalmente la “Peruvian Amazon Company” (1907), que tenía la sede en Londres y la cual llegó a cotizar en la bolsa de Londres.
El poder de la selva se refleja cuando Rivera a través de el brújulo, Clemente Silva, aconseja a Arturo Cova “no mirar a los árboles, porque hacen señas, ni escuchar los murmurios, porque dicen cosas, ni pronunciar palabras, porque los ramajes remedan la voz” (Rivera ).[vii]
Su lectura es quedar atrapado entre la madreselva de las palabras. Las imágenes de los ríos, los árboles, el sonido de las quebradas y cascadas, el viento contra las piedras y los troncos inmensos, el croar de las ranas y el gorjeo primitivo de los pájaros, el graznido del tucán, el bramido profundo del jaguar y el palpitar del hombre endeudado-esclavizado que sufre ante el grito del capataz (el racional, dice Rivera), cuando levanta el látigo para lacerar su espalda o mutilar sus manos o pies. Las páginas se abren con la violencia que fustiga el alma humana por la ambición desmedida y la crueldad por obtener un quintal más de caucho, un centavo más. Arrobas de caucho natural que se venderían en Europa para envolver los cables que darían luz a las ciudades y cubrir las ruedas de bicicletas, motos, automóviles y …penes.
Otra cosa es la casa, la selva como territorio de todos y de nadie, territorios aún hoy, olvidados por los estados, sea cual fuere, son ocho las repúblicas latinoamericanas y una colonia, que contienen la gran Amazonía: Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Venezuela. Lugar de apropiación y explotación, paraíso y tumba de miles de seres originarios de Abya Yala, espacio donde el dueño es el viento y el azar, el agua y la niebla, sus espíritus milenarios de cara a la ceguera humana con su motosierra matárboles y el dragón metálico con su bocanada de mercurio.
[i] Arturo Bolaños Martínez. Profesor de historia y poeta colombiano. Autor de libros de poesía, prosa e investigación histórica. San Juan de Pasto, Colombia. urcunina@hotmail.com.
[ii] José Eustasio Ribera, también poeta, es autor también del libro de poemas Tierra de Promisión (1921), compuesto por cincuenta y cinco sonetos. En este libro, Rivera, a la usanza de la poesía modernista del momento, plasmó el soneto clásico de versos endecasílabos, con versos alejandrinos. Su obra fue bien recibida por la crítica y los lectores del momento. Y la obra de teatro Juan Gil (1922), cuyo original está próximo a publicarse luego de haber permanecido oculto en la biblioteca de un coleccionista particular que, a propósito del Año Vorágine, quiso ponerlo a la luz pública.
[iii] Abya Yala. Nombre de origen kuna para referirse al continente americano, proveniente de la lengua de la comunidad originaria existente entre Colombia y Panamá, significa tierra floreciendo, tierra viva.
[iv] Ordoñez, M. (1987). La Vorágine: Textos críticos. Compilación de Montserrat Ordoñez Vila. Alianza editorial colombiana. 1ª Ed.
[v] Bogotá, 15 de julio del año 2024, pág., 15.
[vi] Carta reproducida por el “Suplemento Literario Ilustrado” del periódico El Espectador de Bogotá, el 6 de diciembre d 1928.
[vii] Rivera, J.E. (1984). La Vorágine. Joyas de la literatura colombiana. Círculo de Lectores. Bogotá. pág. 214.
