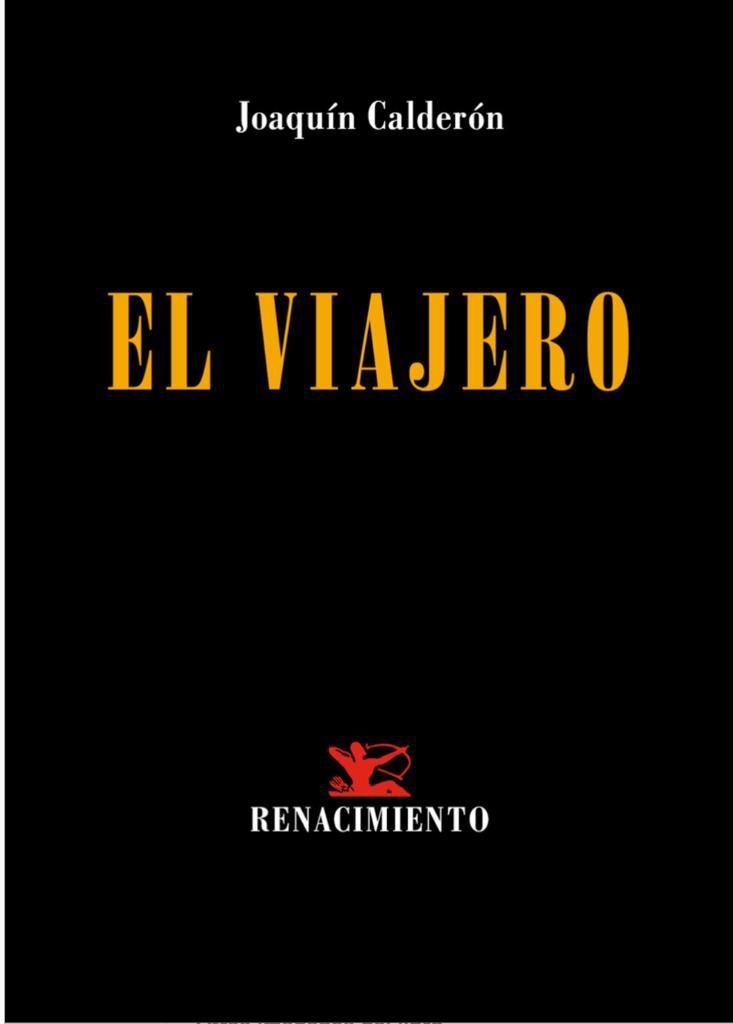
El viajero
De Joaquín Calderón Sayago
Renacimiento, Sevilla, 2023
Por Jorge Rodríguez Hidalgo
El músico español Joaquín Calderón Sayago (Sevilla, 1975) es un poeta vocacional cuya obra ha empezado a publicar hace escasos años. El viajero es, hasta la fecha, el último de los poemarios de este “lector que escribe”, como dice de sí mismo, un hombre que viaja con el recado de escribir siempre a punto. La vida editada (Renacimiento, 2019) y “Soy como puedo” (Renacimiento, 2018) son los antecedentes inmediatos de la obra que nos ocupa.
El viajero es la expresión del viaje en que consiste la vida del poeta. Si bien los cincuenta y un poemas que conforman la obra se distribuyen en cuatro partes, en realidad Joaquín da cuenta de los dos únicos ámbitos (verdad de Perogrullo) en que nos desenvolvemos los humanos: el interior y el exterior. Es este último, precisamente, el que le sirve, a modo de brújula, para orientarse en el mundo y de paso contrastar, siguiendo a Heidegger, su dasein, esto es, la contingencia del hombre en su circunstancia (transformación del ver con el paso del tiempo). La configuración del poemario en cuatro visiones puede entenderse como la disposición en cuatro estaciones (recuérdense las de Vivaldi) que propician la reflexión (calderón, digo), la contemplación de lo vivido/sentido/soñado/deseado. Contrariamente a lo que se estila, nuestro poeta infiere, no proyecta; es decir, nota (clave) y anota (confronta) para denotar. Después, el lector connote o se las arregle ‘como pueda’ con la música.
Las lecturas a destajo que realiza en cada pausa que su profesión principal le permite (gira por el mundo junto a cantantes de renombre, como Vanesa Martín) están bien presentes en sus poemas, donde es posible rastrear el eco de, precisamente, otro Calderón (de la Barca), Antonio Machado, César Vallejo, Julio Cortázar o Luis García Montero, entre otros. Asimismo, son reconocibles las improntas dejadas por colegas (a veces solo en el modo de relacionar letras y músicas), como John Lennon o Carlos Tarque, y de pintores (una obra del sevillano Diego Velázquez da título al poema “La Venus del espejo”). ¿Quiere esto decir que Joaquín Calderón escribe al dictado de la tradición literaria y artística? Todo lo contrario. El poeta rehúye el culturalismo, que asimila, sí, pero deslíe en la realidad, a cuya sustancia se apega y con la que dialoga -o lo intenta- de forma casi obsesiva: las personificaciones son el mejor ejemplo de ello (“¿Qué puedo contarle al agua?”). Por lo tanto, confluyen en Calderón dos ambiciones: el perfeccionismo aprendido en los clásicos (si bien no es poeta de metros ni rimas) y la frescura de lo vivo (aunque no es vanguardista ni experimental). La referencia fundamental de Joaquín -como la de todo poeta que así se repute- es la palabra sencilla (tinta machadiana) al servicio de una sencillez expositiva, pero de dilatadas resonancias. No es un lugar común, lo que digo: toma la palabra de forma sincrónica -por su valor en el momento de la escritura- a fin de comunicar de forma esencial; o sea, decir cosas sustantivas. Es la palabra dicha, además, el gran legado del que se hace eco: la oralidad, la música que encierra: su poesía no rima, pero sí se sustenta en un ritmo alegre, vivo.
El viajero es casi un inventario de lugares, medios de transporte, terminales aeroportuarias, estaciones de servicio, hoteles, hogares… Y todo en plural, porque el poeta nos habla de lo que ve -eso que convenimos en que es “real”- y de lo que recuerda/añora/teme. Inventaría la vida, la suya, pero también quiere aproximarse a esa otra que le rodea y que se embute en personas (viajeros o turistas, según veremos), cosas, parajes (exteriores e interiores). La relación que valientemente aborda (¿temeraria, también, por anfibológica?) ha de fijarla en la herramienta primordial de la comunicación: el lenguaje. He aquí el busilis (¿y la poética?) de la poesía de Joaquín, porque ¿cómo explicar el viaje o nada si las palabras no son la cosa nombrada (“pero nunca podrás tocar la piel/ de quien fue la Venus del espejo”), y, por tanto, no es posible dar noticia indubitable de su esencia? Los conceptos de certeza y verdad (“hacer poesía es tener que elegir/ entre usar la palabra ‘verdad’ o decir certeza”) planean sobre los poemas, que advierten de la imposibilidad de acordar la unidad de quien ve con lo visto (“viviré en el punto crítico del no retorno”), a tenor de la solución de continuidad a estos inherente (idea heracliteana). De esa conciencia se derivan dos temas esenciales en El viajero, a saber: la magia y la dicotomía (como expresión antitética, casi siempre). En efecto, abre el libro el poema “Magia”, en que el libre albedrío y la casualidad (truco/¿azar?) quedan equiparados (“Estos son los datos concretos,/ precisos, irrefutables. Todo/ lo demás, ahora, está en el aire” ;[…] “pretenden negar la existencia/ de lo que acaba de ocurrir ante sus ojos”). Por consiguiente, la dicotomía: anverso y reverso de las cosas: llegadas/salidas, realidad/ficción, vida sensible/ficción, hombre/naturaleza, viajero/turista.
La simbología de El viajero es muy potente: el Sol (“Sol que agita la vida”), la Luna (“y un húmedo camino/ de luz temblando/ en la sábana inmemorial/ de la corriente”), el mar (“ahora vivo en una isla”), el hogar (la casa de los padres), el amor paternal (el hijo, Pedro) o el conyugal (la esposa, Gina) constituyen subtemas a modo de teselas con que se confecciona el mosaico del viajero, esto es, del vividor (sin connotaciones morales, por supuesto). Lo más grande, siempre lo más grande -argos magno- delimitando el predio pequeño de la cotidianidad, que, sin embargo, es un vasto campo casi siempre inculto a causa del abandono del hombre actual, el hombre dormido, como se ha dicho. La poesía es el milagro que lo liga o aclara todo: no es el ver, sino su posibilidad, su contingencia.
El viajero es un viaje (interior y exterior) tanto como una invitación al lector al viaje (a la realización de la propia existencia). La única condición es querer ser viajero, tener un plan de viaje/vida, ir en pos de la felicidad (al modo platónico, claro, por la vía del bien). Una felicidad que probablemente se ha olvidado en el punto de partida de cualquier vida, la infancia, tiempo caracterizado por la autenticidad (“feliz e infinita tarde de emboscados”) y rico en legados paternos/amorosos (“cuando falten mis padres, me sobrarán todas las certezas inútiles”). Joaquín Calderón sabe de la fugacidad de la existencia, una conciencia que se intensifica en quienes viajan dormidos, despistados o sometidos al dictado de fuerzas exteriores que lo subyugan. Una sencilla escena playera le basta para evocar lo efímero del vivir, y lo hace recurriendo, otra vez, a las antítesis (“clavan la sombrilla”, “montan el pequeño campamento”, “construyen fortalezas efímeras”), tras las cuales advierte, o más bien, asegura: “Y eso es todo, resumiendo”.
