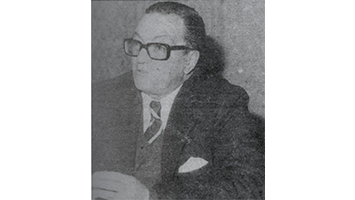
Literatura
Juan Floriani, mi vecino sabe contar historias
Por Marcelo Fagiano
En el barrio Buena Vista de esta ciudad, viví junto a la casa de Juan Floriani (Río Cuarto, 1924-2006), durante mi primera década de existencia plena. Paredón de por medio un escritor merodeaba la realidad con intenciones artísticas, depuraba puntos de vista auscultando el mundo con su inquieto periscopio literario. Patio de por medio las teclas de una máquina de escribir, ajena a mis sentidos, deletreaba el silencio dándole cuerda a personajes de realista ficción que cobraban vida para quedar inscriptos en el libro de la humana y fugaz eternidad.
En “Urdimbre” (UniRío, 2016), su última novela, así se lo presenta: “Militó en el Partido Comunista. Fue viajante. Participó activa y polémicamente de la vida cultural y literaria riocuartense: presidió la sede local de la SADE, trabajó en el Instituto Municipal de Cultura, dirigió la revista Ritmia, dictó conferencias sobre autores argentinos, publicó seis libros de cuentos, dos novelas, un libro de poemas junto a Susana Michelotti y un volumen de teatro. Integró varias antologías, colaboró con artículos en numerosos periódicos y revistas; escribió guiones de cine. Parte de su obra fue traducida al ruso”.
Si tomamos la primera publicación a los 16 años de edad en 1941 hasta su muerte en el 2006, tenemos una producción artística de casi una decena de libros (cuentos, novelas, poesía y teatro), la inclusión en diversas antologías, revistas, diarios, colaboraciones, además de actividades como conferencista. Cuento así 65 años de construcción de una visión del mundo desde una perspectiva, atenta y minuciosa, que da cuenta, en clave literaria, del contexto histórico desde donde estas creaciones fueron surgiendo. Un escritor comprometido con la realidad social, militante que agitaba la bandera de su escritura para cambiar el mundo desde su óptica ideológica, narrando con la tinta de sus días innumerables historias que reflejan a través del realismo múltiples escenarios que, una vez pasados por su filtro artístico, se vivencian como dimensiones impensadas.
Dice Juan Floriani:
“En general he seguido siempre una vieja tradición de la literatura argentina: el realismo. Con mi escritura he asumido un compromiso con mi época. Lo cual también es una tradición de nuestra gran literatura, con nombres como Echeverría o Sarmiento. El realismo argentino es, a su vez, heredero del gran realismo de la literatura española.
De todas maneras, he variado los enfoques y fui ampliando la idea de realidad, es decir, los sueños y las “cosas raras” también forman parte de ésta, entonces fui extendiendo sus límites.”1
En mi casa de la calle Ituzaingó al 100 había una pequeña biblioteca con una colección de novelas de la Editorial de Ediciones selectas y un par de libros propios de Julio Verne y Mark Twain: La isla misteriosa y Las aventuras de Tom Sawyer, respectivamente. Mucho después, en la escuela secundaria, descubría que el universo literario era más amplio, a la vez que lejano en el espacio y el tiempo, leyendo fragmentos del Quijote, el Cantar de mio Cid, Fuenteovejuna y otras obras que ya no recuerdo. Esas vivencias reafirmaban mi percepción de que los libros estaban hechos desde siempre y sus autores muertos. Cómo imaginar que a metros de casa moraba un apasionado narrador tecleando sobre las neuronas del tiempo, vistiendo personajes, haciéndolos hablar, hilando historias para, a través de su arte, proponer una visión particular de la existencia.
Si comparamos a un lector de literatura como alguien que se arroja a una corriente de palabras y frases que fluyen en las páginas de un libro, que se deja arrastrar a través de sus cauces y cascadas, reposar en las olas de los renglones, dormitarse en los remansos, que se permite salir mojado de lenguajes y símbolos, hacer equilibrio en los márgenes del silencio, retozar de página en página como si fuera a saltar la cuerda en el patio de los juegos… como si fuera un viajero del tiempo sumergido en la ficción. El lector, al salir de ese flujo literario y elevar la vista para observar la inmediata realidad, el mundo ya no será el mismo, la mirada percibirá aspectos que antes no le habían llamado la atención. Entra imprevistamente por la ventana de la imaginación, que inauguró el escritor, un aire que refresca la percepción de lo real.
El que mira ya no es el mismo.
Para que esa alquimia ocurra necesitamos al menos de dos condiciones. Primero, un sujeto alfabetizado que aprenda a leer y no se ahogue tras los primeros párrafos, sepa bucear, mojarse, secarse, volver una y otra vez al fluido de oxígeno y palabras, encontrar la respiración narrativa o poética, reconstruir en el teatro de su imaginación universos latentes que solamente tomarán cuerpo cuando ese lector agite esos renglones en apariencia muertos. Aprender a leer para no naufragar en el mar de la ignorancia. Aprender a leer para no encallar y romper con la posibilidad de los viajes hacia tiempos y territorios distantes o cotidianos que nos harán entrever, tal vez, que es lo que somos individual y colectivamente, vernos en el mejor de los casos, en el espejo del otro, de los otros.
La segunda condición, también imprescindible, es contar con una escritura trabajada artísticamente, que recree exponencialmente lo escrito, lo dicho, lo escuchado, repetido, roído, trillado. Difícil pero no imposible, pulir el lenguaje, tan desgastado por su uso hasta que brille y parezca nuevo, como si pudiéramos regresar al momento del primer signo esculpido humanamente en una roca, en una tablilla de arcilla, en la madera o en la eterna hoja del tiempo que registra la historia de la escritura.
Expresa Rosalía Floriani en la Videoteca de autores cordobeses “… Él era un apasionado, siempre fue un militante, convencido…cuando cayó la Unión Soviética, él estuvo a punto de suicidarse, fue tal el derrumbe que vivió sobre eso que había sido su andamiaje ideológico de la vida… fue un golpe terrible…tuvo una depresión, muy grande…siempre fue un hombre muy coherente, me marcó él con el tema de la coherencia, esa palabra…”
Paredón de por medio un hombre entregado al fluir de las palabras construye universos. Se demora en los detalles, teje y desteje una trama, invitándonos a recorrer y visitar algo que antes no existía. Un escritor que rebasa la segunda de las condiciones ajusta las tuercas del lenguaje y las hace brillar en el papel.
Dice Juan Floriani:
“La literatura ha sido mi forma de vida, es decir, mi vida ha estado determinada por mi vocación literaria. Eso me significó grandes satisfacciones y me ha limitado en otros aspectos, como el económico, por ejemplo, porque la literatura no da dinero. Una de las desdichas argentinas es que los escritores no pueden vivir de su oficio, siempre tenemos que tener un segundo oficio”. 1
Hago un repaso por los habitantes del barrio y recuerdo: el almacén de Don Herrera, el kiosco de Doña Victoria, Don Romero, los Frutero, los Lucas, los Lucero, los Barolo, el Huguito baterista, la mercería de Memeca y un viajante de vecino: Don Floriani. Nunca un escritor en el horizonte de los oficios.
Amigo de infancia de su hijo Jorge conocía su casa, los rincones del patio, el bramar amanecido del rumoroso y humeante auto viajero, la borrosa figura de un hombre grande del cual nunca se desprendió, ni en sueños, la figura de un escritor. Por ese tiempo Juan Floriani había publicado en la antología “El cuento argentino” (1944), “Cuentos de sangre y aurora” (1952), La novela “Los esperanzados” (1956) y “La invasión” (1966).
Dice Juan Floriani:
“Yo fui librero y recorrí una gran zona del país, lo cual me hizo ver y conocer diferentes realidades. La calle es una gran maestra. Cuando viajaba era difícil escribir, entonces escribía los fines de semana. Cada mes y medio me quedaba unos quince días en Río Cuarto y aprovechaba para dedicarme de lleno a las letras. No era fácil. Por eso a veces me digo ¿cuántos libros más hubiese escrito de haber estado permanentemente en Río Cuarto? Es cierto también que así no hubiera tenido la posibilidad de ampliar mi visión del mundo. Sin embargo, si hubiese podido elegir, me hubiera dedicado por completo a la literatura.”
El contacto con ese cuentista oculto a mi vista surgió mucho más adelante al leer, el cuento “La invasión”. Ninguno de los dos vivía ya en el barrio Buena Vista, pasó el minutero del tiempo acelerando la historia, la Triple A, el proceso cívico-eclesiástico-militar estrangulando libertades, desapareciendo personas y esperanzas, clausurando y deglutiendo futuros, la guerra de Malvinas, la recuperación de la democracia… hasta que un día en La casa de las Revistas (calle San Martín, Río Cuarto), en una mesa de libros usados me topé con “La invasión”. Al leer ese cuento descubrí con sorpresa que ya conocía el armazón narrativo de ese relato, escuchado infinidad de veces en mi familia de quinteros. La historia, con distintos matices, me había sido contada oralmente en diversas ocasiones por mi abuelo materno. Me sentaba a su lado y él comenzaba a narrar sus vivencias: la manga de langostas era uno de sus relatos preferidos. Mi oficio de adolescente fue escucharlo, es decir, que ese tema, como tantos otros, ya estaban incorporados a mi imaginario. Sin embargo, al leer ese cuento que lleva el nombre del libro me sorprendí con otras coordenadas ignoradas por mí hasta ese momento:
Escribe Juan Floriani:
“Llegaron a la mañana temprano, en enorme cantidad. Se posaron sobre el trigo, invadieron el corral de las lecheras, emporcaron el patio de la casa, cubrieron los muros de ésta. El ámbito íntegro de la chacra quedó sumergido bajo esa masa inquieta, atroz.
El hombre, que se encontraba junto al molino arreglando unos arneses, fue el primero en advertirlas. De un salto paróse, yendo hacia la vivienda.
– ¡Las langostas, las langostas!”.
De ahí en más el cuento nos sumerge en la realidad social de un chacarero y Adela, su mujer embarazada pronta a parir, esperanzados con la cosecha de un “bello trigal” que de improviso se vio invadido y destruido por las langostas. Ellos, sumergidos en la desesperación y tristeza no consiguen consuelo. El relato continúa con otros sucesos que no voy a develar y culmina de esta manera:
“Aunque esta historia ocurrió hace ya tantos años, cada vez que la recuerdo, experimento una terrible tristeza, porque soy la tierra y amo a quienes están unidos a mí por cálidos, profundos vínculos”.
¿Escucharon? “…porque soy la tierra”. Ella es quien ha tomado la palabra para narrarnos esa historia. Descubría, de esa manera, el valor inmenso de la literatura recreando acontecimientos de realidades distantes o cercanas de nuestro entorno.
En la solapa del libro “La invasión” se puede leer:
“Los temas nuestros aparecen aquí enfocados con un lente personalísimo; la prosa más depurada, un natural sentido de síntesis y con él una sobria economía del lenguaje, dan a los nueve relatos que integran el presente volumen un ropaje literario que lo jerarquiza y a la vez colocan al autor entre los más interesantes narradores argentinos del momento.”
Una referencia tangencial del escritor oculto de mi barrio surgió en mi adolescencia en el cine club de la Biblioteca Popular Mariano Moreno con una vaga mención, por parte de un grupo de adultos, al rodaje de la primera película producida en Río Cuarto, que mucho tiempo después pude atar a “El regalo”, segundo cuento de “La invasión”. Película que fue filmada entre los años 1963/64, dirigida por Guillermo Vogler .
La escritura de Floriani está anclada al realismo como decisión estética, controlando esa línea conscientemente, a solo un paso de ingresar al mundo de lo fantástico o maravilloso, dejando rastros o indicios que remiten al lector abrir o clausurar esa posibilidad. Disfrutemos ahora algo de su escritura…
Escribe Juan Floriani en el cuento “Ocurre”:
“Afuera lo recibió el mediodía de enero. Frágiles, los arbolitos que bordeaban la calle envejecían bajo el sol. Olas de guadal ceniciento eran lanzadas por el áspero viento norte. Casi sonoro, el aire recalentado vibraba, e innumerables partículas luminosas herían los ojos. Dos caballos, atados al palenque, trataban de espantar con sus colas a los tábanos acosadores. Un niño orinaba cerca, manchando la pared de un negocio”.
La última frase leída funciona como una imagen cinematográfica que anuncia el trágico desenlace del relato. Hay una lógica minimalista, la observación detenida en detalles, en apariencia superfluos, marcan un estilo inconfundible.
En el cuento “Primavera, 1943”, escribe: “Al encender el velador una mosca revoloteó y fue a posarse sobre el dorso de su mano derecha. Cautelosamente avanzó por el monte desconocido de los vellos, pero pronto se detuvo para alisarse las alas…”.
En “Tríptico adolescente”: Una mosca, grande y pegajosa, se obstinaba en posarse encima de mi nariz. La espanté haciendo un airado ademán con la diestra…”.
Más adelante: “Un diminuto insecto, brillante su lomo amarillo, ascendió cauto por el brazo de María Esther. Avanzó rozando apenas el vello sedoso, se detuvo ante un lunar, movió sus microscópicas antenas y luego reanudó la marcha hasta llegar al hombro. Allí observó el breve mentón, optando por continuar hacia el palpitante monte de los senos…”.
Los recursos narrativos se multiplican y solapan, la mesurada descripción de ambientes amplios o minúsculos generan una particular atmósfera que va delineando el perfil de los personajes e influyendo en el ánimo de los lectores.
Me pregunto… ¿qué hubiera pasado si en la etapa de escolarización de cada infancia y adolescencia generacional, maestros y profesores hubieran convidado con algunas creaciones de autores locales, provinciales, nacionales sin dejar de reconocer y regalarnos el abanico universal de la literatura? Quizá la construcción cultural que de ahí devendría sería otra, más rica y cercana. Los habitantes de este territorio podrían anclar su visión del mundo a raíces autóctonas y no, como ocurre, desde tiempos pretéritos, aferrarnos a modelos foráneos, esos que han colonizado nuestros destinos.
Paredón de por medio un escritor entregado con pasión a la redacción de un sueño habla con su sombra, recrea situaciones y ambientes, abre la ventana de su pensamiento para refrescar su vida.
Dice Juan Floriani:
“Fedor Dostoiewsky decía que nada hay más fantástico que la realidad, para decir que ella era la fuente más directa que un escritor tenía y en ese sentido yo me dejo atrapar por sucesos de lo llamado real, entre otras cosas, porque la pretensión de originalidad es casi una fantasía. Desde Homero hasta hoy se han contado todas las historias en la literatura Occidental, por hablar sólo de ella. Pero debo decir que la mayoría de mis anécdotas son obra de la imaginación, es decir que no se refieren específicamente a hechos concretos verificables, sino que son parte de una estructura imaginaria”. 1
Me es imposible olvidar a Juan Floriani dando sus 40 vueltas a la plaza central de Río Cuarto algunos atardeceres y recordarlo también unido, vitalmente, a su compañera Susana Michelotti compartiendo juntos varias décadas en este territorio. Quiero mencionar también la publicación N° 1 Cartografías (julio de 2004), donde coexisten tres apartados destinados a Juan Floriani: “Aproximaciones a la cuentística de Juan Floriani”, por Pablo Dema; “Las formas del realismo (Una lectura de Los esperanzados y Urdimbre) por José Di Marco y una Bio-Bibliografía por Omar Isaguirre.
Hoy se puede adquirir la novela “Urdimbre” en papel o pdf (descarga gratuita), publicada en el año 2016 por UniRío Editorial. En las librerías no se consiguen sus libros de cuentos. Una labor cultural pendiente para honrar su memoria sería sin duda la reedición de sus libros. Esperemos que eso ocurra para tender un puente de palabras entre uno de los mejores cuentistas de la ciudad y futuros lectores.
Mientras yo jugaba en las calles de tierra del barrio Buena Vista, paredón de por medio, mi vecino escribía cuentos y novelas, tal vez él, sin saberlo, custodiaba mis sueños.
Floriani incursiona en la dramaturgia con “Tres juegos breves” (Una tarde diferente, Mamá y El antepasado), editado en el año 1988 por Filofalsía que abre, con esta publicación la edición de libros de teatro. La temática social y política se mantiene en su dramaturgia pendulando entre el drama y la tragedia. En “Una tarde diferente” nos podemos asomar al último día de vida de un escritor. En esa tarde mantiene un interesante y sugestivo diálogo con la muerte en donde él le pide a La Señora (así la llama), unos días más, 3 o 4, para concluir su obra.
El escenario se ilumina: El escritor se pone de pie. Camina seguido por la mirada de la Señora. Se detiene junto al escritorio. Tras un instante acaricia la máquina de escribir.
EL ESCRITOR: a veces pienso si no es ésta mi única y verdadera amante.
LA SEÑORA: Entonces sufre usted una confusión de valores.
EL ESCRITOR: Quizás. Pero mucho antes de que en mi vida apareciera una mujer ya quería yo crear. A los once años escribí mi primer cuento. ¡Y lo envié a una revista! Como supondrá, no me lo publicaron.
LA SEÑORA: Pronto comenzó a cumplir su destino.
EL ESCRITOR: Desde entonces estoy prisionero. Prisionero y libre al mismo tiempo. Sólo vivo en la palabra. Es el sufrimiento…es el goce. Los personajes acuden, me pueblan, sus voces son tan poderosas que aturden… Un mundo. ¿comprende?, un mundo está nutriendo mi sangre, mi cerebro, mi corazón. Y mis días están destinados a ordenarlo, a intentar darle sentido, a expresarlo.
Se para al lado de la Señora. Inconscientemente, absorto, le aprieta un hombro hasta hacerle doler.
LA SEÑORA: ¡Cuidado! Me hace usted daño.
EL ESCRITOR: Es para lo único que sirvo… Nada más realmente me interesa… Lo cotidiano…esas pequeñas porquerías de la rutina… cuanto trata de enredarme los pies… ¡qué carajo me importan! Únicamente me expreso a través de mi obra. No pueden pretender… no pueden obligarme… Si una sola página de las que he escrito llega a perdurar, todo está justificado, todo me será perdonado. Y seguiré viviendo. Para siempre…
LA SEÑORA: ¿Qué desea?
EL ESCRITOR: Necesito unos días… Unos pocos días más…
LA SEÑORA: Tantos me lo han pedido… Tantos.
EL ESCRITOR: Sólo tres o cuatro… Apenas tres o cuatro…
LA SEÑORA: No depende únicamente de mí… Luche usted… Gánelos.
EL ESCRITOR: Lo haré. Seguro, lo haré.
LA SEÑORA: No es lo habitual. Pocos, muy pocos lo consiguen… Pero, puede ser. Hasta pronto.
El Escritor, sin contestarle, se levanta y rápidamente cierra la puerta. Enseguida va al escritorio, se sienta y, tras releer la página y meditar un momento, reanuda su labor.
En tanto el Escritor continúa escribiendo, totalmente ajeno a cuanto ocurre a su alrededor, de nuevo se abre la puerta del foro y asoman, una a una, cuatro cabezas que observan, curiosas. Luego cuatro jovencitas entran y, en puntas de pie, se acercan al Escritor. Formando un semicírculo tras él, contemplan su labor. Después, siempre grácilmente, van al centro del escenario e inician una danza que prosigue cada vez más llena de vivacidad y alegría hasta que cae el
Telón
Su hijo Jorge, nos cuenta en la videoteca de autores cordobeses entre otras cosas, algo sobre la rutina de escritura de su papá: “… él tenía un ritual para escribir, lo dejaba reposar mucho, era de dejar la obra en un cajón, la retomaba, a lo mejor, dos o tres días a la semana, al mes, la volvía a pulir, el nacimiento de un libro no era algo apurado, era muy metódico…escribía, dejaba reposar, seguramente iba a encontrar otra mirada…era un personaje escribiendo, muy metódico en ese aspecto. También menciona que en la máquina de escribir, cuando él falleció, estaba escribiendo sobre su vivencia en un geriátrico y había quedado allí, como testigo de eso, una hoja puesta en la máquina donde se podía leer el comienzo de una frase que decía: ´en este depósito de viejos´…y ahí terminaba”.
¿Habrá vislumbrado Juan Floriani, en el teatro de su imaginación, al escribir las últimas palabras de su vida, como asomaban una a una, esas cuatro cabezas que lo observaban, curiosas?
¿Las habrá distinguido antes de poner en marcha el rumoroso y humeante motor de su pensamiento para el último viaje?
¿Habrá entrevisto a esas cuatro jovencitas que entraban y, en puntas de pie, se acercaban a él formando un semicírculo, contemplando su labor, para después ir grácilmente, al centro del escenario iniciando una danza cada vez más llena de vivacidad y alegría hasta que cayó…el telón?
Hasta aquí mi homenaje a Juan Floriani, ese vecino que en mi temprana vida, paredón de por medio, sin saberlo, custodiaba mis sueños contando historias.
Este texto fue leído en septiembre de 2023, por Marcelo Fagiano en el marco del ciclo “Uno de los nuestros”, en la Biblioteca Personal Juan Filloy y organizado por el Área de Literatura de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Río Cuarto y la SADE (Sociedad Argentina de Escritores) de Río Cuarto.
Blog Escritores y artistas de Rio Cuarto. Ficha Bio-Bibliografía: Omar Isaguirre: https://escritoresdelimperio.blogspot.com/2007/08/urdimbre-de-juan-floriani.html
