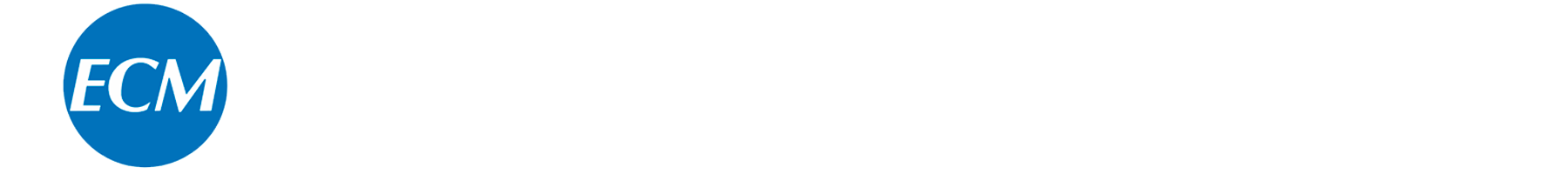Lo que Gustavo [Santaolalla] no dijo
Por Hugo Daniel Aguilar
Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar
Charly García – 1980
Para escribir este documento no se maltrató a ningún músico, no se citó a ningún crítico, ni se dio de comer a las bestias antes de la medianoche. Los personajes que aparecen son ficticios. Si recuerdan a alguien de la vida real… es una verdadera lástima.
Lo que Gustavo no dijo. Volumen I. 28 de diciembre de 2020
Estoy indignado. Después de ver Deconstruyan Todo, noto que se ha vuelto un deporte nacional pegarle a su director, productor y protagonista. Todos le pegan. Basta, loco. ¿Hasta cuándo hay que tolerar esto? Que el tipo tenga mala memoria no es para tratarlo así. Y para salir en su defensa, que las causas perdidas siempre la necesitan, vamos a repasar algunas de las cosas que no dijo en el documental, por descuido, por olvido o por desorden, para que vean que memoria tiene, pero escasa y un poquitín selectiva. Un día perdido en mi memoria, o en la de otro que no era yo, me lo crucé. Tomamos unos mates amargos mientras la lluvia bordaba los bordes de las cosas y de los seres. Quizás dijo estas cosas o quizás lo soñé. ¿Quién sabe? Yo no. No importa. Trataré de recordar lo recordable. Y que el olvido nos perdone. Dijo:
“Pocos lo saben, pero acá donde me ven rodeado de estatuas del Oscar y del Grammy, yo empecé bien de abajo. Tenía un bar. Y allí pasaron muchas cosas. Interesantes para mí, pero que a nadie le importan, supongo. Siempre venía un flaquito que estaba medio pirado a tomar algo y siempre me preguntaba cómo andaba y yo le contestaba todos los días: “Y, acá estoy solo y triste en este mundo abandonado” y le servía el café con leche. Ese flaco solía charlar con un gordo que usaba peluca y se miraban como queriendo robarse la novia o algo. Un día que me habían cortado el gas por no pagar, ese pelado me pidió un cortado sin espuma y yo le dije: “Ten go que bus car mu cha ma de ra aaa” y me ayudó a entrar un poco de leña de la buena que me habían traído. No sé qué fue de ellos. Otro día -mis clientes eran todos raros- vino un flaco y me pidió un licuado de durazno, pero con dos frutillas enteras adentro. Cuando se lo llevé le dije: “Parece que el durazno sangrara, che, acá está la cuenta”. El Flaco la miró y parecía que no podía creer el precio. Me hizo un gesto agitando la mano derecha juntando los dedos y yo le dije: “¿Qué pasa? ¿No ves bien? ¿Tenés ojos de papel?” El Flaco se levantó, me pagó y me hizo un gesto que no entendí. Me apuntó con el índice como amonestándome, pero con una sonrisa intrigante e inclinando la cabeza se acercó, me dio un beso en la frente y se marchó. “Esta es una vieja moneda”, le dije, “Volvé mañana que mañana es mejor”, le grité, pero nunca más lo volví a ver. Estudiaba psicología, seguro. Otra vez, apareció una pareja muy joven. Charlaban animadamente. Se ve que tenían plata, porque no preguntaron los precios como lo hacían mis clientes habituales. Se reían mucho. Pidieron pizza y un tinto. Ella estaba embarazada y discutían sobre el nombre del niño o niña. Cuando me acerqué a tomarles el pedido les dije que le pusieran Gustavo como este servidor y si querían soda para el vino. Me miraron escandalizados a izquierda y a derecha. Y me gritaron “No”, a la vez. No sé si por el nombre o por la soda. ¡Qué sé yo! ¡La gente es tan rara!
Una noche, casi a punto de cerrar, escuché las motos. Entraron como en su casa. Eran varios. Tenían pinta de trabajar en el ferrocarril. De lejos un petiso con cara de malo me gritó: “¡Maestro! ¿Qué hay para comer?” Le dije que poco, que sólo sándwiches de miga. El petiso se me vino al humo. Y se puso nariz con nariz. “¿Cómo es posible?”, me dijo en un tono amenazante y demasiado cerca. Y yo le dije: “¡¡Siempre es lo mismo, nene, no puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga, mirá la heladera!!”. Y el petiso cambió la cara al ver la heladera llena de triples. Me miró matándose de risa y me pidió unas cervezas para acompañar. Cuando llevé el pedido me hicieron una pregunta rara, me preguntaron cómo sabía el estado del stock de sándwiches. Yo les dije: “La pantalla me lo dice con el desayuno y es posible que no quede ninguno”. El petiso largó una carcajada enorme con esa voz de trueno que tenía y después siguió comiendo. Nunca volvieron. Supongo que al otro día trabajaban en el ferrocarril.
Pero lo más loco que me pasó fue una vez que entraron varios flacos discutiendo acaloradamente. Se sentaron. Era domingo. Venían de misa, supongo. Todos tenían a la vista sus crucifijos de la Primera Comunión. Creí escuchar que eran músicos. Supongo que de la parroquia cercana. Pero uno quería hacer algo con el Cid Campeador y los otros no querían. El más grande le decía: “Mirá, eso de la cetrería en Río Cuarto no va, loco. Ahí es todo cazar palomas a cañonazos, jajajajajajaja, no me vengás con el Cid, necesitamos algo más amplio, que pegue más”. Cuando me acerqué me pidieron todos té con leche con masitas secas al estilo de John Mayall. Y curiosamente me preguntaron qué opinaba. Yo les dije: “Miren, mi abuela que era sabia, cuando yo tenía una duda, tomaba un libro, lo habría al azar y ahí estaba la respuesta. La Biblia no falla nunca porque es la voz de Dios”. Hubo un silencio incómodo. Cruzaron miradas, se espiaron los crucifijos, se persignaron, tomaron el té y se fueron en un silencio monacal. Nunca supe más de ellos.”
Lo que Gustavo no dijo. Volumen II.
“Una mañana muy temprano entraron tres pibes. Era febrero y en La Perla nunca hubo aire acondicionado. Uno de ellos con cara de pocos amigos y bigote de gremialista de las 62 Organizaciones me pidió algo para acompañar el lemon pie. “Sólo tengo jugo de tomate frío que en las venas deberás tener. Estamos en la Avenida Rivadavia y caminamos una calle sin hablar y sin conseguir otra cosa”, le dije sin más. Y el compañero aceptó todo, como si fuera una clave para el futuro. Tampoco supe más de ellos. Seguramente, el Proceso se los llevó lejos. En una mesa cercana, un flaco le prestaba muchísima atención a un tema de Gil Scott Heron, La Revolución no será televisada. Le pregunté qué hacía. Éramos amigos. Él me miró con una sonrisa pícara y me dijo que buscaba inspiración. Entre risas le contesté: “De nada sirve”. Era un tipo muy astuto. De voz grave y decir material, sin metáforas floridas o alambicadas frases barrocas, amigo del eslogan y las camperas de cuero. Después se fue a España y logró venderle el castellano a los españoles. Ahora vende relojes a los suizos y tiene una empresa distribuidora de hielo en Alaska.
Vos no me vas a creer, pero acá pasó de todo. Alguien debería tomar nota para que no se pierda en los meandros del tiempo y del olvido. Como esa vez que vinieron dos flaquitos con el pelo muy largo, muy hippies. Eran músicos, digo yo, porque usaban esa jerga que es incomprensible para los no iniciados. Hablaban de tónicas, terceras aumentadas y puentes. Y el que tenía la voz más aguda le decía al otro mientras reían: “Claro, vos escribís todo eso y yo lo tengo que cantar, pero yo te hago la primera o la segunda y te perdés siempre, oído absoluto y sordo a la vez. ¡¡Jajajajajaaja!!”. Se ve que se divertían haciendo lo que hacían. Cuando me acerqué, el más alto me miró socarronamente y me dijo: “¿Qué pasa con este bar? Antes estaba bueno, pero ahora parece que lo agarró la pálida, loco”. Y yo le contesté: “Lo que pasa es que yo era el rey de este lugar, pero muy bien no lo conocía y cuando lo quise levantar fue como rasguñar las piedras. Y…no es fácil.” Me miraron complacidos, con un brillo en la mirada. Mientras se iban, riéndose de todo, les grité: “Vuelvan cuando quieran, que hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal”. Me hicieron la V con los dedos y se perdieron en la bruma de la tarde como la sombra de dos pájaros en la memoria. Nunca más los vi. No sé qué fue de ellos.
A veces la memoria me falla, pero a veces, no puedo evitar recordar con cariño algunos gestos de gente cuyos rostros he perdido, pero no sus voces o sus miradas en medio de cualquier crisis. Y no recuerdo sus nombres, salvo el de Miguel. Porque, acá donde me ves, alguna vez fui hippie y sabía de vidas pasadas, hierbas aromáticas y jerarquías de ángeles y de arcángeles. Y Miguel, lo sabemos todos, es el arcángel más picante. Sólo el Jefe y él pueden con el Malo, los otros son la banda de apoyo. Un día, el Miguel terrenal entró al bar en medio de una manifestación que se había puesto espesa. Me pidió unas botellas vacías de vidrio. Cuando se las di, cruzamos las miradas, lo habíamos hablado antes, entendía todo, pero mientras encaraba la puerta no pude evitar gritarle, “tirá para arriba, tirá, si no ves la salida, tirá”, y se perdió en la muchedumbre.”
Lo que Gustavo no dijo. Volumen III.
“Una tarde, mientras acomodaba las sillas y hacía el habitual conteo del stock de sándwiches de miga y masas vienesas, apareció un barbudo con una valija chiquita y una guitarra muy grande. Venía seguramente en el Expreso del Norte. Me pidió una birome y una hoja de papel, una naranjada y un especial de jamón y queso. El tipo miraba las cosas como atravesándolas y besándolas a la vez. Miraba por la ventana y pensaba, pero no escribía nada. Cuando le llevé el pedido me preguntó cómo hacía para soportar el vacío de la ciudad, la indiferencia del mundo y la falta de sol y de pájaros. Yo le dije: “Soy creyente, todos lo saben. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Eso es todo.” Y se puso a escribir, ensimismado y en silencio. Cuando se fue, le dije que volviera, pero nunca más supe de él. Cuando él salía, entraron como en bandada unos cuantos pibes, todos parecidos, flaquitos, hablaban rápido y conciso. El que parecía llevar la batuta pidió pizza para todos. Tenía unos ojos enormes y transparentes que parecían ver más allá de las paredes y de las cosas. Hacíamos pizzas por metro. Cuando se las llevé, todos me miraron inquisitivamente. “¡Pedimos un metro y esto no llega ni a la mitad!”, dijo uno. Les dije que estaba bien. Saqué el centímetro y la medí. Les dije: “Tienen razón, la hicieron corta, ya les traigo lo que falta, pero no me pasen su horrible depresión, están muy tensos, salgan a bailar el wadu wadu que les va a gustar”. “¿Por qué les dijiste eso a los pibes? ¿No tenés otra cosa que molestar a los jóvenes, vos?”, me dijo enojado un flaquito, chiquito y guapo. “¿Qué hacés cuando no molestás a tus clientes?”, inquirió. Yo, con cierta inocultable ironía le dije: “Veo televisión, juego al metegol y veo a la gente que hace el mundo, un drama de mal cine parecen los tiempos de hoy, porque si hay malos actores, siempre hay un mal director, chico cósmico”. Le guiñé el ojo y le sonreí. Hizo lo mismo. Entendió todo. Ojalá le vaya bien y controle ese genio que tiene. Esa fue la última vez que lo vi.
Jamás olvidaré al flaco del perro. Era alto y usaba lentes redonditos como los de Lennon, pero oscuros. A veces venía con una parva de gente y comían sólo masas finas de forma circular. Me llamó la atención que llamaba al perro con nombres diferentes y el perro siempre venía. Le pregunté cómo hacía. “Es fácil, me contestó. No es como el perro de Perón que se llamaba León y que venía cuando lo llamaban por ese nombre, aunque no fuera un león. Él se llama Dinamita y los dos lo sabemos, no necesitamos del nombre cuando el corazón nos une”. Lo miré y no supe qué decir, sólo atiné a sonreir un poco y decir “Jijiji”. Se fue como rompiendo la tarde en dos y nunca lo volví a ver. Una pena, me gustaba su perro.
¿¡Qué sé yo!? Pasaron tantas cosas en este bar que podría estar todo el día recordándolas. Pero la más rara fue esa noche que de la nada y con la puerta cerrada se me apareció un hombre muy elegante, de barba, tocándose la pera todo el tiempo y mirando de costado como en pose. Parecía un feligrés de la sinagoga cercana. Me dijo que lo perdonara, pero quería un té con masas vienesas. Me tomó por sorpresa. Le dije que sí. El hombre me miraba como desde un retrato en la pared, de costado y tocándose la barba. Yo no lo perdía de vista mientras jugaba con mi Auténtico Yo-Yo Russell de cuerpo amarillo y centro negro. Hacía la vuelta al mundo, el perrito, la hamaca y la estrella. Sin fallas. El hombre me miraba encantado y me dijo que me acercara. Me dijo que tenía un problema nominal. Tenía varias categorías para describir a la psique humana, pero le faltaba el nombre de una. Tenía un Ello y un Super Yo, pero le faltaba el nombre del tercero. Yo sonreí. Le indiqué el yo-yó. El tipo, enfurecido, me espetó: “¡¡Usted está loco!! Yo debería hablar con su madre. ¡¡Cómo le voy a poner Russell a mi categoría!! Bertrand nunca me lo perdonaría, aunque su ego sea enorme.” Yo me agarré la panza de risa y le dije que mirara bien el juguete. “¡No, señor! Nunca le pondría diábolo a mi categoría”, me dijo al borde del colapso nervioso. Yo lo miré casi con tristeza y le dije que el chiche no se llamaba diábolo, sino yo-yó. El hombre me miró como el Flaco del licuado de durazno y me dijo: “Usted es brillante. Como su juguete tiene dos yoes, me llevo uno y el otro se lo dejo a usted. Quizás algún día haga un documental sobre él y lo necesitará intacto, gigante y ciego, como debe ser.” Me sonrió y atravesó la pared de La Perla sin mirar atrás. “Salúdeme a su señora madre”, me dijo, “Ha hecho un excelente trabajo con usted”.
En fin, me gustó su barba, algún día tendré una, pensé esa noche, pero para que no me confundan con los demás pibes del Once, me la voy a cortar onda Nabucodonosor o quizás onda Menonita. Y con uno lentes cuadrados sin aumento que me regaló un pibe, a cambio de que le dibujara una mañana, mientras el café mezclaba, la cara de su novia en una servilleta blanca, voy a quedar divino”.
The End