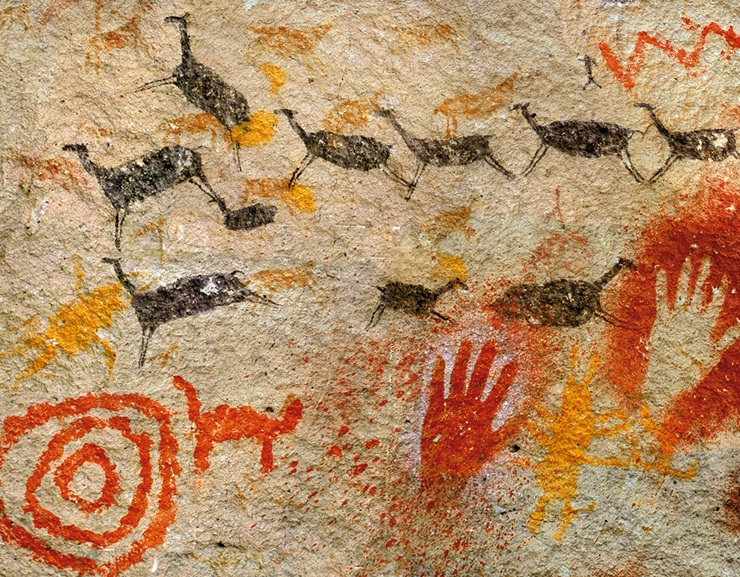
Vlkantun/poesía mapuche de hoy
La producción de los poetas mapuches se revela con la fuerza de la voz y de la “lumbre para contar nuestra historia”, como escribe la autora de este lúcido y pormenorizado acercamiento a una realidad literaria que merece ser reconocida por derecho propio como parte natural de las literaturas nacionales argentina y chilena.
Por Silvia Mellado1
Cuando el poeta Leonel Lienlaf afirma que la poesía mapuche existe porque existe el pueblo mapuche, y no por una temática en particular, reafirma no sólo el vínculo entre palabra y territorio, sino las resistencias que el ámbito del arte propicia. Heterogénea y múltiple, esta poesía constata en su urdimbre la ancestralidad actual que, lejos de configurarse como la añoranza de un pasado perdido, previo a la construcción de las actuales ciudades y pueblos del sur, marca su presente. Evidencia también esta poesía nuestra muchas veces negada condición mestiza, champurria, de pueblos que bebemos, nos nutrimos y crecemos con y a partir de lo que estaba –y sigue estando– antes de los desembarcos.
Escrita en castellano y/o mapuzugun2 a un lado y otro de la Cordillera de los Andes –pues el cordón montañoso no fue un límite en el territorio preexistente a los Estados argentino y chileno–, la poesía mapuche ha ido ocupando un lugar relevante en nuestras letras. En septiembre de 2020, el poeta y oralitor Elicura Chihuailaf recibió el Premio Nacional de Literatura en Chile. Roxana Miranda Rupailaf obtuvo en noviembre de 2023 el Premio Municipal de Literatura de Santiago; el mismo premio obtenido por Lienlaf en 1990 con su ineludible Se ha despertado el ave de mi corazón –esos versos cantados que abrieron un mundo para Raúl Zurita cuando tuvo la fortuna de escuchar al joven poeta en su pasaje por Temuco como escritor residente de un programa de Becas de la Universidad de La Frontera. En 2020, Jaime Luis Huenún sumó a sus distinciones el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier. La poeta Liliana Ancalao, distinguida en 2022 con el Premio
Trayectoria de Patrimonio por el Fondo Nacional de las Artes (Argentina), posee una obra ineludible que ha comenzado a ser traducida a diversas lenguas; solo por nombrar algunos reconocimientos.
Esta nota se desprende de la charla, titulada con los versos de Chihuailaf “Vlkantun fey ñi vl tañi / pu Kuyfikeche (poesía es el canto de mis / antepasados)”, brindada en el marco del Festival Aguante poesía 2023 de Río Cuarto (Córdoba). Propongo aquí un recorrido posible a partir de poetas de puel mapu (tierra mapuche al este de la cordillera), sin ansias de totalidad y con el deseo de compartir sus voces urgentes, necesarias y reparadoras.
Poesía y memoria
Uno de los aspectos que sostiene la poeta Liliana Ancalao respecto de su escritura puede atribuirse a buena parte de la obra de poetas mapuche: urdir “pedazos de las memorias ancestrales, recientes y contemporáneas que andan sueltos, que han sido silenciados, para que se sepa en poesía”.3 El poema “la tarde del sábado para lavar la ropa” de Ancalao, que integra Rokiñ. Provisiones para el viaje (Espacio Hudson 2020), o “küla huapi küla ko. Tres Islas – Tres Arroyos” de Martin Raninqueo, publicado en Kewpü waria. Ciudad pedernal (Pixel editora 2022) –y que en 2023 se difundió en el marco del Plan Provincial de Lecturas y Escrituras de la Provincia de Buenos Aires–, pueden ser un ejemplo de la relación entre poesía y memoria.
sábado rupnantü ngillaengün
Pu peon ragniñmaleyngun tiye mew, huelgas rurales 1920, 1921 ka 1922, lanümngefuingun trokifalmülefuyngun pu wentru engu tuwun, melimari tripantuy miawuingun willi wallmapu mew
sábado rupanantü / ngillaengün / ñi küchatuam // ti pu peon / fewla pingefuingün femngechi / kuñifalkewentru / williches pikunches / ahonikenk shelknam / yagan kaweskar / ka / pu kamollfunche // meli mari tripantü wüla // alüñma wentrungeyngün ngillayngün / mülellelngün pu alambrado / […]
la tarde del sábado para lavar la ropa
Entre los peones que cayeron fusilados en las huelgas rurales de 1920, 1921 y 1922 seguramente había hombres de los pueblos originarios que cuarenta años antes habían recorrido libres los territorios del sur.
la tarde del sábado / para lavar la ropa / pedían // los peones / que ahora les llamaban así / a los empobrecidos / williches pikunches / ahonikenk shelknam / yagan kaweskar / y también / los kamollfunche // cuarenta años después // un rato de ser wentru pedían / aunque los alambrados / […]
El título “la tarde del sábado para lavar ropa” se desprende del inciso C de la primera de las ocho cláusulas que conforman la contrapropuesta “Convenio de capital y trabajo” firmada por Antonio Soto, en noviembre de 1920. Esto es en el contexto de las huelgas realizadas por los peones rurales y de las negociaciones entre la Sociedad Obrera de Río Gallegos, estancieros y hacendados: “el sábado a la tarde será única y exclusivamente para lavarse la ropa los peones, y en caso de excepción será otro día de la semana” (Bayer 2007, p. 152). ¿A quiénes nombró la palabra ‘peones’? parece preguntarse la poeta como si quisiera despejar las singularidades que abarca la palabra. El poema, entonces, repone: entre los peones están los empobrecidos williches, pikunches, ahonikenk, shelknam; es decir, hombres mapuches del sur y del norte, los conocidos como tehuelches y los provenientes de comunidades del sur austral.
La condición de hombre – wentru – persona que los peones piden que se respete consiste en el poema en sustraerse del ciclo de la lana, la maquinaria de la ganancia y del dinero, dejar de estar solo, armar el círculo de la conversa o nütram. Y, sin embargo, los “milicos obedientes / de los muy enriquecidos” los ubican “paraditos / y en fila / como los postes del alambre” y les apuntan a la memoria. Esta escena reedita lo acontecido cuarenta años antes, en el contexto de las matanzas de la denominada Conquista del desierto (1878 – 1885). El poema completo se puede leer y escuchar en varios sitios web pues trascendió en octubre de 2020 las páginas de Rokiñ: mientras Ancalao se disponía a leerlo en el encuentro virtual del Café Literario del Centro Cultural Virla, Universidad Nacional de Tucumán, su participación se vio interrumpida por interferencias e insultos, por lo cual diversas instituciones, medios y poetas difundieron el poema en respuesta a los agravios ocurridos.4
En el poema de Martín Raninqueo, “küla huapi küla ko. Tres Islas – Tres Arroyos”, las Islas Malvinas se anudan a la Isla Martín García y el poeta-soldado, al mismo tiempo que se pregunta cómo y qué escribir, arma una genealogía con esos pedazos de memoria, diría Ancalao. El abuelo Ignacio que
pudo escapar hacia Tres Arroyos / y comprar su primer traje en Casa Mulazzi, / la Esquina del Buen Vestir, / y alzarse los bigotes a lo mostacho / como le enseñó Don Leopoldo, su dueño, / para pasar desapercibido / como un italiano del sur.
Mientras su hermano moría “en la maloca frenada” y su padre –el bisabuelo del poeta– el lonko Ragnin Kewpü
era bautizado por el lazarista Birot / en Martín García, la isla de la prisión. / ¿Mi laku tendría el mandato ancestral, / el küme felen, / la voz que le diría: “No abandones a tu gente / que vendrá a tocar tu puerta, / a sanar su kutran”?
“La memoria larga tiembla cuando vinculamos el genocidio de Estado sobre los pueblos originarios con el Terrorismo de Estado y también con esta guerra”, dice la poeta Viviana Ayilef en “El portero de la escuela”, crónica que integra “Malvinas. Memorias de infancia en tiempos de guerra” (selección y prólogo de María Teresa Andruetto, 2022). En el texto de Ayilef, se repone –como en el poema de Raninqueo– un origen. Para el portero –colimba en 1982 y ex combatiente de Malvinas– y para sus parientes –quienes defendieron su vida hacia 1879 de la cacería del Ejército Argentino–, “la hostilidad no termina”. El poema completo de Raninqueo se puede encontrar en https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/contenido/kula-huapi-kula-ko/ y “Malvinas. Memorias de infancia en tiempos de guerra” en https://www.conabip.gob.ar/sites/default/files/Malvinas_WEb.pdf.
Petu mogeleiñ
¿Qué supone escribir en tanto poeta mapuche? ¿qué trazas dibuja la poesía entretejida en las memorias de un pueblo que se ve obligado a remarcar su continuidad y presencia como pueblo preexistente a los actuales Estados nacionales? quizá sean algunas de las interrogaciones que acompañan la decisión de escribir poesía. La reiterada y necesaria expresión en lengua mapuche petu mogeleiñ [todavía estamos vivos nosotros] acompaña la creación de los poetas mapuche y atañe a la condición de muchos otros: “las y los poetas indígenas y mestizos [que] tensionan el canto ancestral, recreando tanto los elementos de su cultura originaria como sus experiencias vividas en la descascarada y difusa occidentalidad de nuestras contradictorias urbes contemporáneas” (Jaime Huenún, Los cantos ocultos, LOM 2008).
En el primer poemario de Ayelén Penchulef, Kvxaltuam (Ediciones precarias 2023), uno de los poemas expresa, por un lado, el petu mogeleiñ –todavía estamos, seguimos siendo– y, por otro, una inmensa minoría sobre la que se sostiene el orden actual:
Anoche soñé un poema. /
Estaba rodeada de hermanas y les decía: /
¿Qué pasaría si un día de estos lxs mapuche renunciáramos a nuestros trabajos y no fuéramos a vivir al campo? // Dejamos las oficinas y de limpiar casas, / de criar hijxs ajenos, de dar clases, / de cambiar cubiertas, de arreglar los techos, / los autos, de conducir los taxis y los camiones, / de poner inyecciones. De escribir poesías. // […] //
¿Qué hará ahora la furia del capital? / Hordas mapuche, indios sin linaje poblando Puel Mapu, / Sembrando sus alimentos, / siendo familias, aprendiendo mapuzugun. / Levantando newen en gijatun / todos los pueblos vuelven a sus territorios / en colectivos y autos compartidos. // Soñé también que luego del poema me perseguía la policía, el poder judicial y los militares. / ¿Cuánto daño puede hacer un poema? / ¿Cuánta revolución? / ¿Será que es posible iniciar un movimiento sólo con palabras?
No tuve abuela que prodigara relatos y sin embargo tengo el don de la palabra, podría ser una expresión puesta en la boca de quien habla en el siguiente poema de Viviana Ayilef:
Yo no tuve una abuela / fogón de relatos / ollitas humeantes / telar que congregue. //
No vi perderse en el horizonte la piel del caballo. / No me bañé nunca en la aguada. / Y no corrí a la intemperie, descalza. / He vivido presa. // Pero no puedo mentir esa historia. // No puedo decir “en mi recuerdo de infancia los mayores…”, algo. /
Porque no había mayores. // […] // Trato de ficcionar un relato mapuche a la usanza / para llenar el inciso / pero vi a mi abuelo delirar las chivas en una pieza de barrio. En Esquel. En el Barrio “Roca”. / Cuando no pudo más habitar su tapera camino a La Zeta. / Lo vi regando con vino el cerámico limpio. Era perfecto ese círculo. / Y vi a la tía correr a puteadas mientras torcía el trapo de piso / y con él nuestra historia.5
En este poema, el abuelo no entrega de manera directa sus saberes, experiencias, sin embargo, la poeta decodifica en el presente del poema la ofrenda –ese círculo perfecto de vino en el piso– que el trapo de piso escurre. El hartazgo del cansancio por el trabajo doméstico –vi a la tía correr a puteadas– y el trapo retorcido equivalen a las palabras que ahora profiere: “como cayera la sangre / las lágrimas / como estas palabras caen”. ¿Qué sale entonces de la boca de la poeta sin abuela que no puede hacer pentukun —saludo protocolar—, ni hablar cómodamente acerca del tuwun o del kupalme, orígenes territoriales y sanguíneos? Como señala Anahí Mariluan, en este poema las memorias familiares son testigo del tiempo que no fue y que la poeta sobrevive. De allí que podamos leer la pena del ülkatufe (cantora) quien asume y revive la violencia con la cual se invisibilizaron las costumbres y tradiciones mapuche (2022, p. 6).6 En la historia individual que traza el poema se lee también la experiencia colectiva, lo que cuenta ha pasado a muchas personas y familias mapuche.
Hasta aquí una breve muestra de la poesía que reanuda –como sostiene la poeta residente en Bariloche (Furilofche) Paula Yende Nawelfil en su poemario kakeluzomo küf. las otras (Ediciones Cae de Maduro 2022)– la conversación con “las antiguas primeras otras”, “las que dejaron / lenguaje / y brotó agua de las piedras / para que todas las mismas / las otras de hoy / nos / aclaremos”. La poesía y el canto están allí, en la sobrevida, en la continuidad y existencia plena. Una apuesta, como sostiene Ancalao, para que se sepa en poesía y para que la belleza compartida de los cantos nos alumbre. El círculo de esas conversaciones nos espera.
1Poeta. Investigadora Adjunta CONICET. Docente de la Universidad Nacional del Comahue, miembro del Centro Patagónico de Estudios Latinoamericanos (FAHU –UNCO). En 2021 recibió el primer premio nacional de Poesía Storni, Ministerio de Cultura de la Nación, por el poemario Cantos limayos (Ediciones Espacio Hudson – Fundación Oscar Sarhan por la Cultura 2022).
2 Mapuzugun, nombre del idioma mapuche, puede traducirse como “lengua (idioma) de la tierra”. Encontramos diferentes grafías según zona o grafemarios –mapuzungun, mapudungun, por ejemplo– y también diferentes autoglotónimos como mapuchezungun.
3 Conversación en la Mesa de escritoras patagónicas en el marco del Plan de Lecturas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 23 de abril de 2021. La grabación se puede consultar en:https://www.youtube.com/watch?v=TRkUj6mGYZg
4 A raíz de esto, Ancalao escribió en su red social: “¿Acallar al mapuzungun, el idioma de la tierra? no creo. ¿Silenciar a la poesía? tampoco. Tal vez, y por un rato, mi pequeña voz”. Se puede leer el poema en http://www.humanidades.uns.edu.ar/novedades/entrada/421/Liliana-Ancalao y escuchar distintas lecturas en https://www.youtube.com/watch?v=Y_jB5SxmvPI, https://www.youtube.com/watch?v=zT69HRUZY24
5 Poema citado del afiche “Cuarentena. Poemas & textos (12) Julio 2020” realizado por el poeta Gerardo Burton y su editorial independiente “la cebolla de vidrio ediciones”, Neuquén, Patagonia argentina. Desde 2017, se cuentan veinte afiches impresos en formato A3 y A4 distribuidos en manifestaciones, liberados en la web; en algunos casos, pegados en paredes de Neuquén (Patagonia argentina). El objetivo, para Burton, consiste en difundir la mirada de la poesía sobre acontecimientos (del momento) sociales, culturales y políticos que conmueven a la sociedad. El afiche se puede descargar de https://lacebolladevidrio.blogspot.com/2020/
6 Mariluan, A. (2022): “Ül – El canto-poesía mapuche: Cantar para vivir, cantar para resistir”. En: Working Paper Series, Puentes Interdisciplinarios, 1. Bonn: Centro Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos/ Interdisziplinäres Lateinamerikazentrum (ILZ) Universidad de Bonn. Se puede leer en https://bonndoc.ulb.uni-bonn.de/xmlui/handle/20.500.11811/9889
